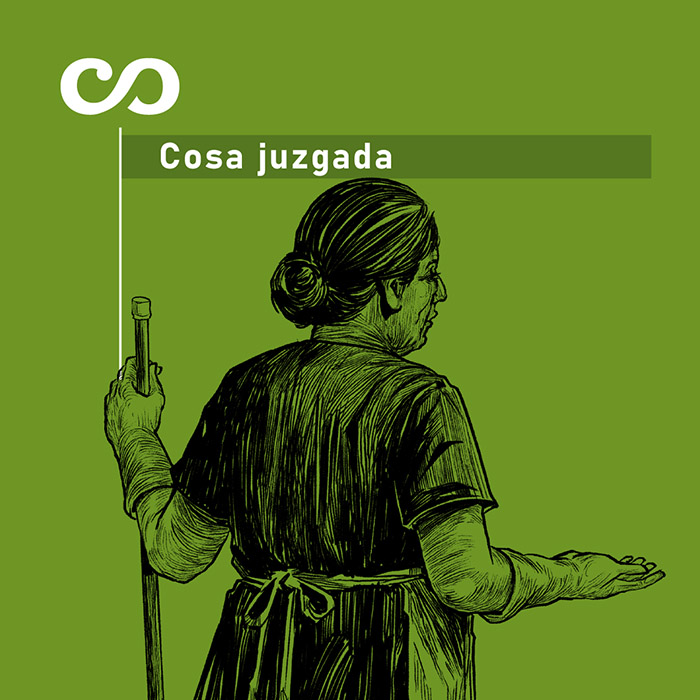Era 1968 cuando Dorothy Bolden se rebeló. Por esa época, en la casa de Atlanta donde laboraba, aún la trataban como si la hubieran comprado en las galeras de un barco y fuera su esclava. Ella tenía que cuidar de los cuatro hijos de sus patronos, lavar docenas de pañales de tela curtidos por excrementos y limpiar el resto de aquel hogar de blancos por tres dólares la jornada. A ellos no les importaba que ella trabajara catorce horas al día y pasara dos horas más atravesando la ciudad. Pero fue allí donde inició su revolución. Silla por silla, trayecto por trayecto, en los buses, fue organizando a sus colegas hasta crear la National Domestic Workers Union of America. En 1974, el congreso estadounidense enmendó la Fair Labor Standards Act y, por primera vez, el salario mínimo y el pago de horas extra se aplicaron a millones de trabajadoras domésticas en ese país.
Cincuenta años después, en Colombia sucedía lo contrario. Aura Urrea tenía cincuenta años cuando comenzó a trabajar en la casa de María Canencio. Era 2002 y, en suma, debía limpiar, cuidar a una hermana de la patrona que estaba postrada en una cama y, además, ser la responsable por todo lo que le pasara al perro de la casa. Entraba a las ocho de la mañana y, si tenía suerte, salía a las tres de la tarde. Los primeros años le pagaron trescientos mil pesos mensuales, más tarde «se apiadaron» y le aumentaron doscientos mil pesos, más cien mil para su transporte. Nada más, nada menos. Ni cubrimiento de salud, ni pensión, ni prima, ni cesantías. Nada.
Cuando la pandemia paralizó al mundo en 2020, también se detuvo el reloj laboral de Aura. La contratante le pidió que dejara de ir, que esperara en casa, que luego la llamaba. En junio de ese año le dijeron que no la emplearían más y le entregaron un millón de pesos. En octubre de 2022, Aura se animó a reclamar. Fue a la Inspección de Trabajo y allá le pidieron el contrato que demostrara que ella había laborado en esa casa durante dieciocho años. Ese documento no existía, ni tampoco —por parte de sus empleadores— los aportes a seguridad social. Ellos dijeron que el único contrato existente fue firmado en 2018 y finalizó dos años después, todo bajo un «mutuo acuerdo».
La demanda rodó de oficina en oficina. Finalmente, pasó por el consultorio jurídico de la Fundación Universitaria de Popayán. Allí lograron hacerle una liquidación que solo cubría tres años. Luego, en septiembre de 2023, otro estudiante logró que fuera hasta 2017. El caso se volvió un laberinto con puertas que daban a otras puertas, pero cerradas. Aura no aceptó el trato. Por el camino, tres abogados más la abandonaron: uno dijo que la señora Canencio no tenía bienes embargables, otro asumió un cargo público y otro simplemente guardó los documentos y no volvió a mover el caso.
El 5 de noviembre de 2024, Aura María Urrea decidió interponer una acción de tutela contra su exempleadora. Alegó que se había vulnerado su dignidad humana, su mínimo vital y su derecho a la seguridad social. El Juzgado Tercero Penal Municipal de Popayán respondió que la acción era improcedente por ser un asunto laboral y no de tutela. Para ellos, no había «perjuicio irremediable» y los hechos correspondían a 2020 y ya era 2024. «¿Y los años que ella vivió sin ingresos regulares, ni salud, ni pensión?», preguntó la exempleada.
Aura impugnó. Se amparó en precedentes de la Corte Constitucional y alegó ser sujeto de especial protección. Pero el Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán confirmó la negativa.
En el expediente se lee algo de la vida simple que llevaba Aura después de su despido: trabajaba una vez por semana por sesenta mil pesos la jornada, vivía con un compañero que estaba enfermo y debía cuidar a su nieto por las tardes.
En marzo de 2025, la Corte Constitucional seleccionó el caso para su revisión. Por sorteo, la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera lo asumió. En mayo, ordenó pruebas: la Oficina de Registro de Popayán informó que la exempleadora tenía derechos sobre cinco inmuebles, ejercía usufructo sobre cuatro de ellos y usaba otro como vivienda.
El fallo llegó. En la Sentencia T-346/25 la Corte concluyó que María Canencio había incumplido su deber de afiliar a Aura Urrea al sistema de seguridad social. Y aunque las demás obligaciones laborales debían dirimirse en la justicia ordinaria, ordenó —en un amparo transitorio— que le pagaran a Aura el cincuenta por ciento de un salario mínimo mensual legal vigente durante los cuatro meses siguientes.
La medida no resuelve el conflicto laboral de fondo ni reemplaza los procesos ordinarios. Aura deberá presentar una demanda laboral ante la justicia ordinaria en un plazo de cuatro meses si desea reclamar derechos como la pensión, el reconocimiento de prestaciones sociales, aportes omitidos al sistema de seguridad social u otras indemnizaciones por los años trabajados.
La Corte también anotó algo importante: la pensión es imprescriptible. Y, aunque algunas prestaciones prescriben a los tres años, existe la figura del «derecho en formación». El alto tribunal le solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Personería Municipal de Popayán que, conforme a sus competencias, asesoraran a la señora Urrea para formular la acción laboral ordinaria.
En un país donde la vejez parece castigo y el trabajo doméstico sigue siendo invisible, Aura logró algo parecido a lo que hizo Dorothy Bolden: rebelarse y que la justicia reconociera, aunque sea por unos meses, que su vida merece algo más que cansancio.
***
Dato: En Colombia, las trabajadoras domésticas deben ser vinculadas mediante contrato laboral, escrito o verbal, pero siempre con los mismos derechos que cualquier otro trabajador. El empleador está obligado a pagarles un salario igual o superior al mínimo legal vigente, respetar la jornada máxima de ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales, reconocer las horas extras, el recargo nocturno y el trabajo en domingos o festivos. También debe realizar aportes completos a salud, pensión y riesgos laborales, además de pagar prima de servicios, cesantías e intereses, vacaciones anuales y afiliar a la caja de compensación familiar.