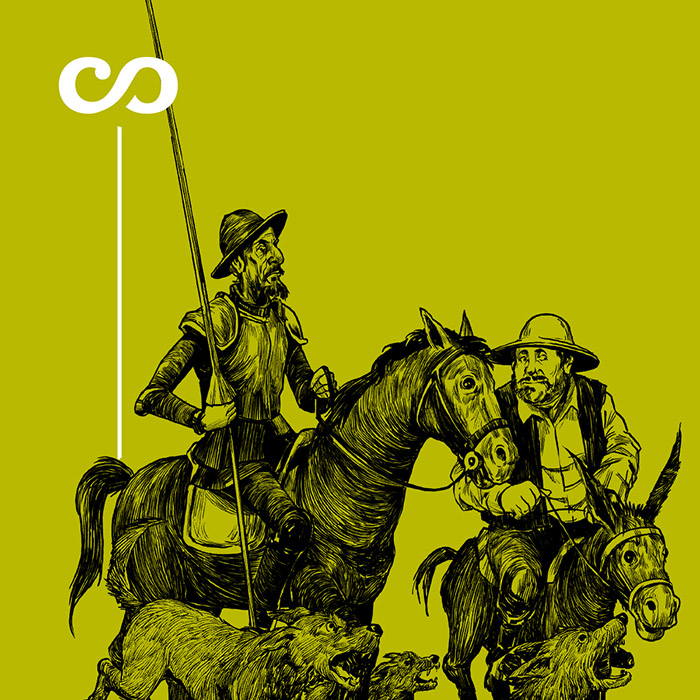1.
Estudié derecho en la Universidad Nacional. En esa época, y supongo que aún hoy, las paredes de todas las facultades estaban llenas de grietas y de grafitis con rostros de guerrilleros y teóricos marxistas. De vez en cuando, la administración del campus pintaba los muros de blanco, intentando recuperar el diseño original, pero a la mañana siguiente los revolucionarios ya habían vuelto. Era, y aún es, un ciclo sin fin.
Fue por esa razón, por lo absurdo de aquella discusión, que el grafiti de don Quijote me llamó la atención. Una pequeña brecha literaria en medio de una narrativa secuestrada por discursos políticos. El fondo del mural era blanco y en el centro estaban las siluetas negras del Caballero de la Triste Figura y su escudero. En la parte de abajo se leía la cita: «Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos».
Fue un hallazgo. Lo vi y recordé mis aventuras en la finca de mis abuelos, los caminos húmedos de tierra, la niebla de la cordillera y las casas abandonadas. A mi paso, por los senderos entre parcelas, los perros ladraban, desaparecían y aparecían entre la maleza a mi alrededor. Aquel grafiti estuvo por un par de meses en una de las paredes junto a la entrada principal de la universidad. Luego lo borraron, pero nunca lo olvidé.
2.
Pasaron varios meses, hasta que me volví a cruzar con don Quijote. Papá me regaló un ejemplar del libro por mi cumpleaños dieciocho. Llegó a casa con una caja de colección que contenía un volumen con la novela completa y otro con estudios sobre la obra. Era una edición de lujo, con letra pequeña y pasta dura. De esas que por su tamaño y peso son imposibles de leer en un bus o en un parque. Le eché una ojeada a las ilustraciones, repasé el principio que todos sabemos de memoria y luego lo abandoné en mi biblioteca.
3.
La verdad es que no sé exactamente cuándo decidí leer el libro, pero sí por qué y cómo lo hice. Lo que me impulsó fue la idea de encontrar impresa esa frase que aún no salía de mi cabeza: «Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos». El método: un capítulo cada día, sin falta y hasta terminar. Fui a mi biblioteca, tomé la novela, la puse en mi escritorio y comencé a leer. Recorrí cada palabra, cada frase y cada párrafo. Me perdí en la mezcla de todos los géneros que es el Quijote, me enfurecí con las injusticias que causaba su protagonista, me reí con las desventuras de Sancho y con las continuas palizas que recibían; me aburrí con la obra de teatro a mitad del libro y con los reinicios de la trama; apoyé y luego maldije los intentos del Cura y del Bachiller Sansón Carrasco por detener a don Quijote. Disfruté el muy esperado gobierno de Sancho sobre una ínsula y ese diálogo continuo, casi interminable, entre los protagonistas. Me sorprendí cuando el Quijote tomó conciencia de que existía el primer tomo de sus aventuras y una copia falsa de la segunda parte. Y, al final, encontré un punto, pero no la frase que estaba buscando.
Sin embargo, no sentí decepción. Fue mucho más que eso. La derrota del Quijote, su regreso a la cordura, la petición de Sancho a su señor para salir juntos a pastorear ovejas, la muerte, me dejaron una tristeza que todavía me acompaña. Durante 126 días, más de cuatro meses, el libro estuvo abierto en mi escritorio. Todas las noches, Sancho, don Quijote y yo cabalgamos juntos buscando perros que anunciaran nuestro paso, pero nunca los hubo. Era una mentira —la frase no está en el libro—, pero tal vez es la mentira más hermosa de todos los tiempos. Leí el Quijote por error, pero ese ha sido el mejor de los errores de mi vida.
4.
La siguiente vez que vi a don Quijote estaba en Popayán, cifrado en un cuadro de la Casa Museo Guillermo León Valencia. Yo regresaba de emprender un viaje por tierra para buscar ballenas en las playas del Pacífico, en Ecuador. Una travesía impulsiva, que se me había ocurrido después de leer Moby Dick en la oscuridad de una bodega de artículos deportivos en la que trabajaba.
Aquel pasadía, me enteré, gracias a uno de los guías del museo, que en Popayán se decía que Cervantes había visitado la ciudad y que él era el fundador de esa casta de poetas elitistas y políticos ultraconservadores apellidados Valencia. También que los restos de don Quijote estaban enterrados allí.
En el largo trayecto de regreso a Bogotá, entre las curvas de la carretera y las rectas sofocadas por el calor, medité aquella historia apócrifa sobre Cervantes y su obra. Yo conocía otra versión sobre la vida del autor: un viejo soldado manco, que cayó esclavo durante cinco años y fracasó en cuanto proyecto comercial inició, escribe las aventuras de don Quijote. El libro, por decir cosas obvias, es la radiografía del castellano y el nacimiento de la novela moderna. Sin embargo, en vida, Cervantes sigue siendo un mendigo que solo puede pedir monedas con una mano.
Ataviado por la realidad, el Manco de Lepanto intenta zarpar a Nápoles. Viaja a Barcelona en busca de ayuda económica, pero al llegar a la playa de Barcino, las naves ya dejaron el puerto. No le queda más que encerrarse en el cuarto de pensión en que gastó su último peso y observar por la ventana a los barcos desaparecer en el horizonte. Se sabe poco de qué sucede después, lo único seguro es que logra terminar la segunda parte del Quijote y luego muere. Su cuerpo es enterrado en una fosa común. Nunca visita América.
Con don Quijote pasa lo mismo, conocía otra historia. Al final de la novela, tras recuperar la cordura, y volver a ser Alonso Quijano, el protagonista muere en su cama y es enterrado en La Mancha. Poniendo así punto final, de forma trágica y sin lugar a secuelas, ni viajes transoceánicos, a la historia del primer gran perdedor de la literatura.
Aún hoy no sé cuál de las dos versiones es la real. Puede que ambas sean falsas, no importa. Pero si se hacen las preguntas adecuadas es fácil saber qué versión es más verosímil: si Cervantes viajó a América, ¿dónde están sus restos?, ¿por qué al final del segundo tomo, don Quijote cae derrotado en la misma playa en que Cervantes vio morir sus sueños y luego muere en su cama en algún lugar de La Mancha?
Creo que la segunda versión de la historia de Cervantes y del Quijote es la mejor, no solo porque es más coherente, sino porque es más humana. Es hermosa y triste como un aguacero.
5.
He estado buscando a don Quijote estos últimos diez años. Lo he encontrado en tres canciones, una camiseta que ahora uso de pijama, un cuadro que no pude comprar, un imán en mi nevera, en una versión económica de la obra que conseguí hace poco, en una pinta de cerveza, en un monumento en Madrid y en una placa donde ahora creen que descansa su autor.
6.
Hace un par de meses hice el recorrido de don Quijote en Barcelona. Caminé una a una las paradas, las callejuelas que marcaban el mapa, los sitios que visitó Cervantes y por los que pasaron Sancho y don Quijote. Al llegar a la pensión en que vivió Cervantes, vi desde la calle, parado en el puerto desde el cual nunca zarpó, la ventana por la que él miraba el mar, el cuarto en el que, tal vez, escribió la segunda parte del Quijote. Lo sentí más lejos que nunca. Elevado del suelo, inalcanzable. Tomé una foto a la fachada y seguí andando.
La última parada de la ruta quedaba en el Pla de Palau, el parque rodeado de avenidas donde alguna vez estuvo la playa en la que don Quijote perdió ante el Caballero de la Blanca Luna, casi al final de la novela. No había nada para recordarlo, solo una banca sucia y construcciones sin terminar.
Me senté en la banca y, por primera vez en mi vida, busqué el origen de aquella frase: «Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos». Leí que provenía de un poema en alemán titulado Ladran, escrito por Johann Wolfgang von Goethe, el autor de Fausto, y que también hay versiones de la misma frase en antiguos poemas árabes. Leí que, en español, fue Rubén Darío quien popularizó la frase y la ligó a don Quijote al usarla para responder a quienes lo discriminaban por mestizo.
Cuando cerré la nota de prensa, tomé un par de fotos borrosas y me recosté contra la banca. Estaba ahí, sentado frente a un edifico náutico que no dejaba ver el mar, pensando lo actual que es tener una frase falsa canónica, en la diferencia entre realidad y ficción, en cómo después de leer muchos libros se me secó el cerebro y me puse a escribir, cuando un perro negro ladró. Supe de inmediato que era hora de seguir mi camino.