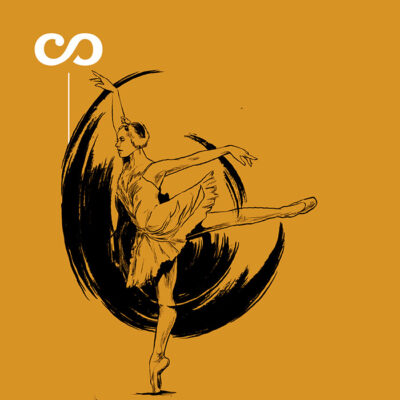Juanma Mérida, español, profesor, ultraciclista, hombre récord, tiene otros poderes: puede calcular, en una cifra exacta, cuáles son las probabilidades de morir cuando viaja en bicicleta: 25 %, nada más, nada menos.
Ni un carro que lo atropelló a muchos kilómetros por hora, ni una leona con la que se miró a pocos metros, alteraron sus cuentas. «¿Merece la pena el riesgo?», se pregunta. «Sí», se responde.
Cinco años han pasado desde que salió por primera vez. Suma 57.000 kilómetros en cuarenta y cinco países, una longitud que alcanzaría para cavar un túnel al centro de la Tierra y recorrerlo, ida y vuelta, unas nueve veces. Aunque sus números son enormes, todavía no se dice ciclista.
Antes de comenzar su periplo, tenía una vida ordinaria. Nació en Villena, el mismo municipio al sureste de España donde entrena Carlitos Alcaraz. Corría al colegio, corría por el pan y por correr tanto se ganó una beca para ir a la universidad en Madrid. Su rendimiento en el deporte de orientación fue mediocre. Una lesión —fascitis plantar concluyeron los médicos— lo subió a una bicicleta para recuperarse. Dejó el trote y empezó a trabajar. En unas vacaciones de verano hizo bikepacking —pedalear autoabastecido— por España y Portugal. Fueron cuatro mil kilómetros con exceso de equipaje.
Esa distancia, que hoy considera corta, cultivó el germen. Luego, otro idioma, Marruecos en tres semanas y la certeza de que la extranjería le gustaba. «El mundo es mío», pensó. Siguieron las acciones de alguien sin retorno.
Conozco gente desde hace años que todavía se está preparando —dice— . Yo solo miré el mapa y dibujé un círculo que abarcó el perímetro europeo. La propia idea marcó el camino.
—¿Así de sencillo? —le pregunto.
—No planifico nada —responde—. Por ejemplo, lo de dónde voy a dormir se gestiona fácil. Cosas como la soledad tienen una curva de aprendizaje rápida que a la semana se dominan, al igual que la parte física.
Para conocer el mundo en bici, antes que piernas, se necesita cabeza. ¿Por qué? Porque la ruta es, sobre todo, derrotar el miedo. En el caso de Mérida, más que en la mayoría de los humanos, el neocórtex, la capa externa que procesa el pensamiento racional, suele vencer al pánico —muchas veces exagerado— ubicado en el cerebro reptiliano. En otras palabras: el razonamiento regula la emocionalidad.
«No soy un robot, todos tenemos dudas, pero cuanto más pienso, peor. La imaginación es infinita. ¡Ay, y si me secuestran, y si me caigo, y si me da un golpe de calor, y si los vientos están muy fuertes! En la cabeza existen miles de escenarios, ¿vale?, pero casi ninguno se hace realidad. Gastar tiempo en analizar algo que nunca pasará es inútil y, de ocurrir, surge el instinto», dice, luego de lamer la crema chantillí del único nevado que vio en Manizales.
***
No parece un atleta. Sus vértebras forman una línea jurásica de nuca a coxis, motilado de oficinista, olor neutro, ni un tatuaje a la vista, cero calcomanías o banderines que anuncien por dónde pasó.
—¿Querés un tinto?
—No, mejor vamos —dice, y subimos por La Vieja (vía principal entre Chinchiná y Manizales) mientras él, adelante, marca el paso.
Crac, otro giro; crac, sin piedad; crac, salta brusca entre la pacha pegajosa. La cadena todavía no se salió, pero lo hará. No importa. La tarea ese día, y los años previos, es igual: llegar arriba, llegar abajo, llegar allá, siempre llegar, pese al ruido. Nada sugiere que su historial en países recorridos supera al de Egan Bernal o Nairo Quintana, nada, excepto lo evidente: el pantalón, que utilizará horas después para ir al estadio Palogrande, necesita una correa.
Con tres continentes en sus pantorrillas, Mérida deja ver, acaso de manera involuntaria, algunos rasgos de escepticismo. También evita aleccionar. Ese estereotipo del que viaja, al viajar, se transforma y, al transformarse, se vuelve un transformador, aparece, desde el saludo hasta la despedida, una sola vez.
En el mirador de Chipre, un abismo a 2.150 metros sobre el nivel del mar donde termina la capital de Caldas, le aconseja a una mujer: «Viaja sola».
Ella asiente.
***
Fue una elección práctica: veintisiete países, cien días, trece mil kilómetros. Para hacerlo, solo tenía que abrir la puerta de su casa. Quería ir al norte y del norte al sur. Europa, asegura, es el continente más interesante del mundo. Hay castillos, hay palacios.
Volar tortugas sobre el asfalto, entrar a un barco, rodear una montaña de cenizas judías, ahuyentar zorros, jugar en boleras de intemperie, bailar descalzo. Desviarse horas para bañarse en una ducha pública. Mirar castillos, mirar palacios. Nadar en playas croatas, comer comida polaca, dormir en cabañas suecas. Poca burocracia, misma moneda. Ausencia de fronteras, diría Leila Guerriero.
Mientras tanto, Ucrania en guerra.
El 24 de febrero de 2022 se ordenó la mayor invasión europea desde la Segunda Guerra Mundial. Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que uno de sus objetivos era «desnazificar» lo que, en entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson, calificó como un «Estado artificial». El costo humanitario de dicha perorata: 42.000 civiles muertos o heridos, entre ellos unos 2.500 niños, y casi once millones de desplazados, según Acnur.
—¿Ahí qué hizo?
—Hice un crowdfunding con el que recogí tres mil euros para los refugiados. Es verdad que no es una barbaridad de dinero, pero a alguien ayudé, seguro. Cuando uno ayuda no solo lo hace por la otra persona, también por uno mismo. Aunque voy a matizar algo, en el resto del viaje dejé de ser solidario.
—¿Por qué?
—Tuve una mala experiencia que en su momento no supe gestionar. Alguna gente me decía (por las redes) que el dinero para los refugiados me lo estaba quedando yo. ¡Joder, no sé por qué me afectaba! Había otros que donaban y me decían que les debía una cerveza. No pude con eso. La única forma de no recibir críticas es no hacer nada.
***
Christopher McCandless se tomaba fotos con una cámara análoga. Christopher McCandless tenía un diario. Christopher McCandless le escribió a un amigo: «No eches raíces, no te establezcas. Cambia a menudo de lugar, lleva una vida nómada. No necesitas tener a alguien contigo para traer una nueva luz a tu vida. Está ahí fuera, sencillamente». Durante los primeros días de septiembre de 1992, con veinticuatro años de edad, un grupo de cazadores encontró el cuerpo de Chris en estado de descomposición dentro de un autobús abandonado en los bosques de Alaska.
Ciento trece días antes de morir por inanición, McCandless vivió salvaje. Comía ardillas, ranas, urogallos y pájaros carpinteros que cazaba con un rifle Remington Nylon 66. La dieta, de un alto déficit calórico, la complementaba con papas, ruibarbos y semillas de arvejas de olor silvestre que lo envenenaron. Intentó escapar, pero un río caudaloso se lo impidió. En su diario se lee: «¡Cien días, lo hemos conseguido! Muerto de hambre. Demasiado débil para salir caminando».
Jon Krakauer narró esta historia en una crónica, luego en un libro. Sean Penn la inmortalizó en una película: Into the Wild. El bus 142 de Fairbanks City Transit, donde encontraron el cadáver, fue sacado de la espesura en helicóptero. Era la meca para miles de peregrinos. Algunos, celular en mano, murieron en el intento.
A mi abuelo le hablo de McCandless y sus apóstoles. «Ingenuos», dice, y remoja la arepa que morderá con las encías, «¿para qué imitar a un muchacho que se murió por bobo? ¿Para qué estar pegado a esos aparatos mostrando la vida?».
Tal vez la respuesta de Gürkan Genç, cicloviajero que sumaba setenta y ocho neumáticos estallados en cincuenta países la última vez que hablamos, sería: «Para regresar y ser ministro de Deporte en Turquía». Un padre sin hija imaginado por Emmanuel Carrère tal vez respondería preguntándose: «¿Para estar zen?». ChatGPT afirma: para negarse a las rutinas rígidas y los modelos tradicionales: horario fijo, casa, carro, hijo.
Mérida concluye, elemental, que nadie quiere ser un nadie.
«En las redes sociales la gente publica cosas por reconocimiento —dice—. Mira a dónde viajo, mira mi trabajo, mira lo bien que me va. Quieren que los demás sepan que eres una persona exitosa. Honestamente, eso me da igual. Yo las utilizo por un tema de seguridad: para que mis amigos y familia vean por dónde voy. No puedo hablar directamente todo el tiempo con cada uno de ellos».
Por su parte, Sarah Bakewell, profesora en escritura creativa de la City University de Londres, lo resume así en su ensayo Cómo vivir. Una vida con Montaigne: «El siglo XXI está lleno de gente que está llena de sí misma. […] Miles de individuos fascinados por sus propias personalidades y gritando en busca de atención. Los […] networkers ahondan en su propia experiencia privada, y al mismo tiempo se comunican con sus semejantes humanos en un festival del yo compartido».
Algunos mueren en una búsqueda tolstoiana de asepsia espiritual, otros mueren por un «me gusta».
***
Aquí en tierra luce sereno. Jamás dijo RE-SI-LIEN-CIA o PRO-PÓ-SI-TO, lento, exagerando la mandíbula en mayúscula, como motivan los motivadores empresariales.
En YouTube, por el contrario, Mérida es un pequeño héroe que trota en puntas y grita alrededor de un círculo compartido por Alemania, Países Bajos y Bélgica. El video registra mil doscientas vistas. «Qué majo eres», «no te imaginas cómo motiva esta súper aventura», «cuál sería tu top cinco de ciudades en las que has estado», «tengo que felicitarte por esa fuerza que irradias», comentan en el muro y el tránsito de la euforia a la desazón ocurre en el regreso, pues llegar, a veces, es una trampa.
Cuando llego a mi casa empieza la parte difícil del viaje —dice—. De pasar cien días por las nubes a someterme a una vida normal. Es lo mismo que ser un león, aunque enjaulado.
—¿Tan difícil?
—Duro duro —asegura.
A ese león enjaulado los expertos suelen llamarlo «depresión post-viaje». Ansiedad, desmotivación, la pesadumbre de un domingo sin festivo. Poco a poco acaban las reuniones de bienvenida y la quietud impone su rigor.
Muchos dejan pasar los días. El que quiere una marginalidad autoimpuesta, sale otra vez. De nuevo el cóctel cerebral. La dopamina, pero en mayor medida la noradrenalina, ganan la batalla. Los neurotransmisores aumentan la capacidad de respuesta ante situaciones nuevas, potencialmente estresantes. África, por ejemplo.
Hay quienes creen, todavía, que el sur es una polvareda verde o amarilla. Hambre, sed y bestias, creen. Todo igual, desde Marruecos, Argelia, Libia y Egipto, hasta donde despuntan los blancos que hablan afrikáans.
Mérida no lo cree; sin embargo, se asusta. Lee en el aviso: «DANGER WILD ANIMALS NEXT 50 KMS». «La comida voy a ser yo, si me atacan», anticipa.
El Parque Nacional Mikumi en Morogoro, Tanzania, es una llanura que cubre 3.230 kilómetros cuadrados al sureste del país. Alberga a los cinco grandes: leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinocerontes. Sus sabanas, con acacias y baobabs, son atravesadas por la autopista A7, que conecta al puerto de Dar es Salaam (el cuarto más importante de la costa africana del océano Índico) con la frontera keniana. La carretera, pavimentada en su totalidad, además de ser un necesario enlace mercantil, fragmenta el hábitat, facilita el acceso de cazadores furtivos y sirve como pasarela de entrada para los turistas que hacen safaris.
Allí, tras unos minutos recorridos, Mérida ve a un babuino amarillo, «no me ataques, eh, te tengo controlado. ¡Joder, qué grande era, madre mía, chaval!»; ve impalas, «¡wowww, mirar, hay un montón, un montonazo!»; ve cebras, un jabalí, una serpiente gorda y una jirafa que se le quedó mirando. Pero las leonas son las que cazan.
«El único vulnerable era yo porque los camioneros estaban dentro de sus camiones —dice a través de YouTube—. Me he puesto al lado de la puerta de uno y el cabrón se ha empezado a reír, aunque vamos, si nos hubiera atacado, seguro me habría ayudado. Luego me he pegado a un camión a rebufo y he pasado esa zona rapidísimo hasta salir del parque. Una pena no haberlo podido grabar, estaba en shock».
Continúa: «Ver una leona tan cerca no es agradable. Lo bueno es que estaba a cien metros, que si hubiera venido corriendo tiro la bici a tomar por saco».
Empezó en El Cairo y bajó por el borde oriental hasta Sudáfrica. Pasó por Sudán, Etiopía, Kenia, Tanzania, Zambia, Botsuana y Namibia. En determinadas zonas fue un extraterrestre. Todo está en el libro que aún no publica. Quiere hacerlo autogestionado porque las grandes editoriales se quedan con las ganancias, me dice.
***
Si bien nunca mencionó las renuncias de McCandless, ambos comparten un principio: avanzar con ingravidez.
Christopher destruyó las tarjetas bancarias, donó todo y entró a la Reserva Denali con un puñado de libros, un arma y harapos para el frío. Mérida entró a su último continente con nueve kilos: saco de dormir, un par de camisetas, pantalón, pantalonetas, chanclas, chaqueta, dos uniformes, elementos de aseo, herramienta, colchoneta inflable, una estufa miniatura y una carpa. Nada sobra. Con esto puede sobrevivir un adulto de treinta y seis años en las bermas.
«Viajar en bici es barato porque te ahorras el alojamiento —dice— . Duermes en la carpa, donde los bomberos o en comisarías de policía».
En Europa se gastó mil euros y en África dos mil quinientos. En Sudamérica registró un superávit de 7.363 euros. «¿Cómo ganó dinero?», le pregunta uno de sus seguidores por Facebook. «Desde luego que no con mi canal de YouTube», responde.
Se puede comenzar con los ahorros, se puede trabajar a cambio de alimentación y un pequeño sueldo, se puede tener una renta en el país de origen, se puede ser artista o artesano, se puede gozar del mecenazgo, el patrocinio de marcas, o —con suerte, una estrategia, constancia y paciencia digital— se puede ser influenciador.
—Con los gastos cubiertos, ¿cómo es la rutina?
—Depende del país. Si es cálido me levanto pronto, si es frío, tarde. Muchas veces no desayuno. Hago un par de horas de viaje, paro, como algo y repongo el agua que me gasté. De ahí afronto otros cincuenta kilómetros para buscar un sitio qué conocer. Después, una comida fuerte en un restaurante lo más local posible. Descanso. Cuando baja el sol hago otros veinte, treinta o cuarenta kilómetros con la idea de dormir, dormir pronto. El viajero en bicicleta vive con las horas del sol, el sol es su día y hay que aprovecharlo al máximo.
Así, un año exacto, en el sur del continente americano.
Saca la camiseta del Once Caldas con la que durmió, la ubica sobre la mesa, y, mientras organiza la maleta que cuelga del sillín, concluye: «Cuando estás en el proceso del viaje nadie te hace caso, para los demás eres un loco intentando hacer algo grande. Pero cuando eres un loco que consigue algo grande pasas a ser un ejemplo, un modelo».
Como estaba previsto, lo logró. Está de regreso y disfruta de cosas conocidas. Entre los suyos y entre los bikepackers es un modelo.
A fuerza de biela recorrió veintiocho mil kilómetros por Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador en 365 días. Todo con 181.232 metros de desnivel positivo, algo así como la distancia necesaria para escalar el Everest, desde el campamento base hasta la cumbre, cincuenta y un veces. Nadie lo ha hecho. Merece ser reconocido como el ciclista más rápido en darle la vuelta a Suramérica. Pero ese título es incierto.
Para colgar en la pared un diploma del récord Guinness hay que cumplir con cinco criterios: que el resultado sea «rompible, medible, estandarizable, verificable y medido por un solo superlativo (sin combinaciones de diferentes logros)». El libro de rarezas advierte, además, que quien quiera validar una gesta debe avisar a los jueces antes de intentarlo. Mérida lo hizo, pero después.
Todavía espera una decisión. Mientras llega, estará por ahí, rodando por el pan.