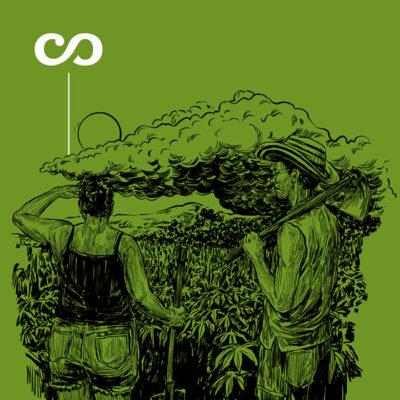Hay una acertada máxima, atribuida al escritor británico Somerset Maugham, sobre la hondura de la que somos capaces las personas comunes. La leí citada por el escritor japonés Haruki Murakami en su libro De qué hablo cuando hablo de correr. «Todo afeitado encierra también su filosofía», dice Murakami que dijo Maugham, para expresar que los seres humanos, aun en las acciones más triviales, revelamos que nuestras vidas pueden estar regidas por principios para nada superficiales.
Recordé estas palabras al ver Días perfectos, la más reciente cinta del director alemán Wim Wenders. Fue nominada a la Palma de Oro en Cannes y a Mejor Película Extranjera en los Premios Oscar 2024, categoría en la que merecidamente resultó vencedora La zona de interés, aquel inquietante ensayo visual sobre el mal y la memoria.
No obstante, conforme se acercaba la entrega de los premios, la película del director de la impresionante Paris, Texas empezó a ganar adeptos gracias a la sencillez de su argumento y la belleza de sus imágenes. En Días perfectos seguimos la rutina diaria de Hirayama (Kōji Yakusho), un trabajador del proyecto The Tokyo Toilet, que revela un alma sensible a pesar de dedicarse a una labor anodina y potencialmente enajenante: lavar baños públicos.
Cabe señalar que The Tokyo Toilet no es un servicio ordinario. Este proyecto, que nació en 2020, ya es un símbolo de la capital nipona; sus baños han sido diseñados por reconocidos arquitectos que, desde una perspectiva artística, han otorgado dignidad y hospitalidad a este servicio público.
En su búsqueda por posicionar el proyecto, el distrito de Shibuya quiso encargar la realización de un documental. Contactó a Wenders, quien ha creado una estrecha relación con Japón a través de este género; allí rodó Tokyo-Ga (1985), sobre el mítico director japonés Yasujiro Ozu, y Notebook on Cities and Clothes (1989), que examina la influencia del diseñador de moda Yohji Yamamoto.
Pero, en esta ocasión, Wenders prefirió una obra de ficción en la que la cotidianidad de su protagonista transcurriese como una suerte de ritual. Hirayama se levanta con su alarma antes del amanecer, recoge su tatami, riega con esmero sus plantas, se lava la cara y los dientes, se pone su uniforme, saca un café de una máquina expendedora y sale a trabajar en su vieja furgoneta. Mientras conduce, activa una casetera donde escucha a Lou Reed, Van Morrison y The Animals, entre otros artistas de los setenta y los ochenta que componen la banda sonora de su vida.
Ejecuta su trabajo con lo que podríamos calificar de «profesionalismo», aun tratándose de un oficio como el mencionado. Llega puntual, es cuidadoso y se preocupa por que los baños queden impecables y equipados. Incluso revela una llamativa ética de servicio. Cuando una persona irrumpe en el baño que está limpiando, Hirayama no la hace esperar; recoge sus cosas y aguarda fuera, pacientemente, a que el usuario termine para continuar con sus labores.
En esas pequeñas pausas, el protagonista observa con sensibilidad la realidad que le rodea. Ama los árboles, que fotografía con una cámara análoga después de almorzar en la misma banca de un parque. Los rollos los lleva a revelar religiosamente cada fin de semana.
Concluye su turno tan puntual como lo empieza. Las tardes las aprovecha para ir a casa, cambiarse y sacar su bicicleta, en la que pasea mientras disfruta del atardecer. Por lo general cena por fuera antes de regresar a su casa, donde lee un libro hasta quedarse dormido.
Repaso con detalle esta rutina porque se nos muestra en la cinta una y otra vez. La vida de Hirayama es monótona. Preciosamente monótona. A decir verdad, no hay grandes conflictos en su historia. Por supuesto que le suceden cosas (encuentra a un niño extraviado, su gracioso compañero de trabajo intenta conquistar a una chica, su sobrina escapa de casa y lo visita), pero ninguno de estos eventos perturba el equilibrio de sus días perfectos.
¿Dónde está el conflicto entonces? Se ha dicho que la película es una celebración de lo cotidiano; incluso se ha tildado como «cine zen». Es posible que, de cierto modo, lo sea; sin embargo, la vida de Hirayama es tan particular y apartada de lo que consideramos normal que aquí propongo leerla no como una manera de cifrar la cotidianidad del mundo de hoy, sino de subvertirla. Ahí, creo, reside el principal dilema que plantea el filme de Wenders.
Los días de Hirayama no son los de cualquiera; son la expresión de la filosofía del afeitado, una elaboración fundada sobre fuertes convicciones personales que hoy parecen estar en vía de extinción: diferenciar las horas laborales de las de ocio, escuchar música de décadas pasadas en casetes, leer libros en papel, tomar fotografías con una cámara análoga, ignorar las funcionalidades de los teléfonos inteligentes, sentir pasión por las plantas en un entorno cada vez más urbano, bañarse a la manera tradicional en un onsen al que ya solo asisten unos pocos ancianos…
También está el silencio. En un presente saturado de ruido y redes sociales, Hirayama opta por callar: lee pero no escribe, escucha pero no juzga, toma fotos pero no se las muestra a nadie; solo las conserva para su disfrute personal. Todo ello forma parte de un equilibrio imperturbable.
Así pues, el conflicto narrativo de la película no proviene de giros argumentales. El verdadero drama es, en últimas, sobre cómo decidimos vivir. Hirayama sabe que su manera de existir se contrapone a la que impera en la actualidad. Wenders lo representa con claridad en aquellos planos generales en los que la furgoneta del protagonista atraviesa las calles de Tokio en dirección opuesta a la de la mayoría del tráfico.
El punto más álgido en este sentido es la aparición de la familia, concretamente de la hermana, una mujer adinerada que reacciona con estupor al confirmar que Hirayama vive de limpiar baños públicos. En cierto momento, el propio Hirayama dice que ella y él pertenecen a dos mundos diferentes.
Es el conflicto de esos dos mundos el que nos presenta la película, pues uno de ellos está fagocitando al otro, incluso lo está rentabilizando. El mercado de la nostalgia, por ejemplo, aparece retratado cuando un vendedor le ofrece a Hirayama una suma cuantiosa por sus casetes clásicos. En tensiones como estas, Días perfectos nos revela un tema de fondo distinto a la simple celebración de lo cotidiano: se trata de la puesta en escena de un modo de resistir.
Hay un término japonés que se puede invocar en esta conversación: «ijirashii». Expresa la rara emoción que experimentamos cuando alguien en apariencia débil o desvalido muestra una fuerza inesperada: cuando, por ejemplo, el atleta con menos opciones compite en una justa con una tenacidad que nos conmueve.
Hirayama logra que esa emoción nos sacuda a lo largo de la película. Ahora bien, ¿el suyo es el modo correcto de resistir? Quizá ni él mismo lo sepa, pero lo que parece decirnos Wenders es que, a través de personas comunes como él, de hombres afeitados como él, todavía queda espacio para resistir e imaginar, incluso desde nuestras rutinas mínimas, un mundo distinto y tal vez mejor.
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!