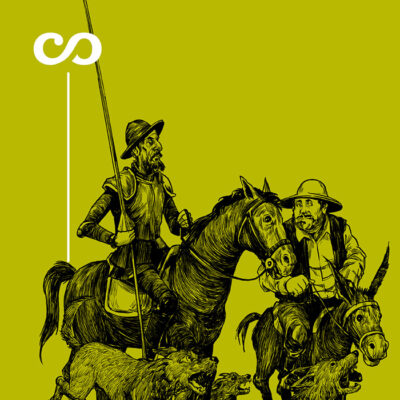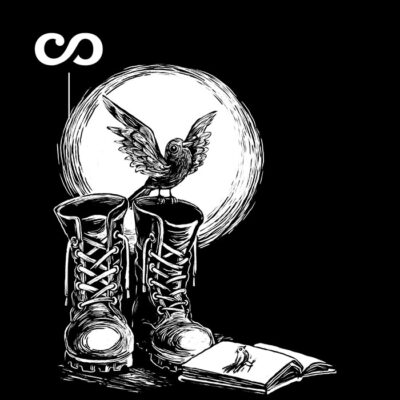1. El libro
Matate, amor, la primera novela de la argentina Ariana Harwicz, abre con una escena inquietante. El sol forma la imagen de un cuchillo en la mano de una mujer. Ella piensa en usarlo para desangrarse «de un corte ágil en la yugular». Está tendida en el pasto, rodeada de árboles caídos, al lado de su casa en el campo. En ese momento, avista a su esposo y a su bebé, que hacen sonidos en una pileta de plástico azul. Ella nos asegura que no los va a matar. Entonces suelta el cuchillo de luz. Decide espiarlos, camuflada en la maleza.
Desde estas primeras líneas, Harwicz nos prepara para lo que vendrá y nos da a conocer la distancia que existe entre la narradora de la historia y los demás personajes, la sinuosa presencia de sus delirios, el opresivo manto de su depresión. El lector intuye que lo va a guiar una mujer «débil y enfermiza», como ella misma se describe, y que le va a mostrar el lente con el que mira el mundo, así como el mundo que surge de ese lente, empañado y oscurecido. Estamos frente a una obra sobre la interioridad de una mujer atravesada por un malestar feroz.
En alguna ocasión, el escritor Hisham Matar afirmó que leer literatura no necesariamente debe ser una experiencia agradable. Invocó la imagen de una persona que lee un domingo frente a una chimenea en absoluta tranquilidad para argumentar que de eso no se trata. La buena literatura a menudo incomoda, y ese es el caso de Matate, amor, una novela que perturba y que se siente extrañamente liberadora. No ocurre a menudo que una autora logre darle relieve al estado psíquico de un personaje como ocurre en las páginas de este libro. Tampoco es común encontrarse frente a una obra que no se refrena, que le hace el quite al pudor, y que, en cambio, permite que surjan las pulsiones más oscuras de su protagonista.
La trama de la novela es sencilla, en la medida que es sencilla, por ejemplo, la trama de Al faro de Virginia Woolf. A lo que me refiero es que la trama, lo que ocurre, es secundario. En Mátate, amor lo importante es el cómo: en otras palabras, la manera como la protagonista, hundida y en guerra con lo que la rodea, percibe la realidad. Quiere huir de su matrimonio y de su maternidad, y no logra conectarse con el mundo. Una sensación de encierro afila sus reflexiones (los capítulos, todos de un sólo párrafo, refuerzan esa sensación). En medio de su asfixia, oscila entre el agotamiento, la rabia y un deseo violento por la muerte y por otros cuerpos. «Hay que tirarlo al desierto, que lo devoren las bestias —dice en un momento—-. Al deseo».
Aunque por momentos da la impresión de que Harwicz se regodea demasiado con el sufrimiento de su protagonista, el buen pulso de la historia y la orfebrería del lenguaje bastan para diluir esas sospechas. Ante todo, la argentina logra transformar el malestar de su narradora en una poética propia. Harwicz pule las oraciones con precisión, lima las obviedades y los lugares comunes, hasta lograr que surja una visión radicalmente singular del mundo. En la oscura singularidad del estilo es donde se encuentra el poder vertiginoso del libro:
Nos comimos la cabeza, nos la picoteamos como en una riña de gallos mientras en el aire pasaban aviones militares haciendo ejercicios. Entrenándose para una guerra que ya pasaba. Cada tanto uno giraba en falso y yo veía el ala incrustada en el pómulo.
Harwicz escribió Matate, amor poco después de mudarse al campo francés con su esposo. Ese escenario cumple un papel en la novela: la naturaleza envuelve la historia y le ofrece un manantial de imágenes y metáforas. Un animal en particular, un ciervo que ronda el bosque, aparece una y otra vez, quizás como un símbolo de una vida anhelada por fuera del orden de los dramas humanos. «La abrí y corrí a buscarlo —dice la mujer—, necesitaba encontrarme con la punta de sus cuernos. Ciervo mío, ciervito de mi corazón, ciervo, ojalá estés».
2. La película
Matate, amor salió en Argentina en 2012. Desde entonces ha sido traducida a múltiples idiomas y ha obtenido varios reconocimientos. En 2019, por ejemplo, hizo parte del longlist del Booker Internacional. En 2022, Martin Scorsese leyó la novela en un club de lectura que tiene con otros cineastas y se la mandó a Excellent Cadaver, la productora fundada por Jennifer Lawrence, con la idea de que la actriz la adaptara al cine y la protagonizara. Lawrence accedió. Fichó como directora y guionista a la escocesa Lynne Ramsay, de Tenemos que hablar de Kevin (2011), y como segundo guionista al irlandés Enda Walsh, que hizo parte del equipo de escritura de la magistral Hunger (2012), de Steven McQueen. Más adelante se sumó al elenco el actor Robert Pattison.
A pesar de contar con un impresionante equipo de trabajo, la misión de la película siempre iba a ser compleja. Pues, ¿cómo se traduce al lenguaje cinematográfico una obra que se centra en la percepción y la interioridad de un personaje? Para transmitir el malestar de la protagonista, Ramsay jugó con la forma y la textura de su arte. Por un lado, escogió un formato de encuadre inspirado en las películas de terror psicológico de Roman Polanski y, por otro, saturó el color de los paisajes naturales para que relumbraran con un tono enfermizo. Las escenas nocturnas, grabadas con una especie de nitidez lumínica, también buscan producir un efecto desconcertante.
Esas decisiones estilísticas sirven para acentuar cierto tono de desazón general, pero no para hacer visible el relieve espinoso que existe al interior de la narradora en la novela. De hecho, da la impresión de que Ramsay se quedó sin ideas a la hora de poner a actuar a Lawrence. En muchas escenas, la actriz se limita a hacer sonidos animales, a reptar por el piso o a bailar desaforadamente, como si con eso bastara para señalar que no está bien. De forma similar, en otros momentos, la directora disuelve la tensión haciendo que la protagonista huya de la situación en la que se encuentra. El pudor le ganó a la transgresión. En lugar de adentrarse en la oscuridad que atraviesa la novela —por ejemplo, en las escenas sexuales—, Ramsay la circunda de puntillas, algo timorata.
Una decisión en particular revela la incapacidad que tuvo la película de aprehender las sutilezas del estado mental de la protagonista. En vez de visibilizar su desasosiego en detalles, los guionistas optaron por tomar el camino contrario, y eligieron como metáfora de su sufrimiento un bosque en proceso de incineración. ¿Quizás la lógica era que un gran malestar psíquico debía tener como contraparte un gran evento catastrófico? La decisión no funciona. Además de ser algo burda, la analogía espectaculariza el padecimiento de la protagonista. En la novela el drama es humano. La naturaleza, si algo, aparece como una improbable tabla de salvación.
La película también sufre por cuenta de su cronología. En un intento por emular la estructura episódica de la novela, la cinta disuelve la tensión una y otra vez, al punto de que, en algunos instantes, cuesta trabajo saber de qué va la historia. Pero su falla principal, y quizás esto también brota del material de origen, es que, como espectador, uno se siente frente a una serie de personajes armados sin afecto. Con la excepción de la suegra de la mujer, en todos los demás no hay calidez ni vulnerabilidad. Toda chispa cae en el estanque de su negrura. Eso hace que sea difícil conectar con la película. Y lo que es peor: la hace aburrida.