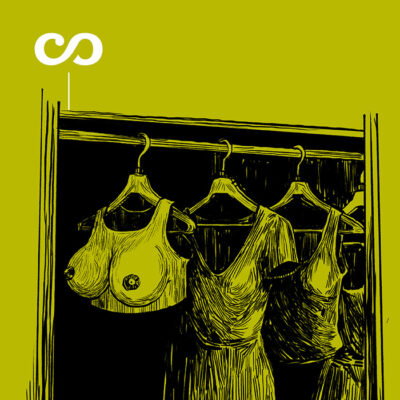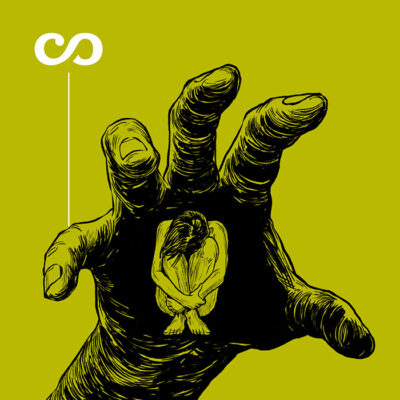Es cierto que a los quince años
quise ser marinero,
pero recién a los treinta y seis
fui empujado hacia el mar,
y cumplí los treinta y siete
no en el mar sino entre cerros,
y Dios me regaló de cumpleaños
una mañana de mirar el agua
en el medio de un río,
y nunca vi un regalo igual de cumpleaños,
tanta luz, tanta piedra y agua, tanto ruido…
Héctor Viel Temperley
El regalo
La salida
Mi padre y yo nos preparamos para lo que será nuestro primer viaje solos en carretera. Ni mamá ni Cecilia ni Juan irán con nosotros esta vez: esos viajes familiares quedaron atrás desde que nuestros padres se separaron. Hace ya tiempo que mamá regresó a su casa, en la otra punta del país; Cecilia y Juan ahora tienen sus propias familias, sus propios arraigos; mientras que yo sigo a la deriva. Creo que papá está en las mismas, aunque le cueste admitirlo. Por eso, en medio de este movimiento constante, nos reencontramos y decidimos viajar.
Son las nueve de la mañana del sábado 4 de junio y la temperatura en Caleta Olivia, en la Patagonia argentina, es de 3 ºC. Desayunamos rápido y liviano, unas tostadas y un té, apenas para despertar el apetito. Cuando estamos listos, subimos a la camioneta y mi padre dice que la primera parada es ir a comprar el pan recién horneado de una de las panaderías emblemáticas de la ciudad. Creo que Mon Petit existe desde que yo era adolescente: ha sobrevivido más de una década y eso, en el sur, ya es mucho decir. Mientras nos alejamos de casa, dudo si deberíamos hacer esa parada. Es una duda irracional, pero mi mente dice que ya tendríamos que estar en ruta, que cada minuto que perdemos es tiempo valioso, y entonces me pregunto: ¿tiempo valioso para qué?, y me respondo que no sé. En realidad, esta duda nace de no conocer el camino, de no conocer cómo será viajar por primera vez a solas con mi papá.
Pienso en sugerirle que avancemos, que compremos el pan en cualquier otro punto de la ruta, pero él sí conoce el camino a Alto Río Senguer y sabe que ni en Sarmiento ni en Senguer hay panaderías como Mon Petit. Cuando mi padre nombra estos dos pueblos, uno a mitad de camino y otro casi al final, yo me los imagino parecidos a la Caleta Olivia de mi niñez, pero sé que las dimensiones han cambiado desde que me fui. Entramos y salimos de la panadería: no nos toma más de quince minutos ir hasta allá, comprar el pan y salir a la ruta. Ahora lo entiendo: esta primera parada era necesaria, este es mi primer error de cálculo. Mon Petit tiene los mejores criollitos de la ciudad: no son tan grasosos, son crocantes por fuera y suaves por dentro, el tamaño es perfecto (dos bocados grandes, tres tal vez) y, cuando los dejan un ratito más en el horno, suelen tener el sabor de la corteza apenas dorada por el fuego.
Mientras salimos de Caleta Olivia, empiezo a reconocer que no es tan simple liberarme de la intranquilidad que me genera vivir en una capital de ocho millones de habitantes como Bogotá. Esa intranquilidad se traduce en ansiedad, en la ansiedad que todavía siento aunque me haya bajado del avión hace ya varios días y que me empuja a querer resolverlo todo y rápido, que me dice que no debería demorarme quince minutos en comprar el pan, por más bueno que sea. Esa ansiedad hace que me pregunte por qué sigo descreyendo de la palabra de mi padre, aun cuando él ya ha recorrido varias veces esta ruta.
Luego de pasar Villa Rada Tilly seguimos rumbo a Comodoro Rivadavia, el primer destino al que yo creí que llegaríamos, pero del que tan solo vimos la entrada. Segundo error de cálculo: creí que era una parada, creí que entraríamos en la única ciudad que conozco de esta ruta. Ni siquiera sé por qué supuse que entraríamos, no tiene sentido: tenemos todo lo que necesitamos, el tanque está lleno y apenas llevamos una hora de viaje. Es que, en mi cabeza, antes de salir, conté tres paradas (Comodoro, Sarmiento y Senguer), pero ahora sé que no todos los puntos en el mapa serán nuestro destino.
Es un día espléndido. El cielo está despejado y el sol brilla como si fuese primavera, aunque haga seis grados. Pasamos de la ruta número 3 a la 26, encarando hacia la cordillera. Nuestro destino final es Lago Fontana, ubicado justo al límite con Chile, y tenemos unas cuatro horas de viaje por delante. Vamos a atravesar casi toda la provincia de Chubut. Por suerte, haremos una parada a mitad de camino. Son las 10:30 de la mañana cuando pasamos por la zona de chacras y las plantas petrolíferas. Mi padre dice que, desde acá, tenemos doscientos kilómetros hasta Sarmiento, así que me acomodo y empiezo a preparar el mate.
La logística de un viaje
La noche anterior, mi padre y yo hablamos de lo que teníamos que llevar; «nuestra logística de viaje», dijo él. Fue una conversación extraña: una vez más, sentí la presión de hija mayor que debe resolverlo todo. Desde que tengo memoria, nuestra familia siempre viajó en auto: mamá era la copiloto y nosotros íbamos sentados atrás. Podían ser viajes cortos a Comodoro para pasar la tarde o podían ser viajes de dos días hasta llegar a la casa de los abuelos en el norte argentino. A Mario, mi padre, siempre le gustó conducir. De joven, miraba las carreras de Fórmula 1 por televisión. Los famosos domingos de carreras. Recuerdo los nervios de mi madre cada vez que papá adelantaba un auto en una curva durante nuestros viajes, el enojo y las peleas. Nunca entendí por qué mi padre, siendo médico y preocupándose siempre por la vida de los demás, fue tan poco prudente al volante.
Repasamos juntos: un cuchillo, jamón y queso, frutas, una botella grande de agua, galletas dulces y saladas, el equipo de mate. La que antes organizaba toda la logística era mi madre. Ella siempre estaba atenta a los detalles. Seguramente hubiera planificado la logística del paseo con días de anticipación y no la noche anterior. Supe que lo más probable sería olvidarme de algo, pero desde ese momento me permití errar en el cálculo: esta es la primera vez que soy la copiloto, puedo equivocarme.
Ya en ruta, camino a Sarmiento, preparo el mate sin apuro como quien sabe que se viene una hora de cebado lento y conversación. El termo es de un litro, quiero que nos rinda. Una vez me tocó cebarle mates a Diana Bellessi, una gran maestra y poeta argentina, mientras dictaba un taller de poesía en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Le di un mate detrás de otro y ella me detuvo diciendo «muy rápido». Desde ese día, aprendí que el mate no solo es tomarlo, sino saberlo esperar. Ahora cebo con intervalos más o menos largos, dejo que el sabor se asiente en la boca y espero a que llegue el deseo de tomarse el que viene. En esta primera mateada con mi padre, esperaba que habláramos de la vida, de todo eso que no nos hemos dicho durante los años que llevábamos sin vernos. Tercer error de cálculo. Mi padre prende la radio, maneja tranquilo y avanzamos casi en silencio mientras lo poblado va quedando atrás y la estepa patagónica comienza a adueñarse del paisaje. He regresado a mi tierra luego de la pandemia, estas son las primeras vacaciones luego de sentir el miedo frente a la posibilidad de no volver nunca más. Quiero decir tantas cosas, pero siento que nada de eso importa ya, así que me concentro en los tiempos del mate.
Pasamos el lago Colhué Huapi, que en lengua mapuche quiere decir «lago de la isla parda», en alusión al color rojizo de la tierra arcillosa. No es lo único pardo: en el camino nos cruzamos con varios árboles de raíces negras y copas anaranjadas. Sé que afuera la temperatura disminuye, pero desde aquí el paisaje parece envuelto en una flama. Le pregunto a mi padre si sabe qué árboles son y me responde que son álamos, pero no le creo. Estos árboles no tienen esa forma alargada, son más bien bajos y se ensanchan un poco hacia los costados. «Para vos todos son álamos», le digo.
Primera parada: Sarmiento
Al entrar en Sarmiento, vemos un cartel que dice «Visite el Parque Paleontológico Cretácico». A las tres cuadras nos topamos con la oficina de Turismo, justo frente al monumento del pueblo. Estacionamos, bajamos y nos acercamos a preguntar. La ventana de la oficina está abierta. Me pongo el tapabocas y me asomo. Desde adentro se escucha la voz de un pibe joven, quien luego será nuestro guía en el parque. «Pasen nomás», nos dice.
Francisco se presenta, le preguntamos sobre el parque y nos dice que hay paseos cada media hora, que la entrada vale ciento cincuenta pesos. Pagamos y nos entregan un folleto en el que se ve una foto de las réplicas de dinosaurios, otra de un lago, una del bosque petrificado y otra del mar (aunque estemos en la mitad de la provincia, a casi trescientos kilómetros de la costa). Arriba del folleto dice: «Sarmiento. Tu lugar». En la parte de atrás se detallan los tipos de alojamiento, los atractivos y las actividades, entre las cuales está una que no conozco, «kitesurf». Al googlearlo sabré que es una especie de surf andamiado por una cometa de tracción, algo que podría darse perfectamente en una región tan ventosa como esta. Pero hoy tenemos suerte, no corre ni una brisa. Si hubiese viento, el frío invernal nos hubiera dejado sin paseo al aire libre.
El parque aún no ha abierto, así que vamos al paseo de artesanos que queda en un edificio cerrado. Al lado está el monumento del pueblo: dos réplicas de caballos en tamaño real, con un bloque de cemento en el medio. Cada uno tiene su nombre en la base: Gato y Mancha. Los dos, aprendo más adelante, batieron récords mundiales al recorrer una distancia de veintiún mil quinientos kilómetros. Salieron el 23 de abril de 1925 desde Buenos Aires y llegaron a Nueva York el 22 de septiembre de 1928. En un punto del viaje, llegaron hasta los cinco mil novecientos metros sobre el nivel del mar.
No me queda claro qué relación tienen los caballos con el pueblo, pero me quedo pensando en lo que significa atravesar toda Suramérica, Centroamérica y parte de Norteamérica. Se demoraron casi cuatro años en llegar, lo mismo que me demoré en volver a mi tierra esta vez. ¿Qué habrán sentido al llegar a Nueva York? ¿Habrá sido algo parecido a lo que siento yo al volver a la Patagonia? ¿Se habrán dado cuenta de que llegaban o simplemente los habrán detenido?
Hay momentos importantes en la vida que, al parecer, solo los entendés después de que ha pasado un buen tiempo: pienso en mi viaje por Suramérica, mochileando sola por Chile, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Esta es la razón por la que vivo en Bogotá hace casi ya diez años, el trajín del peregrinaje. El movimiento constante es algo que heredé de mi padre. Él se fue muy joven a trabajar a España, estuvo casi cuatro años allá. Ahora se dedica a recorrer la Patagonia. Al final, ambos regresamos al sur, «como se vuelve siempre al amor», ya lo dijo Pino Solanas. Y es que el sur, la casa, es eso: un misterio inagotable al cual siempre regresamos con la esperanza de comprender cada vez un poquito más de él.
Lo que cuentan las ruinas y las réplicas
Vemos a Francisco cruzar la calle adoquinada, «Hace frío, ¿no?». Las primeras conversaciones con extraños siempre van sobre el clima. Francisco abre el candado pequeño que custodia la puerta del parque. «Antes esto era un parque abierto, pero la gente venía a romper las réplicas de los dinosaurios o las pintaban con aerosol», dice.
Francisco nos cuenta que la mayoría de los dinosaurios fueron descubiertos en la región y que los fósiles se encuentran en el museo de la ciudad de Trelew, a quinientos cincuenta kilómetros de distancia, para ser preservados en mejores condiciones. Durante el viaje de regreso hablaré con uno de los guardaparques del Bosque Petrificado, quien me explicará que eso es parte de una estrategia que idearon los empresarios y políticos de la provincia para centralizar el turismo en la capital de Chubut: «Te venden la excursión completa, un paquete que incluye el museo de Trelew y la visita a Puerto Madryn con el avistaje de ballenas. Localizan el turismo allá y el resto de la provincia queda sin recursos, por eso no tenemos un lugar acondicionado para mantener los restos fósiles, aun cuando todo lo que se encontró fue en esta área».
Son once réplicas en tamaño real, pintadas a mano y hechas en hierro y cemento. El recorrido por el parque dura menos de media hora. Puede parecer poco tiempo, pero el frío hace que sea demasiado largo. Francisco nos habla de las características de cada especie y de las vigas de madera recicladas que se utilizan en las puertas y los umbrales del sendero. «Madera de quebracho, dura toda la vida», dice señalando las vías del tren que hace años solía pasar por allí, conectando Sarmiento con Comodoro Rivadavia.
Francisco cuenta que los pobladores le llamaban «La Chanchita» y que desapareció en la época de la dictadura del 76. Nos explica que la desactivación del ferrocarril fue una decisión que tomaron desde la capital. «Claro, no les convenía que los pueblos siguieran conectados», dice mi padre, mientras Francisco afirma y agrega que eso limitó el desarrollo de la región más amplia del país, en la que habita la menor cantidad de población por metro cuadrado.
Nos despedimos, subimos a la camioneta. Me desabrigo, pero no siento las manos al moverme. El frío en la Patagonia arde y te consume hasta romperte. Mi padre se saca los guantes de cuero, prende la calefacción y continuamos la marcha. Poco a poco redescubro mis dedos. El cambio de temperatura duele. No sé por qué, si me crié en este territorio, no he aprendido a salir con guantes. Sigo acumulando errores de cálculo.
Un breve paso por la ruta 40
Llegamos a la estación de servicio YPF que está a las afueras de Sarmiento. Es nuestra primera parada logística: vamos a cargar combustible, ir al baño y comprar comida. Llevamos buen tiempo, apenas pasan de las 12:30 del mediodía. Entro en la estación y compro un par de empanadas para cada uno. Mientras espero, veo un cartel que dice «Biblioteca Centenario YPF. Impulsando la lectura en todo el país». Abajo hay fotos de las tapas de los libros que saldrán publicados en la colección, un título por mes y dos en junio. Al pie del cartel, las condiciones para adquirir cualquier libro: «tus consumos + 100 puntos y $650 o 4.500 puntos». Mi padre verá el cartel durante nuestro viaje de regreso y me dirá que, después de tantos años, los libros siguen siendo un lujo para pocos. Esta vez sí le creeré.
Avanzamos por la carretera rumbo a Alto Río Senguer, seguimos por la ruta 26 hasta una intersección que nos conecta con la famosa ruta 40, que surca todo el país de norte a sur: un gran cartel nos indica que estamos en el kilómetro 1.412 de los 5.194 que recorre. Estos 1.400 kilómetros atraviesan una cuarta parte del país. En Colombia sería como ir de Pasto a Cartagena. Pero hacer este recorrido por rutas colombianas podría llevarte hasta 29 horas, mientras que hacerlo en Argentina por la ruta 40 te tomaría casi 15. La velocidad aumenta en las rectas y disminuye en las curvas. Googleo el recorrido Pasto-Cartagena y la ruta se ve como una gran várice, como si Colombia sufriera de trastornos circulatorios. Cuarto error de cálculo: estoy aprendiendo que no podés estimar el tiempo de llegada solo teniendo en cuenta la cantidad de kilómetros por recorrer. El tiempo que te demores en llegar es relativo, y depende mucho de cómo sea el camino. La vida misma.
Pasamos Facundo y Los Tamariscos, dos pueblos tan pequeños que me sorprende encontrarlos en el mapa. A la media hora de andar por la ruta 40, llegamos a la intersección con la 56, puerta de entrada a Alto Río Senguer. Es una recta hermosa. Flotamos entre el cielo despejado y el cemento sin baches. Dan ganas de quedarse ahí horas mirando caer la tarde.
Una mancha de color rojo viene por el carril contrario y se acerca hasta volverse auto. Al cruzarnos, el conductor hace señas de luces y levanta la mano. Mi papá responde con el mismo gesto. Lo miro sonriendo, le digo que me alegra recibir el saludo de un extraño y le pregunto si acaso ese hombre sabrá que no somos del pueblo. «No importa eso, Lucía. Por acá pasa tan poca gente que todos te saludan». En esta época del año, con tantas heladas y en temporada baja, las carreteras permanecen vacías durante horas.
Casi llegamos a Senguer, pero antes de entrar al pueblo papá me señala la entrada al Fontana por un camino de ripio. Un nuevo error de cálculo, el quinto: para ir al lago no hay que atravesar el pueblo, hay que bordearlo. Sin embargo, el cartel que señala la ruta de ripio dice que faltan ochenta y dos kilómetros. Creí que el lago estaba cerca del pueblo. Me preocupa que sean las dos y media de la tarde y que papá lleve cinco horas manejando de corrido. Tal vez esté cansado, tal vez hoy no lleguemos a Lago Fontana.
Segunda parada: Alto Río Senguer
Recorremos las calles del pueblo en busca de la estación de servicio y pasamos por la plaza principal. Hay dos caballos, igual que en el monumento de Sarmiento, pero tienen un hombre en el medio en vez de un bloque de cemento. Hace años, cuando vino por primera vez, mi padre me dijo que el monumento consistía de un caballo, un hombre y un carnero. Lo señalo para que lo vea:
—Mirá, son dos caballos. ¿No era un carnero, según vos?
—Debe ser que lo cambiaron cuando me fui.
—¿Eh? Si ese monumento lleva ahí más tiempo que vos acá.
Nos reímos como dos chicos. Mario siempre buscará tener la razón. A los pocos metros vemos las dos máquinas de la gasolinera. Mi padre estaciona, el hombre que sale a atendernos es el mismo que luego nos preparará el café. Su nombre es Diego, es de Comodoro Rivadavia, tiene cincuenta años y lleva treinta viviendo en Senguer. «Soy la oveja negra de la familia», dice y se ríe mientras cuenta que nunca quiso estudiar y que por eso le tocó hacerse cargo del negocio que fundó su abuelo Lautico Martínez. Se refiere a este punto de carga de combustible, que es una estación más de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, también conocidos como YPF.
Como tantos otros pobladores de la Patagonia, Lautico llegó al sur gracias a YPF, durante la crisis que se desató entre 1989 y 1990, después de la renuncia de Raúl Alfonsín y durante la presidencia de Carlos Menem. A causa de la hiperinflación, el peso argentino se devaluó tanto que más del 47 % del país quedó bajo el índice de pobreza. Desesperada, gente de todo el país se desplazó y se alejó de sus familias y hogares. Entre ellos, la familia Martínez. Entre ellos, mi propia familia: papá, mamá y yo llegamos a la Patagonia en el 89, cuando yo tenía dos años. Por lo que mi padre me contó hace tiempo, consiguió trabajo como médico practicante gracias a que un profesor de la universidad lo recomendó en YPF. Se necesitaba gente y la gente necesitaba trabajar: la zona era catalogada como desfavorable y el clima era aterrador, pero ofrecían vivienda para las familias y estabilidad laboral. De todas maneras, la promesa duró menos de lo que se esperaba: Menem privatizó YPF y es hasta el día de hoy que cientos de trabajadores continúan en juicio laboral.
Diego nos pregunta de dónde somos y le cuento que venimos viajando desde Caleta Olivia y que vamos a Lago Fontana. Mira la hora en el reloj de pared que tiene a sus espaldas y dice: «Son las tres, yendo desde acá tienen dos horitas, si se apuran pueden ir y venir con luz. Es que en invierno oscurece a las seis». El reloj, una sola pieza tallada a mano en madera de lenga, dice «Lautico Martínez. YPF. Alto Río Senguer. Patagonia Argentina». Le pregunto a Diego si puedo sacarle una foto y me dice que sí: «Este reloj se lo regalaron a mi abuelo, en conmemoración al trabajo de tantos años». La madera de lenga es una madera clara que oscurece con el tiempo y esta pieza no ha sido barnizada. Por eso me resulta tan hermosa: oscurece naturalmente, como la historia de cualquier familia.
Rumbo a nuestro destino final
La luz del sol nos pega de costado, la camioneta nos marca que la temperatura desciende poco a poco. Aparecen los primeros tramos congelados en el camino de ripio y ahora vamos a paso de hombre, con cuidado de no patinar. La nieve se va tomando la estepa, emponchando los arbustos y las piedras con un manto blanco. Tal vez este pueda ser mi refugio. Hace años que no veía tanta nieve junta. Le pido a papá que se detenga, necesito bajar. Apoyo los pies en la carretera, aún distingo el terreno, pero ni bien desciendo a la banquina siento cómo mis botas se hunden. Pierdo la dimensión del espacio. Caminar se vuelve un acto de fe. El suelo cruje y se desmorona, ya no hay cimiento estable. Avanzo hasta recoger un puñado de nieve. Menos mal que no llevo guantes, el tacto nunca hubiera sido el mismo. Saco el celular y le tomo una foto. La luz de la tarde es perfecta, la cámara hace foco y define la forma. Capturo la imagen y enseguida suelto el puñado, no puedo sostenerlo por más tiempo. Arde tanto que corta. Luego le saco una foto al manto de nieve que cubre los matorrales, el que no ha sido ni será tocado por nadie. Se ve como un jardín de hortensias. El cuero de las botas se enfría y comienza a helar mis pies, mis tobillos. Avanzo hacia la camioneta mientras pienso que tendría que haber traído zapatos especiales, pero papá dice que me detenga para una foto. Tomo un puñado de nieve y lo lanzo hacia arriba. No sé cómo hace, pero logra captar el momento exacto en el que la nieve queda suspendida en el aire. Lo sabré cuando vea la foto: los copos en el cielo dibujan una nube blanca sobre mi cabeza que imita la forma en v de mis brazos. El resto de la nieve cae en cascada, cubre mi cara, mi pecho, mis rodillas. Esa nube en forma de v parece la forma de un corazón. Estoy sosteniendo el corazón de la Patagonia, es blanco y liviano, late mientras titila bajo el sol, lo desprendo de la tierra y lo lanzo, intento devolverlo al cielo, adonde pertenece, pero cae en cascada y regresa a la estepa hecho pedazos.
Rendición ante el milagro
Los últimos rayos de sol se filtran por la alameda que se encumbra majestuosa ante nosotros. Mi padre dice que estamos cerca. Me cuenta que la primera vez que estuvo acá disminuyó tanto la velocidad que no pudo calcular el tiempo y las distancias. «Esa vez pensé, ¿dónde termina esto?». El camino está lleno de nieve y vamos despacio, como pidiendo permiso. Detrás de la curva comienza el descenso al lago. Me quedo pensando en esa pregunta, «¿Dónde termina esto?». Quiero saber cuántos errores de cálculo me faltan para terminar de recalcularme y encontrar el rumbo de una vez. Cuántas veces nos habremos preguntado, mi padre y yo, dónde termina este dolor tan viejo que venimos sosteniendo. Quisiera decirle que, muy en el fondo, tengo miedo de conocer esa frontera en la que por fin podemos ser otros. Quisiera decirle que hoy estoy lista para aceptar esa protección que tiene para ofrecerme, pero que tengo miedo de que, por culpa de aferrarme al control que siempre he sostenido como hija mayor, no pueda terminar de mutar en lo que debo transformarme. Este es el error de cálculo más importante de nuestro vínculo: saber cómo y cuándo dejar ir nuestro dolor.
Y ahí está, por fin lo vemos: el azul del Fontana se desprende del azul del cielo solo porque la cordillera lo divide, lo arrincona. Bajo la ventana y dejo entrar el aire fresco. He soñado tantas veces con conocer esta parte de la Patagonia, pero jamás me imaginé que mis raíces tuvieran semejante arraigo. Es raro porque es la primera vez que estoy acá, pero se siente como si hubiese vuelto a mi origen. Estoy tan conectada con esta naturaleza remota y primitiva que tengo ganas de llorar, pero la sonrisa no me deja. Miro a mi padre, maneja tranquilo mientras escuchamos uno de sus discos favoritos: los grandes éxitos de Los Chalchaleros. Cuando empezamos a recorrer este camino de ripio, mi padre me dijo que llegaríamos hasta la caseta del guardaparques. Estableció un punto de llegada y posible retorno, porque tal vez, en el fondo, él siempre supo que la luz no nos alcanzaría para recorrerlo todo. A lo largo de mis treinta y siete años, Mario ha intentado calcular lo que significa ser un buen padre: ha trabajado durante toda su vida para poder brindarnos seguridad y educación, ha levantado la casa con las manos; pero esa labor lo mantuvo tan ocupado que se generó una ausencia detrás de esa ocupación.
Avanzamos un poco más y veo en el GPS que nos acercamos a un punto muy cercano a la orilla del lago La Plata. Aunque ya es tarde, le pido que detenga la marcha. Me bajo y me paro sobre un pequeño colchón de matas que resaltan en medio de la nieve como una esponja negra llena de espinas. Meto los dedos en el agua y los saco enseguida. El agua está helada. Este frío no perdona, pienso, y después me pregunto qué tendría que perdonar. Como un relámpago que nace de esa luz que lentamente se apaga, aparece la sensación de aquellos rencores viejos, rencores de infancia. Dejo que se vayan, el frío me hace soltar rápido. Pienso que a veces tratamos de evitar el dolor sosteniéndolo, sintiéndolo. O tal vez sea este dolor el que nos ha sostenido durante todo este tiempo. Pero este es el primer viaje que hago con mi padre a solas y esta es mi promesa de avanzar desde los que somos hoy. De eso se trata: no quedarnos suspendidos en lo que daña.
Seguimos andando un poco más, pero lo naranja del sol apenas alumbra. La carretera de ripio es peligrosa de día, mucho más de noche. Papá duda, no recuerda si estamos cerca de la caseta del guardaparques y dice que la recordaba por acá. Esta vez el error de cálculo es suyo. Hace apenas media hora el cielo se encremó hasta convertirse en un rosa pastel que se fue consumiendo en celestes cada vez más oscuros. Ahora, el azul aprisiona la luz, que lucha hasta el final con violentas pinceladas de naranjas y rojos en el fondo del ocaso. Le digo que la luz se está yendo y le pregunto hasta dónde vamos a llegar. Él mira el reloj y recalcula: «Hasta acá nomás, peguemos la vuelta».
*Un fragmento de este texto fue publicado en Revista Bienestar Colsanitas el 19 de octubre de 2022, en la sección titulada «La conversación».
También te puede interesar: