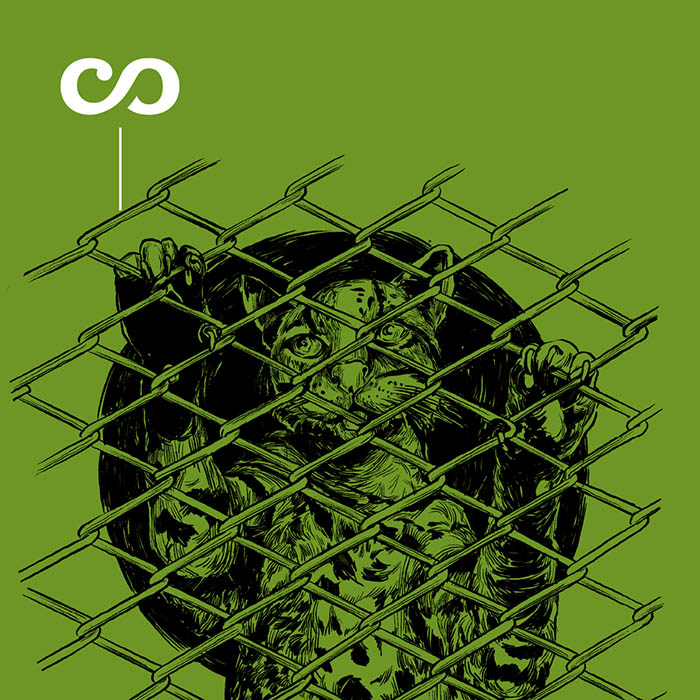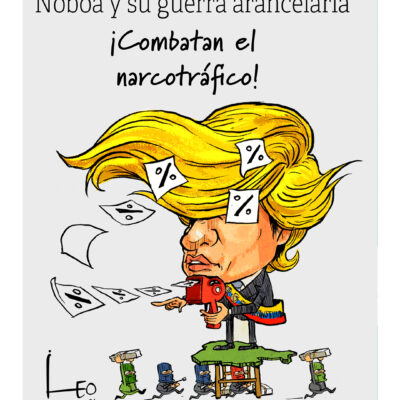Por: Santiago Wills
Absorto, el ocelote gruñe con emoción mientras el cangrejo avanza lentamente frente a sus ojos color caramelo. La pinza derecha, entre azul y verde, es dos o tres veces más grande que la izquierda y el crustáceo la mantiene erguida, como si se tratara de un escudo y estuviera a punto de entrar en batalla. Sin moverse, el félido lo observa caminar torpemente sobre el concreto seco, la silueta de las pinzas difusa contra el tono menta de la malla sombra y la malla de acero de simple torsión que sirve como trasfondo.
Durante alrededor de un minuto, el ocelote vigila los movimientos del cangrejo. Tuerce la nariz, olfatea el aire y se encoge sobre sí mismo. Tensiona los músculos de su forma esbelta y ágil, forjada para cazar. Las manchas de su flanco derecho, estelas negruzcas llamadas cadenetas, parecen formar cuatro dedos de una mano esquelética. Relucen, al igual que su pelaje azafrán claro, bajo el sol de las once de la mañana en Cali, Colombia. Así, agazapado, su cuerpo se ve tenso, como un resorte a punto de salir disparado.
A un par de metros, el cangrejo se aleja con su pinza azulada en el aire. Detrás, un mono aullador gruñe, provocado por un hombre. Se escuchan cantos de loras, chillidos de guacamayas y los gritos desesperados de media docena de monos capuchinos. Un río corre al otro lado de la vegetación, a su derecha. Hay sonidos lejanos de autos, murmullos de personas y el golpe acuoso de gusanos que caen a un estanque desde casi un metro de altura. También hay olores a los que el ocelote se ha ido acostumbrando desde hace casi siete meses. Algunos, quizás, los conoció hace años, antes de su captura y la separación de su madre, pero casi todos son nuevos: tortugas hicoteas, tortugas charapas, tortugas de tierra, caracaras, águilas, zarigüeyas, heces y orinas de decenas de animales que van y vienen, humanos y los demás como él, incluido el otro ocelote —ese a quien teme—, que aún está tan cerca.
A pesar de todo lo que ocurre a su alrededor, se concentra en el cangrejo. Lee sus pasos y levanta de manera pausada sus gruesas zarpas. Mantiene las garras contraídas —las cinco de cada pata delantera y las cuatro de cada trasera—, mientras da un paso y luego otro, el vientre blanco espolvoreado pegado al concreto, las orejas redondas enfocadas como antenas parabólicas en su presa.
Se acerca en silencio, las almohadillas de sus extremidades ahogan el peso de su cuerpo. Nuevamente, da otro paso y otro más, en cámara lenta, y queda a casi un metro y medio de distancia de la pinza que lo desafía. En otra vida, saltaría, golpearía al cangrejo con sus zarpas y rápidamente trituraría el caparazón con sus colmillos. Lo comería con gusto, extrayendo la carne blanca con su lengua rugosa. Pero esta mañana de abril de 2025, encoge las patas delanteras y, de repente, se detiene, como si el juego y la fantasía de libertad hubiesen terminado.
Se incorpora, observa al cangrejo violinista a través de las rejas de su jaula de cuatro por cuatro metros, y camina con aparente tedio hasta una casa de madera blanca que le sirve de dormitorio. Sale segundos más tarde y da vueltas y vueltas, en tanto su presa dobla por una esquina y desaparece.
A escasos metros, alguien susurra su nuevo nombre: “Barto”.
***
El 8 de octubre de 2024, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia llegaron a una casa en Ciudad Jardín, un lujoso barrio residencial en el sur de Cali. Varios investigadores venían desde Bogotá para hacer efectiva una orden de captura relacionada con armas y tráfico de drogas. Durante el allanamiento, los agentes escucharon un sonido extraño. Con precaución entraron al cuarto de donde provenía. En una jaula oscura, con doble enmallado, hallaron a un ocelote (Leopardus pardalis) de aspecto enfermizo.
Sin saber muy bien qué hacer, pidieron apoyo a la unidad local de la policía y al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), una entidad ambiental adscrita a la Alcaldía, que se encarga, entre otras funciones, de cuidar, atender y, en la medida de lo posible, rehabilitar a los animales incautados por tráfico de especies de fauna. El hombre a quien se le decomisó el ocelote se rehúso a contarle a los agentes cuál era el nombre del félido, con qué lo alimentaba o cómo lo había obtenido. Tampoco dijo para qué lo tenía allí.
Desde 2010, las autoridades en Colombia han decomisado más de 340 ocelotes, entre ejemplares vivos y muertos, de acuerdo con datos obtenidos a través de derechos de petición al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, seis secretarías distritales de ambiente de las principales ciudades del país y las 33 corporaciones autónomas regionales, los organismos que normalmente reciben los animales traficados.

Contenedores plásticos, piscinas de concreto y jaulas alojan tortugas, aves y felinos decomisados en Cali. Barto, Ernesto y Gato viven en las jaulas que se ven frente a las de las loras. Foto: Santiago Wills
La mayoría de estos félidos vivían en hogares como mascotas. Las personas llevaban a casa los cachorros luego de matar a su madre —casi siempre debido a conflictos relacionados con muertes de animales domésticos o por simple miedo—, o se los compraban a traficantes, quienes hoy los venden por cerca de 6 millones de pesos (alrededor de 1400 dólares). Luego los criaban como si fueran gatos domésticos hasta que agredían a alguien, el costo de alimentarlos se volvía insostenible o hasta que escapaban de sus encierros y asustaban a los vecinos, quienes llamaban a las autoridades. Algunas personas los entregan de manera voluntaria, pero otras hacen todo lo posible por esconderlos, incluso después de que ha habido ataques a personas o animales domésticos.
El ocelote es el tercer félido más grande de América después del jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concocolor). Entre las al menos once especies de félidos pequeños que viven en el continente (estudios genéticos recientes han elevado subespecies a la categoría de especies), todas pertenecientes al género Leopardus, con la excepción del yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), el ocelote es el de mayor tamaño y el más estudiado.
Sus ancestros cruzaron el Estrecho de Bering y llegaron a América hace alrededor de 2,5 millones de años. Se expandieron por todo el continente y se dividieron en varias especies luego de llegar a Sudamérica, donde se adaptaron a diferentes presas y paisajes, de acuerdo con una teoría. Hoy, el ocelote habita selvas, pantanos, sabanas y bosques desde el sur de Texas, en Estados Unidos, hasta el norte de Argentina. Su nombre viene de la palabra náhuatl ōcēlōtl, “jaguar”, lo que se ha prestado para confusiones históricas (la palabra para ocelote en ese idioma era tlalocolotl, semi-jaguar). Lo conocen también como manigordo, en partes de Centroamérica, pues sus patas delanteras son más grandes que las traseras, canaguaro o cunaguaro en los Llanos de Colombia y Venezuela, jaguarcito, en el Chaco, tigrillo, maracaya, gato solo, tigrecillo, en diferentes partes de Sudamérica, jaguatirica (del tupí jaguara, ‘jaguar’, y tyryk, ‘escabullirse’), en Brasil, y otras decenas de nombres en lenguas indígenas de todo el continente. Pesa en promedio unos 10-15 kilogramos, el equivalente de un perro Beagle adulto, y mide entre 1-1.4 metros desde la punta de su nariz hasta el final su cola (Bobby, el ocelote más grande que se ha registrado, pesaba 18,6 kg, similar a un Bull Terrier adulto).
El tono de su pelaje es blanco en el vientre, la garganta, la boca, los cachetes, el contorno posterior de las orejas y alrededor de los ojos. En el resto del cuerpo, los tonos oscilan desde ámbar pálido hasta el canela. Cadenas de manchas con patrones únicos recorren sus flancos y los ayudan a camuflarse entre los matorrales. Los ocelotes pueden distinguirse fácilmente del margay (Leopardus wiedii) y la oncilla (Leopardus pardinoides) por la forma de sus cadenetas: las de los ocelotes tienen las manchas abiertas, mientras que las del margay y la oncilla son cerradas. Al igual que ocurre con los demás félidos pintados, las manchas sirven para identificar a la especie y a cada individuo. Sus formas pueden asemejarse a contornos de islas, especies de hongos poco conocidas, mapas de ríos, siluetas de pinturas rupestres de cuevas europeas o dedos de manos esqueléticas en proceso de abrirse.
Para su infortunio, su belleza inverosímil atrae a los humanos desde hace miles de años. Las culturas moche, inca, maya, olmeca, azteca, chavín, chorrera, valdivia, chiripa, mexica, calima y otras decenas en la Amazonía y el resto de América lo representaron en esculturas, dibujos o relatos. (Un fugaz ejemplo: cuenta una leyenda mexicana que, en un principio, el pelaje del ocelote era dorado como el sol y carecía de manchas. Una noche, un cometa atravesó el cielo y el felino, quien amaba a la Luna, lo increpó por ocupar ese espacio. En venganza, el cometa lo atacó con piedras de fuego y marcó con estelas su abrigo). Sus pieles, al igual que las del jaguar, se comerciaban y eran de uso común entre los nobles, quienes en algunos casos fueron enterrados con ellas o cerca de ejemplares probablemente vivos.
La pasión por las pieles sobrevivió a la caída de las culturas precolombinas y, con el tiempo, ganó terreno en Europa y Estados Unidos. El clímax de la atracción llegó el siglo pasado, luego de que Jacqueline Kennedy —no es broma— sin querer popularizara el estampado de leopardo entre la población general, como narra Jo Weldon en su libro Fierce: The History of Leopard Print. Los ocelotes fueron los felinos más afectados. De acuerdo con un estudio, anualmente se cazaron cerca de 200.000 animales de esta especie desde principios de los sesenta hasta mediados de los setenta. Solo entre 1968 y 1969, Estados Unidos reportó la importación legal de más de 262.000 pieles de ocelote (de estas, más de 140.000 provenían de Brasil y casi 50.000 de Colombia).
La caza indiscriminada mermó de forma tan drástica la población de individuos que naciones como Brasil, Colombia y otros países de la Amazonía prohibieron la caza interna de félidos. En 1972, incluso el gobierno estadounidense buscó frenar la importación de pieles a través de una propuesta del Departamento de Estado. La preocupación por las poblaciones de ocelotes y otros félidos manchados contribuyó en parte a la aprobación y entrada en vigor, en 1975, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el acuerdo que regula el comercio global de especies para evitar la sobreexplotación y posible extinción de animales, plantas y hongos.
Gracias a CITES, la venta de pieles disminuyó considerablemente, aunque no desapareció por completo. Entre 1980 y 1984, por ejemplo, Paraguay, el principal comercializador tras la oficialización del tratado, exportó más de 120.000 pieles de ocelote. La caza para las confecciones de moda dejó de ser el mayor problema de la especie solo hasta finales de los 80, cuando el ocelote pasó del Apéndice II al Apéndice I del tratado, la clasificación reservada para las plantas, animales y hongos más amenazados.
Con el fin de ese comercio, las poblaciones se comenzaron a recuperar. En 1990, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la organización encargada de evaluar el estado de las especies, clasificó al ocelote como Vulnerable, lo que quiere decir que la población se había reducido a la mitad y las causas eran conocidas. Seis años más tarde, en la siguiente clasificación, el ocelote pasó a ser de Preocupación Menor, una categoría en la que se encuentran las especies que no están en peligro de extinción. Allí ha permanecido hasta la actualidad.
Hoy las principales amenazas a las que se enfrentan los ocelotes son la fragmentación y la pérdida de hábitat, la caza por retaliación y el tráfico ilegal para el mercado de mascotas en países como Colombia, de acuerdo con la UICN.
En la primera mitad del siglo XX se puso de moda tener ocelotes como mascotas. Actores y actrices de Hollywood, cantantes de ópera y músicos fueron fotografiados con estos animales. El más famoso sin duda fue Babou, un ejemplar que al parecer un presidente colombiano le regaló a Salvador Dalí en los años 70. Babou viajaba a todas partes con el pintor surrealista, destruyendo lo que encontraba a su paso y viviendo una vida más bien miserable, según un amigo del artista, excepto por un día en que escapó y asustó a los comensales de un lujoso restaurante.
De acuerdo con biólogos y veterinarios, la vida coartada de Babou es la regla para los félidos que terminan en los hogares de las personas, sin importar los recursos que estas tengan. En su medio natural, los ocelotes pasan horas recorriendo los bosques en busca de presas. Un estudio en las selvas peruanas halló, por ejemplo, que los ocelotes caminaban, en promedio, casi 10 horas cada noche. Su vida, como la de muchos otros félidos, está definida por el movimiento y la exploración de su territorio, que cambia a diario con la aparición de nuevas presas y estímulos. Estos comportamientos están claramente limitados en una jaula, una casa o cualquier otra clase de encierro.
En el caso del ocelote incautado en Cali, esto resultaba evidente tanto para los agentes que lo descubrieron, como para el personal del DAGMA que llegó ese mismo día a la casa en Ciudad Jardín. El animal parecía llevar por lo menos un año en cautiverio. Tenía el pelaje descolorido y un aspecto enfermizo. Desesperado, bufaba y gruñía cuando las personas se acercaban. Sus ojos caramelo miraban con aparente furia.

Una veterinaria limpia los dientes de un mono capuchino sedado en el quirófano del hogar de paso del DAGMA. Foto: Santiago Wills
El equipo de rescate tardó casi una hora en meterlo en una cesta de protección para trasladarlo hasta el hogar de paso del DAGMA. En una de las fotos que le tomaron ese día, se encuentra parado en su estrecha jaula con los ojos entrecerrados. En medio de la oscuridad, se adivinan las negras cadenetas en forma de cuatro dedos que marcan su flanco derecho.
***

Un joven ocelote víctima del tráfico de especies gruñe al ver a un periodista asomándose al cajón de madera donde descansa en el hogar de paso del Dagma, en Cali. Foto: Santiago Wills
Cuando recibieron al nuevo, el ocelote residente más antiguo a cargo del DAGMA era Tontín, un félido que había llegado de cachorro en 2017 y se había criado en las jaulas y pasillos arbolados del vivero donde se ubica el hogar de paso, en el norte de Cali. Se ganó su nombre a pulso: se comió una tortuga y una iguana, y atacó a otro ocelote y a una de sus cuidadoras. Durante años trataron de reubicarlo en vano en el zoológico de la ciudad, pero este ya tenía suficientes félidos y no quería incurrir en un gasto adicional. Para octubre de 2024, cuando llegó el ocelote incautado en Ciudad Jardín, Tontín ya llevaba un tiempo enfermo y algunos de los biólogos y veterinarios estaban preocupados por su futuro.
Otros dos ocelotes en el hogar de paso eran Ernesto y Gato. Ernesto llegó en 2020. Según la mujer que lo entregó a la Policía, el animal había entrado a su casa en busca de alimento. Tenía solo un testículo, pero, en general, estaba sano. Los ocelotes macho alcanzan la madurez sexual y abandonan a sus madres alrededor de los dos años. Las hembras maduran aproximadamente al año y medio.
Ernesto no había alcanzado esa edad o, cuando menos, esa madurez. Tenía comportamientos juveniles y, por cómo buscaba a las personas era evidente que había sido la mascota de alguien. Buscaba acercarse a los humanos y jugar con ellos. En lugar de cazar y matar las presas que le dejaban en su jaula, jugaba con ellas. Nunca perdió esa actitud infantil, de acuerdo con Leidy Albino, una bióloga de 31 años que forma parte del equipo del DAGMA.
Gato llegó en 2022 y tenía una personalidad muy diferente. Cuando aún era un juvenil, las personas que lo mantenían como mascota lo llevaron a un veterinario. El profesional lo atendió, pero les dijo a los dueños que debían entregarlo. Un par de días después, llamaron al hogar de paso. Cuando lo evaluaron, el animal pesaba apenas 3 kilogramos y estaba en pésimas condiciones. Le habían limado los colmillos y lo habían amansado. Ingresó a una cuarentena, lo desparasitaron y, poco a poco, se volvió más fuerte. No solo jugaba a cazar, sino que, contrario a Ernesto, era capaz de matar y comer pequeñas presas vivas. Creció y maduró, y conservó su instinto de cazador. En las noches, cuenta el personal del DAGMA, a Gato le gusta acechar a las personas desde su jaula. Si se acercan mucho, a veces lanza un zarpazo.
El ocelote que encontraron durante el allanamiento en el sur de la ciudad tenía características de uno y de otro, aunque estas tardaron en manifestarse. Parecía un adulto, pero su tamaño era más pequeño de lo normal. Era castrado, pesaba 8.9 kg y medía 107 centímetros desde la nariz hasta la cola. Su pelaje parecía desgastado y pálido, quizás por la falta de luz a la que había estado sometido. Sus ojos caramelo seguían a las personas con aparente desconfianza.
La veterinaria que lo valoró al ingresar calificó su estado corporal con un 2.5/5. Los exámenes de sangre dieron positivo para Bartonella, un género de bacterias que puede causar problemas cardíacos, letargia, anemia transitoria, afecciones renales, neurológicas y óseas, entre otros problemas. En los humanos, estas bacterias producen la enfermedad de rasguño de gato, que puede ocasionar ganglios linfáticos hinchados, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y pérdida de apetito. Le recetaron antibióticos, lo dejaron en cuarentena hasta que se curó y lo trasladaron a una de las jaulas.
Su recuperación estuvo dirigida por Delio Orjuela, el coordinador operativo del hogar de paso de fauna del DAGMA, y su equipo. Orjuela, un recursivo veterinario de 57 años, llegó por primera vez a la entidad en 2017. De niño, en Fresno, Tolima, grababa en casetes el audio de Naturalia, un programa de animales que se transmitió en la televisión colombiana durante casi veinte años. Cuando se graduó de la escuela quería estudiar Zoología, pero la carrera no existía en el país. Por error, se matriculó en una licenciatura en Biología, en Cali, sin saber que el énfasis del programa no estaba en el estudio de los animales, sino en la enseñanza.
Le fue tan mal en la universidad que su padre dejó de apoyarlo económicamente, así que tuvo que rebuscarse dinero cortando césped y vendiendo enciclopedias puerta a puerta. Un día, en 1987, se cansó y fue al zoológico de la ciudad a pedir empleo. En ese tiempo, la mayoría de los trabajadores eran campesinos, pues las labores requerían de un esfuerzo que escapaba a la mayoría de la población: cortar y acarrear más de 100 kilos de pasto para los rinocerontes, limpiar los encierros de elefantes, tapires y osos, y preparar los alimentos de centenares de aves, reptiles y mamíferos marinos.
Orjuela era flaco y no estaba acostumbrado al trabajo físico, por lo que compensó su debilidad con energía y tiempo. A los pocos meses, empezó a seguir de cerca a Jorge Alberto Gardeazabal, uno de los pioneros en la veterinaria de animales silvestres en Colombia. Aprendió lo que pudo de él hasta que se dio cuenta de que debía regresar a la universidad, esta vez a la carrera correcta. El zoológico le prestó dinero para la matrícula a cambio de su trabajo. En 1997, se graduó de la Universidad del Tolima y regresó a tiempo completo a la capital del Valle del Cauca.

Delio Orjuela y su equipo de veterinarios operan la órbita izquierda infectada de una joven guacharaca que perdió un ojo. Cada día, hacen procedimientos para intentar salvar animales de decenas de especies que llegan maltratados o rescatados del tráfico. Foto: Santiago Wills
Estuvo en el Zoológico de Cali hasta 2005. Allí conoció las particularidades de delfines, leones marinos, caballos, tigres, leones, cocodrilos, loros, águilas y otros animales con los que había soñado viendo Naturalia. También vio de cerca y revisó a decenas de ocelotes. Manejarlos a veces era complicado, un rezago de su comportamiento silvestre.
Los ocelotes son cazadores oportunistas. En las noches caminan por el bosque en busca de sus presas, un listado inagotable que, dependiendo del lugar, incluye ratas, coatíes, perezosos, tamandúas, tortugas, ranas, serpientes, peces, lagartos, iguanas, pavas, aves domésticas —la principal fuente de conflictos con los humanos—, pacas, pecaríes, insectos, armadillos, venados pequeños, monos aulladores y decenas de especies de aves silvestres.
“Tienen una cola relativamente más corta que la de otros félidos pequeños, como el margay, lo que les impide moverse con la misma agilidad en las ramas de los árboles”, dice Orjuela. No obstante, son escaladores lo suficientemente buenos como para cazar monos y perezosos. Los territorios de los machos suelen cubrir el de varias hembras, así que las peleas, sobre todo en coberturas boscosas reducidas, son comunes.
En cautiverio viven cerca de 20 años, casi el doble de lo habitual en sus hábitats naturales, pues evitan enfermedades, enfrentamientos, el estrés y desgaste natural que conlleva la depredación. Al igual que otros félidos, con frecuencia pasan los días recorriendo sus jaulas de manera casi enfermiza. Sus horarios de actividad cambian y, en parte, pierden sus hábitos nocturnos para ajustarse al horario de los humanos. Si un animal termina por descuido en su jaula o si, como Babou, un día logran evadirse y disfrutar de algo de libertad, pueden llegar a atacar.
Al principio, Barto —el nombre que le pusieron al nuevo ocelote en referencia a la Bartonella, la bacteria que portaba—, era arisco y algo traicionero. Costaba manejarlo. Bufaba constantemente y lanzaba zarpazos. Poco a poco, sin embargo, se fue acostumbrando al encierro que Orjuela había diseñado.
El hogar de paso funciona dentro de una hectárea en el vivero del DAGMA, el equivalente a un poco más de una cancha de fútbol. Mensualmente, en promedio, llegan casi 400 animales, por lo que, a pesar de las maromas y esfuerzos que hace Orjuela, ni el espacio ni la financiación son suficientes.

Jaulas de periquitos en el hogar de paso del DAGMA. El personal debe encontrar espacio para alojar a las centenares de aves, reptiles y mamíferos que llegan cada mes. Foto: Santiago Wills
Algunas de las jaulas de dos por dos metros se encuentran organizadas en paralelo y tienen subdivisiones entre ellas, lo que permite ampliarlas cuando la rotación de animales no es muy grande. Esos espacios privilegiados casi siempre se reservan para los félidos y los mamíferos grandes. Barto comenzó a vivir en uno de ellos al poco tiempo de llegar. Su hogar incluye una casita de madera blanca, un bidón de gasolina rojo vacío y gruesas sogas anudadas que cuelgan del techo para que juegue.
Allí se recuperó en menos de medio año con la ayuda del personal del DAGMA. Ganó casi medio kilo en el primer mes y su pelaje azafrán claro con los cuatro dedos esqueléticos se tornó bruñido. Su temperamento también cambió. Tenía una personalidad casi infantil, similar a la de Ernesto. Ese temperamento es la consecuencia de la castración temprana a la que seguramente lo sometieron, comenta Leidy Albino.
Barto aprendió a entrar a un cubil adyacente al encierro, donde es fácil manejarlo para ponerle vacunas o guardarlo mientras limpian su espacio. Lo llamaban por su nombre para que entrara y luego le daban pollo o carne en un ejemplo de condicionamiento clásico. A Orjuela no le gusta bautizarlos, pero es inevitable que alguien lo haga después de un tiempo. Hoy, cuando Albino lo llama por su nombre, Barto hace un sonido similar a un rugido y se restriega con las rejas (es más bien un gruñido ronco, pues los ocelotes en realidad no rugen, sino que maúllan, chillan, bufan y hacen otros sonidos, pero los únicos félidos que tienen la estructura en la laringe para rugir son los que pertenecen al género Panthera).
Orjuela y Albino se alegran de su progreso, aunque no saben muy bien qué va a pasar con él. Algo parecido ocurre con los demás ocelotes en el hogar de paso. En enero de 2025, Tontín tuvo que ser sacrificado. Tenía una patología renal crónica y pancreatitis, pero, más allá de eso, ningún zoológico o refugio había querido recibirlo en casi siete años.
Al igual que ocurre con los jaguares, rehabilitar a un ocelote que ha sido una mascota o que ha tenido contacto estrecho con humanos es prácticamente imposible, según comenta Diana Stasiukynas, coordinadora de Ciencias de la organización Panthera en Colombia. Se han liberado algunos, pero nadie sabe muy bien qué ha ocurrido con ellos, ya que es muy costoso ponerles collares. En ese sentido, no se puede decir que esas liberaciones hayan sido exitosas.
La rehabilitación de ocelotes suele ser difícil, por un lado, porque es necesario que aprendan a cazar, pues en la mayoría de los casos sus madres nunca les pudieron enseñar. Barto, por ejemplo, no sabe matar. Una vez le pusieron una codorniz en la jaula y jugaba con ella, la golpeaba con las almohadillas de sus patas y la perseguía, pero no la mataba. La tuvieron que sacar, sacrificarla y luego dársela para que se la comiera. El instinto de algunos puede sobreponerse, pero entrenarlos es un proceso costoso y los organismos ambientales a veces son reacios a otorgar permisos para darles presas vivas.
Por otro lado, y esto es quizás lo más difícil en opinión de Orjuela, deben aprender a temer nuevamente a las personas. Esto rara vez ocurre, pues los animales asocian a los humanos con su comida y, por lo tanto, los buscan. Cuando los liberan en un lugar silvestre, los ocelotes de cautiverio suelen acercarse a las personas, por lo que los pueden matar por miedo o por retaliación. En el mejor de los casos, alguien llamará otra vez a las autoridades para que se los vuelvan a llevar.

Barto, en su jaula, en el hogar de paso. De acuerdo con un estudio, los ocelotes pueden llegar a caminar 10 horas cada noche en busca de alimento. Foto: Santiago Wills
Los expertos consideran que salvo casos extraordinarios, los ocelotes traficados no pueden liberarse. Debido a ello, el mejor escenario para estos félidos es terminar en un zoológico o en un refugio de vida silvestre. Pero en Colombia, ni los unos ni los otros dan abasto. La mayoría ya tienen parejas de ocelotes exhibidos o pocos recursos para alimentar nuevos carnívoros. En un lugar como el hogar de paso del DAGMA, donde los recursos y el espacio son limitados, esto a veces significa que Orjuela debe tomar decisiones sobre la vida y la muerte de los animales.
Desde que fueron decomisados, el DAGMA ha ofrecido sin éxito a Ernesto, a Gato y a Barto a zoológicos y refugios. Lo más probable es que los diez o quince años de vida que le quedan a Barto en cautiverio se reduzcan, excepto contadas ocasiones, a los 16 metros cuadrados enriquecidos con cuerdas, bidones, maderas y otros elementos donde hoy se entretiene observando a los animales que ocasionalmente pasan frente a su encierro. E incluso ese futuro es incierto.
***
Barto mira a través de las rejas hacia la malla sombra, pero no hay nada. El cangrejo se resiste a volver. Da vueltas y vueltas por su encierro, pero el crustáceo se ha ido. Entra a su casa de madera blanca, se acuesta y, de inmediato, sale de nuevo. Al otro lado de la reja, ahora hay un hombre desconocido. Lo observa con sus ojos caramelo y bufa antes de caminar hasta una placa metálica reforzada que lo separa de la jaula de otro ocelote.
La tarde del 25 de marzo, Barto percibió la presencia del otro félido y se acercó a la placa. El otro, Ernesto, hizo lo mismo. Apretaron, golpearon y de alguna manera hicieron fuerza hasta que el metal se dobló y se creó una apertura. En ese momento, Barto lo tuvo frente a frente por primera vez.
Se abalanzó sobre su cuerpo y lucharon hasta que Ernesto atrapó su pata delantera izquierda. Intentó liberarla de sus fauces, pero lo mordió con más fuerza. Sintió cómo los colmillos raspaban su piel y cercenaban la división entre dos de sus dedos. Ernesto sostuvo su pata allí, la sangre corriendo por la herida, hasta que una mujer y un hombre los separaron con agua. Tuvieron que suturarlo, reconstruir la parte interdigital y cogerle cinco puntos. Luego fortalecieron la división entre las dos jaulas, para evitar que volvieran a pelearse.
Barto pasea por su pequeño y delimitado hogar. Se acerca un poco a un hombre nuevo y desconocido que sostiene una cámara fotográfica en sus manos. Lo observa, se aburre y se aleja hacia la placa. Fuera de su encierro, el mono aullador dejó de gruñir, pero los capuchinos continúan gritando. Lo mismo las loras y las guacamayas, que rara vez se detienen. Sus chillidos y cantos hacen parte del trasfondo de la vida de Barto, al igual que las máquinas lejanas, el sonido ocasional de la pólvora y las voces insistentes de las personas. Se acuesta en su casa mientras el hombre nuevo (el periodista) y el hombre que ya conoce (Delio Orjuela) hablan y hablan:
—Es lamentable dejar que se envejezca en cautiverio… aquí tuvimos uno que era más pequeño [que Barto] cuando llegué en 2017. Nunca lo pudimos reubicar y murió hace cuatro meses…
—¿Ese fue…?
—Hubo que hacer la eutanasia [a Tontín] después de siete años en cautiverio. Le buscamos espacio en zoológicos y nunca le conseguimos…
—El otro ocelote [Ernesto] casi le arranca la mano al vecino. Ellos son implacables. Si uno les da la oportunidad…
—¿Rompió la lámina? ¿Por qué?
—Porque esa es una de las cosas que la gente no entiende. Muchas veces no es estar vivo, no es respirar, es calidad de vida. Entonces, para uno de ellos saber que hay otro como él al lado, eso no está bien. El asunto es que nosotros en los centros de atención de fauna, pues hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos… Yo insisto en que la fauna visibiliza a la autoridad ambiental. La autoridad ambiental puede hacer lo que quiera con ruido, con contaminación del río o del aire, pero eso no se nota como se nota el maltrato a un animal. Esto es viral, lo que le pasa a un animal se vuelve viral… Yo sostengo que se debe invertir más en estos animales porque ellos finalmente son la imagen de la autoridad…
—¿Cuánto tiempo le van a dar a Barto, por ejemplo?
—Mira, al que murió hace cuatro meses, le dimos más de siete años. Somos muy pragmáticos. Esto al final es como una guerra. Tengo que pensar en qué puedo salvar… Sabemos de la bondad que hay en cada persona y en el corazón de todo el equipo, sabemos que todos han querido salvarlos. Pero si se llega a la situación [de decidir sobre el destino de un animal], va a tocar elegir, y pues no nos vamos a detener, porque tomamos decisiones de esa clase todos los días… Nos toca.
Barto permanece casi media hora acostado y luego se para y vuelve a salir. Olfatea el aire y avanza hasta la reja. Antes de regresar a su casa, observa la esquina de la polisombra menta que se encuentra más allá de su territorio.

Barto observa a un humano parado frente a su jaula con sus ojos color caramelo. Su futuro es incierto, al igual que el de los demás ocelotes que terminan siendo vendidos como mascotas.
*Esta historia es producto de una alianza entre Mongabay Latam y CasaMacondo. Pueden encontrar más historias sobre felinos en cautiverio aquí.