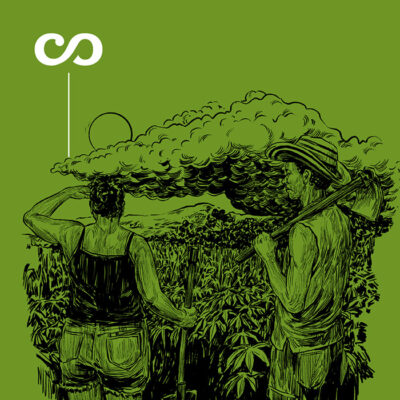Los matarifes vencían al novillo jalando de las sogas que le habían amarrado al cuello y a las patas. Una vez tendido en el suelo, arrimaban el balde donde se depositaba la sangre y lo degollaban, después les daban cuchillos a los niños más grandes para que fueran aprendiendo a carnear el cuerpo, mientras los más pequeños ayudaban a las mujeres a organizar las vísceras. A Simón no le perturbaban ni las entrañas, ni los baldes llenos de sangre, ni la visión del animal despellejado. De hecho apreciaba esas raras ocasiones en que iba a la hacienda y podía participar de algo tan atávico como el sacrificio de un animal, pero no tenía el semblante festivo de sus primos. Al contrario, siempre estaba serio. Sentía que en la muerte del novillo estaba en juego algo fundamental, que no podía definir pero que asociaba a ciertas escenas bíblicas que había escuchado en la catequesis. De la nada le venían a la cabeza las imágenes del sacrificio de Isaac o de las puertas judías marcadas con sangre de cordero por Moisés. Estas asociaciones le inducían una solemnidad que no tenía tanto que ver con la sangre en sí misma o con el sufrimiento del animal, sino con algo que aparece cuando la res agoniza, cuando afloja el cuerpo y por fin acepta que se va a morir; tenía que ver con algo sagrado.
No es que fuera un niño especialmente maduro. Se mostraba respetuoso más bien por intuición. De todas formas era perfectamente capaz de presenciar la muerte de las reses, y una gran parte de lo que sucedía pasaba por esta pequeña demostración de valor. Incluso le gustaba entregarse a la concentración juiciosa que los matarifes y los peones guardaban, no porque tuvieran una consideración especial con las reses, sino porque respetaban la comida que extraían de ellas. Sus primos no le perdonaban esta solemnidad, entre otras cosas porque los hacía lucir como tontos pero también, por encima de todo, porque ponía de manifiesto que la muerte de un animal era algo extraordinario y esto era precisamente lo que todos se esforzaban por ignorar.
Para los hijos y los nietos del patrón era distinto que para los matarifes y los peones, ellos no podían darle importancia al sacrificio de un novillo: la comida, la abundancia, las reses y todo lo demás se daba, debía darse, por sentado. Ser rico no tenía tanto que ver con las cosas que uno pudiera poseer y acumular, sino sobre todo con poder despreciar su valor y su importancia. Simón se dio cuenta de que para presenciar el sacrificio de las reses, de una manera aceptable para los demás, era imprescindible recurrir a la trivialidad: reír, decir tonterías, tal vez hacer silencio mientras el cuchillo se hundía con una facilidad terrible en la garganta del novillo y cuando brotaba la primera sangre inaugurando el aire con un olor caliente que les rebotaba el estómago, pero por lo demás reír, jugar con las vísceras, hablar muy duro de cualquier cosa. Para bien o para mal, él no sabía cómo hacerlo. Y el problema, o la ventaja, según uno quisiera ver las cosas, es que Simón le había heredado a su papá la renuencia al conflicto. Como él, evitaba a toda costa las peleas, incluso las discusiones más simples. Casi corría a explicarse cuando notaba la reprobación de sus primos y no quería que pensaran que era soberbio, pero sus explicaciones solo hacían que los demás se sintieran más tontos. El resultado es que había terminado siendo un muchacho indulgente, que nunca hablaba a no ser que fuera para convenir. Y después, siendo adulto, cuando cierto resentimiento maduró por fin en cinismo, empezó a dudar si había sido capaz de conmoverse con el sacrificio de las reses por una sensibilidad auténtica, o si se había esforzado por encontrarle algún tipo de trascendencia a la muerte de las pobres vacas para poder condescender con las costumbres de su familia.
La prueba es que cuando llegó el momento de demostrar su respeto por los sacrificios y pudo ser quien le cortara la garganta al novillo, lo hizo sufrir como nunca nadie en la finca había hecho sufrir a un animal, no que él recordara. Fue para un diciembre, uno especialmente seco.
Simón había cumplido los trece años en octubre y desde entonces su papá le había prometido que la res de año nuevo iba a estar a su cargo. Al principio estaba contento. Continuamente pensaba en las cosas que haría distinto. En las instrucciones que les daría a los más pequeños. En lo que haría con la sangre. En la forma precisa y el orden en que extraería las vísceras. Porque no iba solo a sacrificar la res, también iba a carnearla. Se acostumbraba dejar esa labor a los demás, pero él consideraba que no había ningún trabajo menor.
Los días pasaron rápidamente pero solo cuando ya estuvo en la finca y vio al novillo que tendría que matar, empezó a sentir que la tarea era descomunal, que sus manos y su cuerpo no estaban hechos para algo de esa proporción. Y así fue. El cuero del animal resultó ser muy difícil de penetrar y al faltarle fuerza en el primer envión, el cuchillo se atoró donde lo había clavado. Entonces se vio forzado a sacarlo para intentar hundirlo de nuevo en otra parte del cuello. Falló de la misma manera cinco o seis veces, hasta que incluso los más inconmovibles de sus primos empezaron a pasar saliva y alguien se llevó a los niños más pequeños para la casa. El novillo, apuñalado y agonizante, con los ojos muy abiertos, encontraba fuerzas de repente, como si un rayo lo tocara con la terrible claridad de verse muriendo; pataleaba un momento y luego solo respiraba a toda velocidad, con un temor que le daba vértigo a Simón. Se está ahogando con la sangre, le explicó un peón, toca esperar. Avergonzado y triste, se obligó a quedarse junto al novillo hasta que ya no respiró más. Decir que la agonía del animal duró una eternidad sería tonto: la eternidad es inconmensurable y aquello duró mucho más de lo que debió durar, un conciso minuto a la vez.
Los matarifes discutieron cómo era más conveniente carnear el cuerpo en vista de lo tenso que estaba. Al final decidieron no usar las vísceras por la bilis que podía haberlas inundado y optaron por ahumar una parte de la carne ese mismo día porque el miedo del animal la había malogrado. Simón ayudó a pesar de lo asqueado que se sentía; por primera vez la visión del animal despellejado le resultó repugnante. A veces le daba la impresión de que el novillo todavía tenía espasmos pero resultaba ser el jalón de alguno de los peones desde un extremo del cuero o el simple peso del cuerpo cediendo hacia un costado. Alguien lo vio muy pálido y le dieron a beber guarapo. Cuando el calor de la bebida se le asentó en el estómago, lo atacaron las ganas de llorar, así que tuvo que irse, no por vergüenza con los matarifes, sino con el animal.

Este relato apareció por primera vez en Erial, el libro de cuentos de Diana Obando que ganó el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica en 2022 y que publicó la editorial Laguna en 2023. Obando también es coautora de Plantas de ciudad (Himpar, 2022) y de Siete plantas: historias de la gente sin nombre (Himpar, 2024).
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!