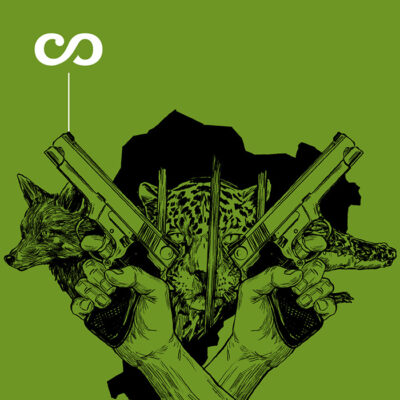El 25 de enero de 2024, un microbús que viajaba entre dos ciudades del occidente colombiano disminuyó la velocidad y se detuvo frente a un grupo de policías en la carretera. El conductor se bajó del vehículo y les entregó su licencia y los documentos del vehículo. Era un lugar extraño para un retén policial, pero, en principio, podía estar tranquilo. No había cometido ninguna infracción al volante y tenía todos sus papeles en regla. Debía ser una requisa como cualquier otra o, al menos, eso parecía.
Los policías inspeccionaron sus documentos y comenzaron a revisar de forma meticulosa el vehículo mientras los pasajeros aguardaban. Parecía que buscaban algo particular entre el equipaje y los pies de los viajeros. Finalmente, tomaron una caja de cartón, marcada con el número 16 y con una especie de torre impresa en azul en uno de los lados. Estaba cerrada con cinta adhesiva y parecía contener algo relativamente pesado en su interior.
Le preguntaron al conductor por el contenido. «Es una encomienda —respondió—, pero no sé qué hay adentro». Mientras uno de los policías tomaba con cuidado el fardo, otro encendió la cámara de su celular para filmar su apertura.
El conductor no tenía por qué saberlo, pero el retén se dispuso con un solo propósito: detener y confiscar el cargamento que iba dentro de esa caja. Oficiales a cargo de investigar crímenes ambientales en la Policía habían coordinado la detención luego de meses de trabajo encubierto.
Esa mañana, un agente siguió al dueño de la encomienda hasta la terminal de transporte de la ciudad. Allí, camuflado entre la multitud, lo observó cargar el paquete, acercarse al microbús y buscar al conductor. Las cámaras de seguridad grabaron el momento en que el hombre, tras negociar el precio del encargo, le entregó la caja de cartón.
Con cuidado, uno de los policías abrió el paquete. En medio de la oscuridad, se vislumbraban dos formas peludas color ceniza. El policía que sostenía la caja la giró levemente para que la cámara de su compañero pudiera captar una buena imagen: dos crías de monos nocturnos del género Aotus yacían acurrucadas contra una pared, sus enormes ojos marrones entrecerrados.
«Están sedados», dijo un policía fuera de cámara.
Los monos de este género son los únicos del mundo con hábitos genuinamente nocturnos. Son principalmente frugívoros (se alimentan de frutas), pero también cazan insectos aplastándolos contra los troncos de los árboles. Dispersan semillas en bosques tropicales, subtropicales y nublados de Panamá, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Paraguay, Argentina, Bolivia y Perú, y algunas de las especies se encuentran amenazadas por la destrucción de su hábitat, la caza y el tráfico ilegal de especies.
Solo en Colombia, entre 2023 y 2024, se incautaron casi ciento treinta, de acuerdo con cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de las treinta y tres corporaciones autónomas regionales, las entidades encargadas de recibir y cuidar la fauna decomisada a los traficantes.
Minutos después, uno de los policías sacó a los monos de la caja y los sostuvo entre sus manos para la cámara. El conductor, con las manos en la cintura, se acercó para verlos de cerca. Ingresando en el plano del video, dobló su tronco, miró a los pequeños primates y entornó los labios en un silbido silencioso antes de alejarse.
También te puede interesar: El silencio nace con la muerte de un ave
El investigador y el fiscal
Horacio Quevedo* no sabía mucho sobre el medioambiente. Trabajaba como patrullero en la Dirección de Carabineros de la Policía cuando su jefe le preguntó si quería investigar delitos ambientales. Aceptó, quizás en parte por obligación hacia su superior, y llegó a su nuevo puesto con la intención de aprender todo lo que pudiese.
Poco a poco, comenzó a entender su nueva labor. La normativa señalaba casi una docena de crímenes ambientales. Su deber era investigar: desde la deforestación y la pesca y cacería ilegales, hasta el manejo ilícito de recursos sólidos, el ecocidio y el tráfico ilegal de especies.
Las pesquisas se coordinaban con el fiscal especializado en delitos contra el medioambiente Iván Rubio, un lacónico investigador que llevaba más de treinta y cinco años trabajando con la ley. En la Fiscalía, Rubio era conocido por su mente ágil y su capacidad investigativa.
En Caquetá, el departamento de donde era oriundo, aún sostenía el récord de tiempo en resolver un crimen: en tan solo una hora y media había hallado al culpable de un asesinato en una estación de servicio gracias a un paquete de Cheetos, la pieza clave que le permitió deducir el rol de la secretaria, cómplice del homicida. Rubio daba las órdenes, aprobaba las solicitudes de interceptaciones y los seguimientos de los sospechosos. Así que, si Quevedo tenía una idea en mente, era a él a quien debía acudir.
Durante varios meses, Quevedo estudió las normas. Cuando sintió que ya tenía el conocimiento suficiente para demostrar iniciativa ante el fiscal, empezó a buscar un caso propio. A principios de 2022, encontró en el buzón de denuncias una queja anónima de un ciudadano que de inmediato captó su atención.
Según la denuncia, alguien estaba promocionando la venta de monos capuchinos, monos nocturnos, monos aulladores, titís, loros cabeciamarillos, guacamayas, erizos africanos, boas, geckos y otros animales en sus estados de WhatsApp. El anónimo incluía el número de teléfono en cuestión.
Quevedo lo guardó en su celular de trabajo y empezó a tomar pantallazos de los estados del usuario. Cuando tuvo suficientes, se los mostró a Rubio, quien le instó a escribir un informe con los hechos jurídicos relevantes para evaluar si valía la pena abrir un caso.
Quevedo recibió la luz verde poco después. A partir de ese momento, inició en forma la investigación. Obtuvo los números telefónicos para interceptar y envió el requerimiento a un juez. Una vez este lo estudió y lo aprobó, se verificó que ninguno de los números pertenecieran a una persona reconocida o expuesta públicamente —un político, un empresario importante, etc.—, algo que ya ha ocurrido y que conlleva complicaciones adicionales. En este caso, no hubo problemas, así que fueron remitidas a la sala de interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación.
Cada tanto, el grupo les pasaba un CD con las grabaciones telefónicas pertinentes y un juez de garantías las aprobaba. Con esos datos, Quevedo y los demás investigadores elaboraron un primer bosquejo del organigrama de la presunta red criminal, usando los números de quienes interactuaban con los vendedores.
Pero esa información no era suficiente. Quevedo necesitaba saber la identidad de las personas involucradas, por lo que solicitó a las compañías telefónicas los registros de los dueños de las líneas. No obstante, estos no eran del todo fiables: en Colombia es posible comprar una tarjeta SIM prepagada en la calle usando nombres falsos, por lo que la información de Claro, Movistar u otro operador no significaba mucho. Así que, haciéndose pasar por agentes comerciales, los llamaron para preguntarles específicamente por su identidad. De esa manera, identificaron a algunos de los involucrados.
Los peluches y los pagos
«Soy el de la babilla —le dijo el hombre al otro lado de la línea—, y necesito un mono capuchino [Cebus capucinus]».
Eran cerca de las 10 p. m. del 11 de octubre de 2022, cuando Alejandro P., un hombre de mediana edad a quien Quevedo y Rubio habían identificado como uno de los comercializadores de la organización de tráfico de animales, recibió la llamada de un conocido.
Alejandro lo saludó y le respondió que no había problema: podía conseguir sin dificultad un mono capuchino. Negociaron un rato y acordaron el precio: un millón de pesos colombianos, poco más de doscientos dólares, en ese entonces.
Pasado el mediodía siguiente, Alejandro llamó a Julio M., el presunto líder de la organización. «¿Sería posible conseguir el mono?», le preguntó. «Por supuesto», respondió el principal. Se demoraría unas dos o tres horas en enviárselo, cuando se confirmara la transacción. Colgaron. Tres minutos más tarde, negociaban el precio: Julio se lo vendería por ochocientos cincuenta mil pesos colombianos, unos ciento setenta dólares.
Julio traficaba con fauna por lo menos desde 2016. Empezó con una tienda de peces y, luego, se expandió. En 2019, lo habían detenido por transportar ilegalmente animales silvestres en el centro del país, pero como suele ocurrir con estos crímenes, lo dejaron libre sin mayores repercusiones.
Las interceptaciones telefónicas mostraban que tenía una amplia red de proveedores en todo Colombia. Sabía a qué cazador llamar y cuál era la mejor temporada para cazar al animal que necesitara. A pesar de ser la cabeza de la red criminal, no recibía demasiado con cada venta —desde cien mil pesos colombianos (veinticinco dólares) hasta unos dos millones de pesos (algunos cientos de dólares), dependiendo del animal—. Pero, cuando había volumen, podía ganar alrededor de dos mil dólares al mes.
Uno de los cazadores vivía en Puerto Boyacá, un municipio ubicado en el Magdalena Medio, un extenso valle rico en biodiversidad que atraviesa el centro del país. En esa región, podía conseguir desde loros del género Amazona hasta crías de varios tipos de monos. Ambos son populares como mascotas. Luego de capturarlos, alojaba a los micos en canastas plásticas y a las aves en cajas de cartón.
El cazador y su esposa los cuidaban y alimentaban en su propia casa, los acostumbraba a los humanos y los preparaba para su futuro. Era usual que le enviara a Julio videos en los que aparecía sosteniendo polluelos de loros o guacamayas con las alas cortadas. Sonriendo, les daba «besos», los paraba en sus dedos haciendo equilibrio, o les hablaba con la voz que normalmente se reserva a los bebés.
La temporada de «cosecha» de estos mamíferos, el mejor momento para atraparlos, era entre diciembre y enero, cuando estaban recién nacidos. En esos meses, el cazador salía con frecuencia. A menudo, tenía que matar a los adultos para arrebatarles a sus crías. En algunas de las especies de monos, los bebés vivían aferrados a sus madres y rehusaban soltarlas, incluso después de muertas. Para esos casos, el cazador llevaba consigo muñecos de peluche, que las crías luego abrazaban sin darse cuenta del engaño.
El pago por los animales se hacía casi siempre a través de Daviplata o Nequi, billeteras digitales similares a Yape o Plin, en Perú. Por un mono capuchino, Julio pagaba entre trescientos mil y cuatrocientos mil pesos colombianos, equivalentes hoy a entre setenta y dos y noventa y seis dólares; por especies de monos en peligro de extinción como el tití cabeciblanco (Saguinus oedipus), entre tres y cuatro millones (entre setecientos veinte y novecientos sesenta dólares); por boas y guacamayas hasta dos millones (unos cuatrocientos ochenta dólares), y por un ocelote (Leopardus pardalis) hasta seis millones (casi USD mil cuatrocientos cincuenta dólares).
Cada transacción quedaba debidamente registrada en los mensajes de texto de los celulares de los cazadores, el líder y sus intermediarios. Sin contar lo que se movía a través de aplicaciones encriptadas como WhatsApp o Signal, a las que no tenían acceso los investigadores, en promedio, cada mes se vendían alrededor de diez monos, docenas de aves, centenares de peces ornamentales, algunos reptiles y uno que otro mamífero de mayor tamaño (felinos, chigüiros, etc.).
Al igual que en otros países de Latinoamérica, los animales eran drogados y enviados a través de empresas de mensajería o como encomiendas en buses intermunicipales. Julio pagaba a los conductores de los microbuses una prima adicional por transportar la carga. En su ciudad, Alejandro P. distribuía la fauna usando una camioneta de ruta escolar infantil para evitar detenciones inoportunas y requisas policiales minuciosas.
A Quevedo y al resto de los investigadores del caso les tomó meses completar el organigrama de la red. Además de los registros de los pagos y las interceptaciones telefónicas, recurrieron a métodos de la vieja escuela policíaca, como los seguimientos personales, y a otros de la nueva, como la utilización de agentes encubiertos virtuales en las redes sociales.
Quevedo y otros policías contactaban a los vendedores haciéndose pasar por personas recomendadas de otros clientes: «X, la que vive en Y, que les compró hace poco la babilla», «Z, el de los monos», etc. Así, se ganaban la confianza de los hombres que gestionaban las cuentas del negocio en las redes sociales.
Durante casi un año y medio, recolectaron la evidencia que necesitaban para acusarlos y condenarlos. Tomaron pantallazos de las conversaciones por chats en el teléfono, siguieron de manera encubierta a los sospechosos y acumularon centenares de fotos y videos en los que los traficantes posaban o jugaban con la fauna antes de venderla. En total, hicieron cinco operaciones de incautación en diferentes lugares del país, incluido el retén policial para detener al bus con los monos nocturnos en el sur occidente colombiano.
Inicialmente, Quevedo y Rubio pensaron que se trataba de una operación local menor, pero el acervo de las pruebas los convenció de que, en realidad, estaban frente a algo más importante: una organización criminal que vendía casi un millar de animales al año a clientes dentro y fuera de Colombia.
También te puede interesar: La Amazonía ha muerto, que viva la Amazonía
«A los peces gordos no los tocaron»
A finales de junio de 2024, agentes de policía en siete ciudades y municipios de Colombia capturaron a ocho miembros de la red encabezada por Julio. Además de las capturas de los responsables, también incautaron loros, monos y peces ornamentales. Las especies en los acuarios eran tan poco comunes que uno de los sospechosos tuvo que informar a las autoridades cuál era el nombre de cada una.
El fiscal Iván Rubio los acusó de aprovechamiento ilícito de recursos naturales, un delito con una pena mínima de 5 años de cárcel y máxima de 11 años y 3 meses, y con una multa de entre 134 y 43.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el equivalente aproximado hoy a entre 46.000 y 15 millones de dólares.
Había un elemento adicional y fuera de lo común: Rubio incluyó en el escrito de acusación el concierto para delinquir agravado, un crimen al que los jueces suelen prestar más atención y que, normalmente, se reserva para asociaciones de personas que planean múltiples delitos como «porte de armas, reclutamiento ilícito, torturas, desplazamientos y desapariciones forzadas, entre otros».
Hubo dos razones para esa inclusión. Por un lado, Rubio cree genuinamente que se trata de un delito de alto impacto. «No afecta solo a personas, sino a comunidades enteras», explicó. Por otro lado, el concierto para delinquir era estratégico: al tratarse de un crimen «más grave» para la mayoría de los jueces, los acusados tendrían mayores razones para intentar negociar un acuerdo.
En la primera audiencia, a finales de 2024, el juez prohibió a los involucrados comunicarse entre sí. Al final, salieron libres dado que las penas por este tipo de crimen usualmente no permiten solicitar su encarcelamiento preventivo mientras se resuelve el caso.
La más reciente cita judicial se pactó para el 19 de febrero, pero tuvo que cancelarse después de que varios de los abogados de los implicados no aparecieran. Antes de eso, algunos de los acusados se habían acercado al fiscal Rubio, a través de sus defensores, para ofrecer su colaboración. Hasta la fecha, no se ha llegado a ningún acuerdo.
Mientras avanza el caso judicial, el patrullero Quevedo ha seguido en contacto con varios de los capturados. En una conversación, Julio, el líder, le dijo que apenas habían destapado una pequeña parte de la red de tráfico: «Ustedes cogieron a los peces flacos. A los peces gordos no los tocaron».
En otro arranque de sinceridad, Julio también le confesó que bastaba con crear un perfil nuevo de Facebook para empezar otra vez con toda la operación.
Justo antes del cierre de este artículo, Quevedo me escribió por chat para darme la última novedad del caso: a Julio lo habían vuelto a arrestar.
«¿Qué animales estaba traficando?», le pregunté.
«D todo», respondió al rato.
- Los nombres se han cambiado para proteger las identidades de los involucrados y las investigaciones que aún están en curso.
Este reportaje de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico fue publicado el 23 de marzo.