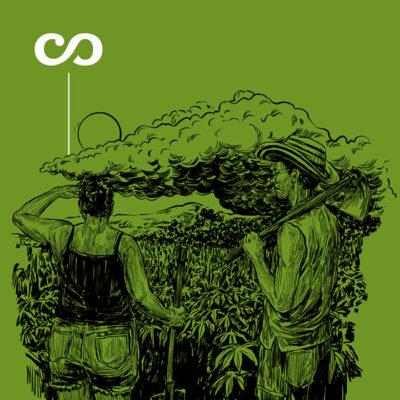Y aceptaron que viera la transmisión de la final de la Copa América con ellos. Fue en un televisor conectado a un cable del alumbrado público, bajo una de las techumbres de ese pueblo indígena que, otra vez, se levantó allí de la nada, a orillas de la carrera Séptima, del lado de los cerros Orientales, en el corazón infartado del centro de Bogotá.
Cada quien buscó su sitio y los más dichosos llegaron con esqueletos de sillas rescatadas de la basura y dispusieron, a manera de tribuna principal, el armazón de un sofá sin cojines ni patas. Todos se declararon hinchas entusiastas del equipo colombiano de fútbol, aunque no conocían el nombre de la mayoría de los jugadores, solo el de unos cuantos.
Los noticieros habían anunciado que se trataba de un partido extraordinario, el más importante de la historia de Colombia. Equiparar al país con su selección de fútbol es una jugada típica, igual que el amague o la finta, recursos del engaño para anotar goles. Casi una hora antes, los lugares frente al televisor estaban ocupados y los indígenas seguían atentos las imágenes de los jugadores haciendo calistenia. Ni siquiera se levantaban de su sitio en las tandas de comerciales, embebidos en los anuncios de gaseosas y golosinas, planes de telefonía celular, salsas de tomate, motocicletas, champús para la caída del cabello, viajes en avión, cervezas en lata…
Solo cuando anunciaron el primer retraso del partido, algunos indígenas se pararon a orinar detrás de sus casuchas de plástico y cartón, anudadas con cordeles al espaldar de las bancas, los postes del alumbrado, los cubos de la basura y los letreros de prohibido pisar el césped. Los comentaristas del Canal Caracol evitaron contar la verdad. Dijeron que la demora era culpa de problemas logísticos y celebraron el entusiasmo de los hinchas en las afueras del estadio Hard Rock, en Miami.
Media hora después, tras un nuevo retraso, se supo que cientos de ellos eran colombianos sin boleto de ingreso y que habían irrumpido a la fuerza, golpeando a otros hinchas y a los guardias de seguridad que intentaban controlarlos. En las redes sociales trataban a esos hinchas de «indios».
Cuando al fin comenzó el partido, ochenta y dos minutos después de la hora prevista, algo del primer entusiasmo se había perdido por el frío que bajaba de los cerros Orientales, en una humareda de neblina que era visible bajo las lámparas del alumbrado público. El olor del viento era una mezcla de leña y excrementos, y su voz replicaba el llanto incesante de niños por todas partes.
Ese estadio de miserables —una de las áreas arboladas y de jardines más emblemáticas de Bogotá— tiene un nombre sembrado de ironía: parque Nacional. Fue fundado en 1934 para glorificar los triunfos de la República de Colombia, según el presidente de entonces, Enrique Olaya Herrera. En sus mejores años albergó un parque de atracciones mecánicas y un zoológico. Ahora, en sus peores días, es un solar para los indígenas del pueblo Embera expulsados de sus territorios ancestrales por los grupos armados.
Hace tres años, 1.921 indígenas ocuparon el parque. Que la gente venga y mire, esta también es Colombia, dijo Jairo Montañez una tarde de finales de marzo de 2021. Algunos de los transeúntes que pasaban cerca, contó el líder indígena, les gritaban que se largaran, que se pusieran a trabajar, que se murieran de una vez. Desde que comenzaron las tomas de los embera en el parque Nacional, hace casi cuatro años, las autoridades resolvieron mantener sin agua la fuente alrededor de su monumento más glorioso, el de Rafael Uribe Uribe, héroe republicano asesinado a golpes de hacha en las escalinatas del capitolio.
Esa decisión busca evitar que los niños se ahoguen allí mientras corren y juegan. Ahora, a la espalda de la estatua del líder moribundo, las mujeres indígenas secan la ropa que lavan en el Arzobispo, un riachuelo contaminado de aguas negras que atraviesa el parque por una acequia de ladrillos. El país, nosotros, hemos decidido que no merecen más.
Es un hecho reciente, casi olvidado. En la carretera que conduce a Funza, un camión de basura atropelló a una indígena embarazada y a su hija de un año. Se llamaban Erminda Sintua Tunay y Sara Camila García Tunay, y eran parte de la muchedumbre que había desalojado el parque Nacional a comienzos de 2022. Se supone que su sangre rebosó el vaso. Las autoridades prometieron un plan que permitiera el retorno definitivo de las comunidades a sus territorios.
Sin embargo, dos años después, los indígenas regresaron, y en peores circunstancias. Tras la muerte de una bebé embera el pasado 9 de junio, el Distrito y la Unidad para las Víctimas levantaron dos carpas en las inmediaciones del poblado para que un grupo de observadores patrullen el parque y eviten otra desgracia.
En el intermedio de la final de la Copa América, mientras Shakira cantaba y bailaba, uno de esos custodios reconoció que habían hallado preservativos usados en una de las márgenes de la explanada, cerca de la retacería de ranchos de cartón. El temor fundado es que aquello sea indicio de un comercio sexual con niños, niñas y adolescentes embera. ¿Abusados por personas de la comunidad o ajenas a ella? El custodio levanta los hombros. No lo sabemos, dice vestido con abrigo, gorro y guantes de lana.
Las mujeres y los niños indígenas van y vienen descalzos, semidesnudos, con los labios amoratados. Justo allí, a escasos metros, hallaron medio muerta a Rosa Elvira Cely, la vendedora de dulces cuya tragedia dio origen a una ley bautizada con su nombre y que tipifica al feminicidio como un delito autónomo, aplicable en todos los casos de homicidio de mujeres por su condición de género.
Los bomberos la rescataron medio desnuda y medio muerta. Su agresor, Javier Velasco Valenzuela, compañero del colegio nocturno en el que estaban terminando el bachillerato, la golpeó, la violó, la apuñaló e intentó ahorcarla. Después la empaló por el ano con la rama de un árbol. La evocación del horror se justifica cuando reitera una verdad que no debe olvidarse. Ese último gesto de ferocidad extrema fue el que le produjo la muerte. La rama le perforó el útero, las trompas de Falopio y los intestinos. Rosa Elvira Cely murió a causa de una peritonitis y su tragedia inspiró marchas, foros, campañas, contenidos curriculares e investigaciones académicas.
Doce años después, en el parque donde fue torturada, allí mismo donde se alzan las casuchas de los indígenas y un grupo de ellos lamenta el gol que le acaban de marcar a la selección colombiana de fútbol, hay una placa conmemorativa que recuerda lo que ya olvidamos.
Tras el pitido final, los indígenas del parque Nacional se levantan riendo, sin lamentarse. Ninguno se despide, no hace falta. Se pierden bajo la luna, por el laberinto de cuerdas y techumbres. Al parecer, los reveses les resultan habituales e indoloros. Tres días después, las autoridades anunciaron el último plan para el retorno a sus territorios. Esta vez, prometieron, dispondrán un programa productivo que asegure su permanencia a orillas de los ríos, los bosques y las selvas que conforman su hogar. Pero una derrota es más definitiva si entraña, además, una vergüenza.
Ramón Jesurún, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, investigado por la reventa de boletas, fue capturado después de que él y su hijo agredieran con puñetazos e insultos a un guardia de seguridad del estadio Hard Rock porque no les permitió ingresar al lugar de la premiación, al final del encuentro. Dos días después de que se filtró su imagen esposado y con el uniforme naranja de los presos en Estados Unidos, los presidentes de los clubes profesionales del fútbol colombiano publicaron una carta brindándole su apoyo y solidaridad. Esa fue la vergüenza, el marcador final y en contra del dichoso partido que, se suponía, era el más importante de la historia del país.