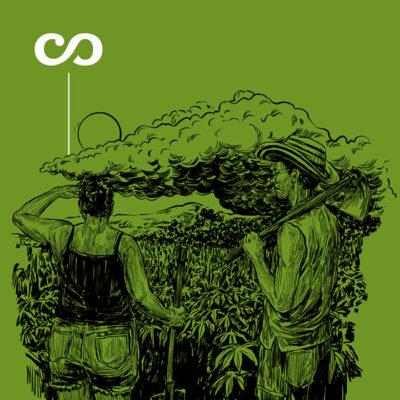Esta historia empieza en 2013, cuando me topé con un cuadro.
Recorría yo un museo donde exhibían obras de las vanguardias pictóricas de principio del siglo XX. Los ismos, esos movimientos que le quebraron el espinazo al arte figurativo luego de que la fotografía le quitó a la pintura la obligación de representar la realidad tal cual: cubismo, futurismo, dadaísmo. Y también expresionismo, de origen alemán, dado a las formas alargadas y a las perspectivas aberradas. Yo lo conocía vagamente por la película El gabinete del doctor Caligari.
Retomo: me topé con un cuadro expresionista. Lo que me sucedió fue, supongo, un levísimo síndrome de Stendhal; esa serie de síntomas psicosomáticos que causan que alguien pueda llegar a desmayarse frente a una obra de arte. Aunque en mi caso no fue para tanto. Solo me quedé medio lelo ante la pintura porque yo había estado dentro de ella: en la imagen, hombres desnudos se apiñaban debajo de unas duchas vigilados por un oficial militar en uniforme. Del pene de una de las figuras en primer plano —todas pálidas y elongadas— salía un hilo de orina hecho con una pincelada larga de óleo amarillo. En mi memoria se abrió un puente y sentí de nuevo una corriente tibia que me cruzó los pies: del prepucio flácido del soldado a mi izquierda brotaba una meada enérgica de primera hora de la mañana, cuyo chorro caía entre mis pies antes de diluirse en el agua empozada de las duchas. En la puerta, y con una tabla de catre en la mano, un sargento vigilaba.
Frente al cuadro me di cuenta de que con esa escena que yo había vivido años atrás podía hacer algo. ¿Qué? No lo sabía. Pero ahí se quedaron ambos, pintura y recuerdo, emboscados entre las cisuras y las circunvalaciones de mi cerebro.


En septiembre de 1914, pocas semanas después de que la Primera Guerra Mundial estallara, el pintor alemán Ernst Ludwig Kirchner sufrió una crisis nerviosa en el batallón donde estaba reclutado y tuvieron que evacuarlo a Berlín en licencia médica, enfermo de la mente, del espíritu y de los pulmones. Para evitar que lo enrolaran como fusilero raso en la infantería, Kirchner se había enlistado como chofer en la artillería, pero él era un artista, un nervioso débil, y no tenía la fibra para ser soldado: no aguantaba la montonera, ni los gritos, ni la comida de tropa, ni el humo de pólvora, ni las duchas y las letrinas colectivas. Es posible que, llegado el momento, tampoco fuera capaz de matar a un hombre. Aún sin haber entrado en combate desarrolló una psicosis aguda y después de dos meses en un hospital de Berlín, tuvieron que darlo de baja porque ver uniformes le detonaba episodios de terror.
Para limpiarse el trauma que le dejó ser soldado —la pérdida de identidad e intimidad que experimenta la gente uniformada, que lleva el mismo corte de pelo y que se baña y orina junta—, Kirchner hizo dos pinturas: un autorretrato en el que aparece con un uniforme azul de recluta y una mano amputada —aunque nunca la perdió—, y otra basada en su recuerdo de las duchas de tropa, que era el cuadro frente al que yo estaba de pie, presente de cuerpo entero en aquel museo, pero a la vez desdoblado en un recuerdo propio de un batallón, viéndome a mí mismo a los diecisiete años con los ojos de la mente.

En noviembre de 2019, tecleé unas parrafadas sin orden en las que describía el recuerdo del soldado que meó en mis pies. Esa escena real, pero tocada estéticamente por el cuadro de Kirchner, era el punto de partida para una novela de milicia, de cuartel, que quería escribir. Para prepararme había leído Maniobras nocturnas, Ardor guerrero, Sabotaje, The Short-Timers— el libro en el que Stanley Kubrick basó vagamente el guion para Full Metal Jacket— y La ciudad y los perros, claro. También había visto abundante cine de soldados. Quería hacer mucho de eso y a la vez nada de eso, porque mi experiencia en la milicia era más parecida a la de un internado que a una guerra. En un país como Colombia eso hay que aclararlo.
En marzo de 2020, me sentí listo para escribir. El momento era el propio: tenía editor y editorial. Además acababa de empezar la pandemia y yo vivía en una casa grande en un pueblo de tierra fría. Solo, y sin otra cosa para hacer, como un Robinson en su isla, me dediqué a ser escritor de tiempo completo, que era algo que alguna vez había anhelado con la misma fuerza con la que un niño tiene un embeleco de paleta.
Escribir siete días a la semana veinticuatro horas al día: tal vez haría la mejor de las novelas. Pero mes y medio después estaba enlodado. Y cuatro más tarde aún más hundido. Y los días se fueron acumulando uno encima del otro, hasta completar siete meses de escritura sin emoción, aunque me sentara a diario a trabajar toda la mañana y mitad de la tarde. O precisamente por eso salía tan mal.
Buscando recursos para desempantanarme, quise ver otra vez la pintura que era mi punto de partida. Aunque era capaz de recrear en mi mente la imagen, no lograba invocar ese golpetazo en el ánimo que producía verla con los ojos reales. El problema era que no recordaba el título y menos al pintor. Solo el nombre del museo. Empecé una pesquisa en Google dando tumbos entre términos: «soldados», «expresionismo», «óleo», «guggenheim». Y apareció: ahí estaban las figuras tétricas, y con ellas las emociones de crueldad y violencia que yo quería narrar.
Artillerymen in the Shower, resultó que se llamaba. Aunque apareció también bajo el título The Soldiers Bath, y en español como El baño de los soldados. Y luego dizque Soldados de artillería, Soldados rusos en las duchas, o simplemente Los soldados. Decenas de sitios web de historia del arte de media petaca usan esa pintura para ilustrar cualquier cosa, sabrá Dios por qué, cambiándole el nombre.
Lo real es que el título en alemán es Das Soldatenbad. Es uno de los dos cuadros que Ernst Ludwig Kirchner pintó justo después de salir medio loco del ejército. Mide 140 x 150 cm y es un óleo sobre tela con fecha de 1915. El motivo del baño ha sido representado de muchas maneras y a lo largo de muchas épocas en el arte occidental, pero este es un baño distinto; cruel, brutal y violento.
Era el registro tonal para la novela que quería escribir. En sus figuras estaban las sensaciones por las que yo luchaba. Entonces quise saberlo todo sobre esa pintura, pero resultó que ya no formaba parte de las colecciones del Museo Guggenheim, donde la había visto seis años y medio atrás. Das Soldatenbad tenía una historia oculta.

En 1933, un galerista judío llamado Alfred Flechtheim tuvo que abandonar Alemania y dejó su colección de arte, entre la que estaba Das Soldatenbad, en custodia de su sobrina Rosi Hulisch. Ella cuidó el cuadro algunos años hasta que Kurt Feldhäusser, un miembro del partido Nazi, se lo expropió en 1938.
El destino de esas obras modernistas robadas por el nazismo era la censura. Hitler las llamaba «arte degenerado». Su lavaperros Goebbels llegó a límites de montar una exposición en Munich para exhibir pinturas y esculturas sin orden, con fichas que las ridiculizaban y el público, si quería, podía escupirlas.
Vuelvo al cuadro: el ladrón Feldhäusser lo conservó hasta 1945, cuando murió en la toma de Berlín y Das Soldatenbad quedó en manos de su madre por cuatro años más. En 1949 se lo entregó en consignación a la galería Weyhe de Nueva York. Después de triunfar, los Aliados recuperaron infinidad de pinturas y esculturas secuestradas, y se sabe que se estableció un contrabando entre coleccionistas que las llevaron a Estados Unidos de manera clandestina. No tengo certeza de que el cuadro de Kirchner saliera de Europa bajo ese comercio negro, pero sí de que una vez fuera de Alemania empezó a peregrinar: en 1952 lo compró una pareja de filántropos de Misuri, quienes a su vez se lo donaron al Museo de Arte Moderno de Nueva York, en 1956. En el MoMa estuvo hasta 1988, cuando lo intercambiaron por otras obras con el Museo Guggenheim. Allí colgaba en abril de 2013, cuando lo vi y detonó mi regreso a una escena que, aunque ominosa, tenía la suficiente humanidad para ser narrada. Pero ahora era 2020 y el Guggenheim ya no lo tenía. Extraviado en las horas monótonas de la pandemia, y para disimular mi incapacidad de escribir una novela, gastaba el tiempo siguiéndole la pista al cuadro. Al menos para mí, estaba perdido otra vez.

En el primer borrador de la novela que trataba de escribir, la secuencia de las duchas, sacada tanto de mi recuerdo como del cuadro de Kirchner, medía trescientas cincuenta palabras: dos y medio párrafos gruesos, como bloques de cemento. El resto de la historia se extendía por ciento ochenta y una cuartillas herméticas como un muro tapiado. Se la envié al editor el 30 de septiembre de 2020 y algunas semanas después recibí respuesta: «Lo que comienzan a vivir los personajes es bastante predecible para el lector». Y luego me proponía: «Necesitamos algo extraordinario que nos haga detenernos muy pronto al comienzo y preguntarnos qué diablos es esto». La novela, o el embrión de novela, no servía. Me aburría escribiendo y por eso el editor se aburría leyendo.
Destripé el manuscrito y el primero de febrero de 2021, después de cinco meses de reescritura diaria y constante, envié una segunda versión. Un par de semanas más tarde recibí respuesta. Era un correo largo, paciente, abundante en ideas de trabajo y formas de encarar la historia. Pero todo se resumía en una frase clavada en la mitad del mensaje: «La novela entera está por resolver». Y era cierto: en mi manuscrito los párrafos se sucedían los unos a los otros sin emoción, sepultados bajo capas gruesas de sobreescritura con las que intentaba esconder mi dificultad para narrar. Muchas ideas no llegaban a nada, como brazos secos de un río. Y además mezclaba tiempos verbales sin orden. Tal vez todo eso reflejaba mi clima anímico y mental: frío y encierro.
Total que en marzo de 2021, después de un año largo de trabajo, estaba estancado en el punto de partida. Intenté varias cosas: cambiar el narrador a primera persona, empezar por el final, escribirlo todo en pasado simple. Durante todo abril envié por correo varios capítulos reescritos. Pero me sentía reparando una estructura que no fraguaba y todo lo que le ponía encima se caía, aunque intentara apuntalarlo. Entonces un día, a mediados de mayo, apagué el computador y, sin ceremonia, sin siquiera salvar el trabajo de la mañana, abandoné la idea de escribir esa novela.

En octubre de 2018, Das Soldatenbad, bajo el nombre Artillerymen, había llegado a la casa de subastas Sotheby’s. La puja empezaba en quince millones de dólares. El Museo Guggenheim se lo había devuelto a principios de ese año a Michael Hulton, descendiente y heredero de Flechtheim, el dueño original del cuadro que había escapado de Alemania en el amanecer del acoso antisemita. Junto con la Oficina de Reclamaciones del Holocausto del Estado de Nueva York, la Fundación Solomon R. Guggenheim investigó las volteretas que durante años dio Das Soldatenbad, hasta concluir que Feldhäusser, el nazi, en efecto se lo había robado a Rosi, la sobrina de Flechtheim. Lo cual me da pie para una reflexión en esta parte del relato con aire a Agatha Christie: hasta en el frívolo mundo de los marchantes hay una ética y, sin importar el cargo al peculio, para un museo como el Guggenheim, con cierta ascendencia judía askenazí que llega por el fundador, la transparencia de sus colecciones es algo importante.
Retomo otra vez: el 12 de noviembre de 2018, Das Soldatenbad fue vendido por veinte millones de dólares a un comprador anónimo que resultó ser un banco, o mejor, la fundación de un banco noruego que lo adquirió especialmente para la Galería Nacional de Oslo. Mientras acondicionaban algunas salas, pues el edificio estaba en remodelación, el cuadro lo custodió la Galería Nacional de Dinamarca. Allí lo encontré en julio de 2021, después de mucho perseguirlo, ya medio obsesionado con su suerte. Esa pintura era mi única conexión con la novela abandonada.

Tener un texto inconcluso es peor que una deuda en un banco. Uno no puede estar tranquilo. «Fracasa de nuevo, fracasa mejor» fue una frase de Samuel Becket que leí en un meme y me hizo sentir reconfortado, pero busqué y la cita real no solo era distinta, sino que tenía otra intención. Era una frase tocada por la ironía y la contradicción usuales en el autor, y no por el optimismo que yo necesitaba. Pero sí: jamás tan fracasado… «But never so failed».
¿Qué desengranó, finalmente, mis resortes atascados y permitió que la novela que perseguía se desplegara frente a mí? No lo sé. Tal vez no sentirme un escritor. Salir de nuevo a trabajar después de tantos meses encerrado, levantarme antes del amanecer, ducharme a diario con agua fría, correr una media maratón, mudarme a otra casa donde dos perras movían la cola cada vez que me veían, la energía de mi tía recién muerta que me iluminó, que me trataran un frijol benigno germinando aparatosamente en mi hipófisis, empezar a vivir con un gato, un viaje de varios cientos de kilómetros por carretera, una toma de yagé, volver a dormir con una mujer, encontrar de nuevo el cuadro. La verdad no lo sé. Tal vez fue todo, no necesariamente en el orden en que lo listo. Pero entré de nuevo en la fuente de la vida, aunque aún lucho por sumergirme entero en ella.
Lo cierto es que en septiembre de 2021 empecé a escribir otra vez. Todo era nuevo, letra por letra. Aunque la historia nunca había sido biográfica, me separé por completo de mí y, contraintuitivamente, también del cuadro. Eso permitió que las acciones de verdad ganaran calado. El escenario se volvió más vasto; un desierto simbólico, una llanura reseca, una geografía moral. Además puse un tren. Toda novela mejora con un tren.
De la historia anterior no quedó ni el nombre, pero conservé la secuencia de las duchas, tan ligada al cuadro de Kirchner. Ahora era un mero párrafo de noventa y dos palabras, cuando en el último manuscrito malogrado me había extendido hasta cuatrocientas doce haciendo piruetas y malabares. Esa escena, que siempre narré clara y cristalina, en tiempo presente, como una acción viva, pasó a ser un recuerdo borroso del protagonista: un teniente que no tiene vocación de militar, aunque se obligue a ello —como yo tratando de escribir—, varado en una guarnición de caballería de frontera bajo las órdenes de un mayor que enloquece de calor. En el entretanto esperan la llegada de la temporada de lluvias para que acabe con la sequía: la del mundo circundante y la de los corazones de todos allí. Y en ese lugar improbable, ese teniente encuentra lo que ni siquiera sabía que estaba buscando: un hogar. Una hoguera. Una familia. Lo que quiera que eso signifique.
En enero de 2022 tuve listo el primer borrador. Y en septiembre la novela se podía leer sin dificultad.
El 21 de diciembre recibí un correo del editor: aún restaba trabajo —la cosa no se acaba sino cuando se termina— pero era un mensaje feliz y generoso. Tres años después de haber escrito la primera letra, y tras casi una década de tener un cuadro alemán atorado en la cabeza, había logrado terminar la historia que, para poder existir, no se parecía en nada a la pintura que la había originado. Eso pasa.

Das Soldatenbad al día de hoy forma parte de la colección oficial del Museo Nacional de Noruega bajo el título en noruego Soldatbadet. Reposa allí junto a otro cuadro de Kirchner titulado El enfermero, pintado en 1917. Pese al título, es una pintura que muestra a un hombre de traje y corbata. Al fondo se ve una montaña que puede ser una referencia al paisaje alpino en donde el pintor estaba asilado. Porque Kirchner nunca se recuperó. Vivió medio loco, atormentado, enfermo y pobre, saltando entre sanatorios en Suiza. Alucinaba constantemente con que lo volvían a enlistar. Abrumado por la inminencia de una nueva guerra europea, embrujado por imágenes de sargentos que llegaban otra vez a reclutarlo, desequilibrado y enfermo, Kirchner se suicidó en 1938, el mismo año en que el nazi Feldhäusser le robó el cuadro a Rosi Hulisch, la sobrina de Alfred Flechtheim, el galerista judío que tras escapar primero a París y luego a Londres murió allí en 1937. Rosi se quitó la vida en 1942, la víspera de que la deportaran a un campo de concentración. De la madre de Feldhäusser, la última implicada en el devenir del cuadro, no hay rastro.
¿Y la novela? Finalmente apareció en junio de 2023. Se llama El medidor de tierras. En cuanto a mí, a veces, muy pocas veces, sueño que otra vez me quieren reclutar. Pero a diferencia de Kirchner no siento temor. Porque mis obsesiones y flaquezas manan de otras fuentes.