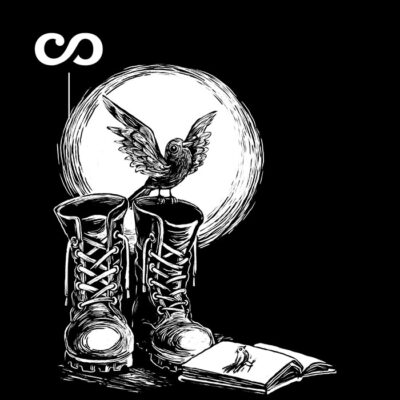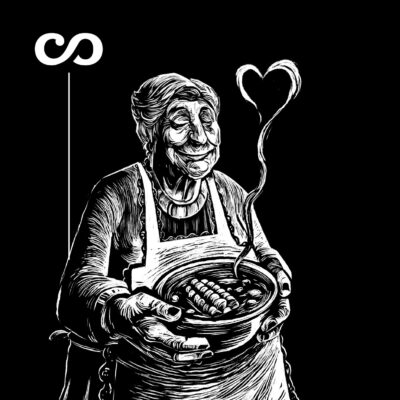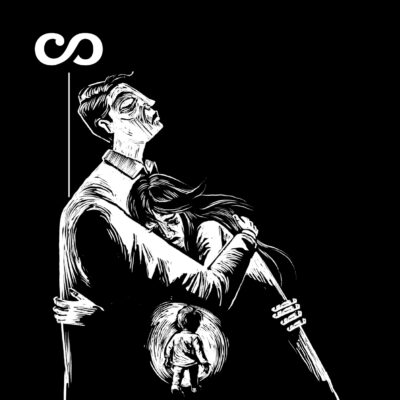La fama llegó temprano a la vida de Yukio Mishima (1925-1970). A los veinticuatro años, el escritor japonés publicó Confesiones de una máscara (1949), una novela con tintes autobiográficos que lo transformó en una estrella literaria. El resplandor de su talento solo aumentaría de ahí en adelante: durante las siguientes dos décadas publicaría treinta y dos novelas, veinticinco libros de cuentos, más de treinta libros de ensayos y unas cincuenta obras de teatro. Nominado con regularidad al Nobel de Literatura, su obra está atravesada por temáticas como la muerte, la pureza, el erotismo y la belleza.
El reconocimiento mundial que alcanzó en vida, gracias a novelas como El pabellón de oro (1956) y El marino que perdió la gracia del mar (1963), se multiplicó con su muerte. El 25 de noviembre de 1970, dos años después de fundar un ejército paramilitar que le rendía culto al Emperador, Mishima, junto a cuatro de sus seguidores, entró al campamento militar Ichigaya, amordazó a un general, dio un discurso ultranacionalista a las tropas y se quitó la vida rasgándose el vientre. Tenía cuarenta y cinco años.
En el centenario de su nacimiento, dos lectores de su obra decidieron cruzarse cartas. El primero es el novelista y astrólogo Álvaro Robledo, experto en literatura japonesa y autor de las novelas Que venga la gorda muerte (2015), El mundo no nos necesita (2018), y del ensayo autobiográfico Viejos pactos (2021). El segundo es Christopher Tibble, periodista, editor y socio fundador de CasaMacondo.
***
04/02/2025
Querido Alvin:
El 2025 comenzó para mí con una traducción de Yukio Mishima. Yo venía de pasar unos días de encierro en la casa de mi hermana en Colorado, donde una fiebre violenta me encontró y me dio una paliza descomunal. Pasé muchas horas derrumbado en la cama del cuarto de huéspedes, dando vueltas entre las sábanas. La cabeza solo me daba para ver episodios viejos de Top Chef o para leer unas pocas páginas de Into Thin Air, el libro de Jon Krakauer sobre el monte Everest. La fiebre me soltó poco antes de año nuevo, y en ese momento me acordé de que mi cuñado me había guardado un ejemplar de The New Yorker en el que aparecía un cuento de Mishima. Me leí el relato de corrido, entre la cama y el mesón de la cocina, con creciente emoción. Apenas lo terminé decidí, poseído por esa delirante certeza que a veces aflora después de una enfermedad, que lo iba a traducir al español.
El título del cuento en inglés es «From the Wilderness». Yo lo traduje como «De la tierra salvaje». En el relato, un joven lector se mete a escondidas en la casa de un escritor famoso y le pide que «diga la verdad». La historia se narra desde el punto de vista del escritor, quien reconstruye el episodio a partir de los testimonios de sus familiares, y al final ofrece una serie de reflexiones desconcertantes sobre la naturaleza del intruso. Curiosamente, como el escritor del cuento se llama Mishima (algo inusual en su obra, según tú me contaste), es fácil deducir que se trata de un texto con visos autobiográficos. Hay, además, muchas pistas: como el Mishima de la vida real, el escritor novelado escribe durante la madrugada, practica kendo y vive en una casa de arquitectura occidental.
Yo no soy traductor, pero entiendo el encanto que tiene ese oficio. Existe un deleite casi obsceno en inspeccionar el texto de alguien más con tanta atención. La semana que viví entre los pliegues del cuento de Mishima me repuso los ánimos y me volvió a conectar con un escritor que hace años ocupó el trono en el olimpo de mis autores favoritos. Durante el ejercicio de traducción me crucé de nuevo con algunos de los rasgos que me hicieron enamorar de su obra. Volví a ver esa mezcla de belleza y frialdad que aparece en sus historias y esa pulsión oscura que repta por debajo de sus tramas; también esa convicción sin fisuras que emanan sus palabras (algo que me aterra y me desarma). A mí se me había olvidado que, con Mishima, siempre me siento en la órbita de un agujero negro.
Cuando terminé la traducción y se la envié a unos pocos amigos (entre ellos a ti), yo no sabía que este año se estaban celebrando los cien años de su nacimiento. Fue una coincidencia fortuita. Ahora quiero volver a su obra, a los libros que aún no he leído y a los que saldrán, seguramente, a raíz del aniversario de su nacimiento. Y, bueno, quizás la hoja de ruta pueda salir de esta conversación contigo, querido Alvin. Yo sé que tú lo has leído en diferentes momentos de tu vida, y que ha sido uno de tus autores de cabecera. Sé, también, de tu profunda conexión con Japón y su literatura.
¿Quién es Yukio Mishima para ti? ¿Recuerdas cuando lo leíste por primera vez?
Un abrazo,
Chris
***
10/02/2025
Querido Christos:
El 14 de enero de este año se cumplieron cien años del nacimiento de Kimitake Hiraoka, mejor conocido por el mundo como Yukio Mishima. Ese día recibí varios mensajes de amigos que me felicitaban como si fuera yo quien estuviera cumpliendo años. La verdad no tenía presente el día (en algún momento sí lo tuve) y me divirtió, a la vez que me conmovió, que la gente me recordara por algo así: tanta lora debí dar. La responsabilidad es solo mía.
Los artículos, fluctuantes en calidad, pero tendiendo a lo obvio y a lo obligado por el periodismo superficial, hablaban de un hombre atribulado, violento; de un gay enclosetado; de un misógino irredento: todos los topos que se han dicho hasta la náusea en occidente sobre uno de los mejores escritores que han existido en los últimos trescientos años. Este comentario no es mío, es de Yasunari Kawabata, premio nobel de 1968, mentor y amigo cercano de Mishima, quien lo siguiera a ese país de nieve de la Muerte, dos años después de su apoteósica salida a través del ritual de desentrañamiento del seppuku. Los periodistas que entrevistaron en Estocolmo a Kawabata le preguntaron por su premio, a lo que él respondió algo así: «No sé por qué me dieron este reconocimiento a mí existiendo Mishima. Un genio como él solo existe en la tierra cada trescientos años».
Cuando pienso en Mishima no puedo dejar de imaginar siempre su cabeza rodando por el suelo y luego exhibida junto a la de Masakatsu Morita, el joven amante con quien conocieron ese tipo particular de gloria una mañana de principios de invierno de 1970 en Tokio. Ahora, mientras escribo esto, siento la cabeza de Mishima que flota encima de mi hombro y valida estas líneas: en la muerte entendemos todos los idiomas. No le gustaba usar gafas porque lo hacían ver viejo, intelectual, ambas realidades que despreciaba, como sí le gustaba usar tacones escondidos en los zapatos para verse más alto. Las fotos que le tomaban siempre debían ser en contrapicado para no mostrar sus piernas, demasiado flacas para su gusto, a pesar del trabajo en gimnasios que consumió parte importante de los últimos quince años de su vida. En algún momento le preguntaron en una revista de variedades cuál había sido el mayor logro de su vida. Y él no respondió nada acerca de sus más de cuarenta libros; de sus traducciones a más de diez idiomas occidentales; ni de sus actuaciones como yakuza en películas de serie B; ni de la ópera que escribió en una noche en un cuarto del hotel Imperial; ni de los altos grados alcanzados en artes marciales como el kendo, el iaido o el karate; ni siquiera del ejército de escudos conformado por muchachos enloquecidos que fundó en 1967 y a quienes vestía con uniformes de invierno y verano con confecciones que él mismo diseñó en café, oro y verde, preparados para defender con su cuerpo al Emperador; ni de sus dos hijos. Todo esto antes de cumplir cuarenta y cinco años. No, respondió que el mayor logro de su vida había sido salir como la imagen de una enciclopedia nueva en el apartado dedicado a halterofilia.
¿Por qué recuerdo esta anécdota de su vida en particular? La verdad no lo sé. Cuando me preguntas quién ha sido Mishima para mí muchas imágenes se agolpan en mi mente. Lo empecé a leer en la universidad hace ya treinta años. Mi hermano me dio su libro El pabellón de oro y todavía recuerdo la sensación que tuve. Yo quería ser escritor y ese libro me mostró un camino que hasta entonces no pensaba posible: «… su inestable corazón era como la tierra que lo vio nacer». Luego devoré sus demás libros con un impulso anormal, febril, que me acercó a su obra y a la cultura a la que perteneció y que pasó a ser parte integral de mi vida en los años siguientes y que todavía me acompaña.
El tiempo pasó, otras lecturas llegaron, sobre todo de sus coterráneos, hasta el punto que un día me vi sentado en un panel de escritores y debajo de mi nombre aparecía un rótulo que decía «Experto en literaturas orientales». Recuerdo que me reí. Todavía a veces me buscan para que hable de escritoras y escritores filipinos, chinos, coreanos o malayos. El río del tiempo, siempre cambiante, me llevó a ver lo que puede ser tan obvio acerca de la obra de Mishima: en efecto es un escritor misógino, indudablemente acariciaba y encarnaba muchos de los lineamientos de la extrema derecha de su tiempo (aunque ¿cómo un escritor de derecha decide matar a unos banqueros?), un narciso y un obseso con la muerte, la noche y la sangre. Todo eso es cierto y por eso mi deriva de su obra fue inevitable. Ya me había pasado con la ficción de Bukowski, que hoy a duras penas puedo leer sin revolcarme, no ya su poesía. Odié al maestro y su pose de dandi-escritor fusilada de Wilde y me sentí consciente y me imagino que progresista: pensé que también lo había superado y preferí quedarme con el tampoco fácil terreno de Kenzaburo Oé, de Kawabata, de Kobo Abe, de Yasutaka Tsutsui o de la siempre inmortal Murasaki Shikibu.
Hace varios años estuve en Venezuela y en una librería me encontré con un viejo que decía haber sido amante de Mishima. Habían follado en un parque, lugar de encuentro de los homosexuales de ese entonces. Él había estado en Suramérica y las fechas y los lugares concordaban. No sé cómo llegamos a hablar de eso pero los ojos ensoñadores del viejo me impulsaron a tomar de nuevo uno de sus libros, El marino que perdió la gracia del mar, una insuperable traducción de un título que en el japonés original es simplemente Muerte en la tarde. Empecé canchero, seguro de que despreciaría pronto las páginas del fascista y odiador de mujeres: tanto había superado a mi antiguo yo. Y de repente su magnetismo volvió a poseerme. Esas páginas no podían haber sido escritas por un monstruo ni un bárbaro. O una fuerza superior le había prestado su talento al monstruo y al bárbaro para que se destilaran en esa forma de la perfección que volvía a tener entre mis manos.
Siempre recuerdo aquí la escena de la película Amadeus en la que Salieri ojea rápidamente unas partituras que Constanze, la esposa de Mozart le ha llevado para que las vea y le diga si sirven de algo, y el hombre las mira y las oye con el oído de la mente hasta que su belleza innegable hace que se le caigan desparramadas por el suelo. La belleza de esas páginas, la belleza que intentó atrapar como un pájaro de colores en una jaula de mimbre, estaba allí de nuevo, intacta, inmaculada, innegable. Recordé lo que había sentido de muchacho cuando leí a Mishima por vez primera: esa honestidad, esa pureza, esa endiablada gracia que otorgan tan pocas veces los dioses a los mortales. Y entendí por qué había querido volverme escritor: para intentar encapsular la belleza de esa manera y que un muchacho de un país que seguramente nunca conoceré pudiera tener ese instante suspendido en el tiempo, más allá de las palabras, pero posible solo a través de ellas, y que el arte, que no es otra cosa que un tipo particular de magia, nos recuerde que vale la pena seguir vivos, y que todo el resto de cosas, acaso necesarias, son un ruido que acompaña esos momentos de silencio en los que sentimos comprender de qué va todo esto y nos fundimos con algo esencial.
Solo siento una profunda gratitud por Yukio Mishima, ese nombre que recuerda las cimas nevadas del Japón, de quien quizás podamos hablar más cosas en estas cartas que hoy empezamos. Y gracias a ti por permitirme hablar de todo esto.
Álvaro
***
20/02/2025
Querido Alvin:
Leo tu carta y me cautiva la forma en que te ha cautivado Mishima. No puedo sino sentirme interpelado puesto que yo también, a mi manera, caí bajo el hechizo de su «endiablada gracia». Me ocurrió, como a ti, en los años porosos de la juventud, cuando las grandes lecturas tienen el poder de hincharlo a uno hasta el delirio.
Mishima llegó a mi vida por culpa de mi madre. A mis once o doce años, ella atravesó una temporada en la que me hablaba a menudo «del último samurái de Japón». Lo hacía a su manera, en una especie de rapto donde se entrelazaba la vehemencia y la emotividad. En esos discursos arrebatados no figuraban los libros de Mishima. Mi madre enfatizaba, ante todo, su muerte. Me recreaba, una y otra vez, la escena del 25 de noviembre de 1970. El cuartel del ejército en el que irrumpe Mishima con los cuatro jóvenes de su ejército de escudos. El secuestro y amordazamiento del general. El discurso abucheado en el balcón. El sangriento seppuku. La cabeza rebanada.
En esas noches a finales de los años noventa, por lo general frente a la chimenea de la casa, mi madre se acogía en sus monólogos a una de las teorías más populares sobre el suicido de Mishima. Para ella, él estaba buscando regenerar la pureza de su país. Japón se había extraviado espiritualmente al entrar en contacto con las lógicas capitalistas de Occidente y por eso él había emprendido una cruzada para restaurar los valores del pasado y el culto al Emperador. Su muerte era la culminación de esa ambición. En los ojos de ella, el heroísmo de Mishima estaba íntimamente atado al hecho de que la mayoría de los japoneses rechazaban su discurso nacionalista. A mí madre, justamente, la cautivaba el idealismo y la dimensión quijotesca de Mishima, así como su desconexión profunda con los tiempos que corrían. En esas noches de mi niñez, yo la escuchaba embelesado. ¿Cómo no?
Hoy, al pensar en la muerte de Mishima, se me viene a la mente una frase que Andrés Caicedo le escribió a su madre en una carta de suicidio prematura: le dice que él nació con la muerte adentro y que, para sacársela de encima y estar tranquilo, se debe morir. No es ningún secreto la fascinación que sentía Mishima por la muerte, o las muchas formas en las que la emparentó, en sus diferentes libros, con el erotismo, la juventud o la belleza. También es sabido que Mishima «practicó» su muerte en diferentes escenarios artísticos. Pienso, por ejemplo, en la película Hitokiri (1969), en la que él interpreta a un samurái que comete seppuku, o en el bellísimo final de Caballos desbocados, en el que el protagonista se quita la vida de forma apoteósica en un huerto de naranjas.
Pero quizás el ejemplo más conocido es el de «Patriotismo», el cuento de Mishima que imagina el suicidio ritualizado de un teniente del ejército imperial y de su esposa después de un golpe de estado fallido. Es un relato terso y sobrio, construido en torno al deber y a la muerte, pero donde también se cuela la vida, en la forma del amor. La descripción del seppuku que aparece en ese cuento siempre me causa escalofríos:
Los vómitos volvieron aún más horrendo el dolor, y el estómago, que hasta aquel momento se había mantenido firme y compacto, explotó de repente, dejando que las entrañas reventaran por la herida abierta. Ignorantes del sufrimiento de su dueño, las entrañas de Shinji causaban una impresión de salud y desagradable vitalidad que las hacía escurrirse blandamente y desparramarse sobre la estera.
Menciono estos ejemplos porque me parece que uno puede entender la muerte de Mishima bajo la luz del arte. Ver en ella cierta performatividad: el gesto final de un hombre que buscó pasar del mundo de las palabras al mundo de la acción y que idealizó, en su obra, la muerte extasiada y las virtudes del guerrero, en especial las consignadas en el Hagakure, un clásico de la literatura samurái.
¿Pero tú qué piensas, querido Alvin? ¿Cómo interpretas ese final de Mishima? ¿Ves un hombre indignado con el devenir de su país? ¿Ves a un artista? ¿Ves a un ser altamente vanidoso y neurótico? Quise escribirte una carta sobre algunos de sus libros, pero mi mano se torció y terminé escribiéndote sobre su muerte.
Te mando un abrazo,
Chris
P. D. En tu carta mencionas la cercanía de Mishima a la extrema derecha y te preguntas por qué, entonces, decide matar a unos banqueros en uno de sus libros. Una posible respuesta es pensar a Mishima más como un reaccionario que como un conservador convencional. Me cuelgo de algo que dice Piglia en Crítica y ficción: «Faulkner pertenece a la tradición de los grandes escritores «reaccionarios» del siglo XX como Borges, Pound, Mishima o Céline, definidos básicamente por el anticapitalismo y en consecuencia por el antiliberalismo. Son escritores que, desde posiciones y criterios distintos, han resistido el proceso de mercantilización de la sociedad y han defendido valores precapitalistas y en muchos casos han sido antidemocráticos».
***
También te puede interesar: Cartas cruzadas sobre Cormac McCarthy
27-02-2025
Querido Chris:
Anoche leí tú última carta y me puse a pensar en la posible etimología de tu nombre. Christopher, leído en español como Crístofer, me recordó a Lucifer, el bello ángel caído, el que porta la luz. Crístofer sería el que trae al Cristo al mundo. ¿Y qué significaría eso? El Cristo es un estado, algo parecido a la iluminación en términos budistas. Uno puede alcanzar el estado búdico, como lo hizo Siddhartha, y convertirse en un Buda. De igual manera Jesús el nazareno alcanzó el estado crístico y se convirtió en un Cristo, en un iluminado. ¿Y de qué habla ese estado? De muchas cosas, sin duda, pero para mí siempre me ha hablado de una conversación con la muerte. De su comprensión. Ese es el misterio de la reencarnación de la que habla esa tradición. La muerte es una aliada, la gran consejera, quizás porque no existe. Si entendemos su lugar en nuestra vida podemos nacer a otra vida. Morir antes de morir. Cosas que pienso en las noches, no diferentes a por qué si existe un nombre como Miguel Ángel, no existirán también otros como Rafael Ángel o Gabriel Ángel, al menos que yo conozca.
Esta mañana cuando me desperté, mi esposa me contó que se había muerto Gene Hackman. Mi amigo AF me envió esta mañana, al saber la noticia, la escena de la actuación de Hackman en la que fue traducida como La jaula de las locas, en la que se travestía de manera sublime, y esa otra en la que es acuchillado con una navajita casi de juguete por el indio Pagoda en la película de Wes Anderson. Hackman tenía noventa y cinco años y se murió con su esposa de sesenta y tres. También se murió uno de sus perritos. Pensé en las maneras de morir, en cómo ciertas personas deciden irse de otra manera y dejan un silencio cargado de significado.
Mishima dejó ese silencio también, sin duda. Como bien dices ensayó su muerte de las maneras que le competían dadas por el arte: en el cine, en la literatura, incluso en la ópera. Y finalmente lo representó en esta otra vida que llamamos real. Quería irse y dejar la sensación que dejan los fuegos de artificio. Según la tradición japonesa (y él la tuvo clarísima, no dejó nada al azar en este sentido) realizó varios tipos de suicidio ritual: el seppuku, del que hablaba tu madre, utilizado por la casta samurái de otras épocas, para evitar caer en las manos del enemigo o para limpiar la vergüenza. Es bien sabida y ya un poco trillada y por eso descartada la teoría de Ruth Benedict en su famoso El crisantemo y la espada, ese largo ensayo sobre la cultura japonesa, en la que habla de esa cultura como una de la vergüenza, a diferencia de las nuestras de origen judeocristiano que son más de la culpa. Mishima se suicidó para borrar la vergüenza que sentía por su país: tras la Segunda Guerra los japoneses se sometieron a los gringos y perdieron su autonomía militar, la que había sido su orgullo durante prácticamente toda su historia, con el famoso artículo 9 de la nueva Constitución en la que se declaraban incapaces de defenderse en caso de una confrontación bélica. Japón, como decía Mishima, había perdido su pulso y se había vuelto una nación blanda, tal y como lo confirmaba al ver a los muchachos que veía por las calles de Tokio. Entonces sí, hizo ese tipo de suicidio ritual. Pero los japoneses aman el rito, y sumergidos como están en las religiones que realmente no conocen pero que viven, como el budismo y el Shinto, a la vez que esa forma de ética civil que es el confucianismo, buscan maneras de nombrar y de llevar caminos de vida que los puedan llevar a la iluminación. Ellos lo llaman la Vía. Luego el suicidio ritual tuvo para ellos muchas caras y Mishima, con su muerte, cumplió algunas más de ellas.
Bien sabida era su relación con Masakatsu Morita, el otro muchacho que esa mañana de noviembre cometió seppuku junto a su maestro y amante, y cuya cabeza también rodó en un salón de la Dieta. Morita era el elegido para servir de kaishakunin de Mishima, el ayudante que se para detrás del suicida y debe rebanarle la cabeza una vez haya hecho el corte ventral para evitar un dolor innecesario que de otra manera puede durar horas y que es otra forma de seppuku, acaso más salvaje. Pero Morita era un muchacho muy gallito que, como la mayoría de gallitos, en el momento de la verdad se arredró y no pudo cumplir con su deber: le propinó unos tajos terribles en el cuello a Mishima, quien debió resistir lo indecible y prolongar su sufrimiento. Por eso, otro de los integrantes de ese día, un muchacho que se apellidaba Koga, buen practicante de kendo, tuvo que hacer lo que su compañero no pudo y cortarle la cabeza a su sensei. Una vez rodó la cabeza de Mishima, su amante Morita hizo lo propio. Los otros dos integrantes, si bien habrían querido también morir ese día, no pudieron matarse: Mishima les había dicho que debían seguir vivos y dar testimonio. Una suerte de Jesús enloquecido.
Ese día, entonces, realizaron ambos otro tipo de suicidio ritual, llamado shinju, que es una suerte de suicidio erótico en el que una pareja decide morir junta, muy probablemente lo que decidieron hacer Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, de sangre japonesa, la noche de ayer.
Una forma especializada de seppuku, conocida como kanshi, también se llevó a cabo en el Japón feudal. Era una muerte en protesta de algo, una «muerte de comprensión», en la que un vasallo se quitaba la vida porque no estaba de acuerdo con el actuar de su señor. Un poco alejada de los ideales del Hagakure, que hablaban de la absoluta sapiencia y el deber de entrega total al señor sin importar su comportamiento, también se llevó a cabo en muchas ocasiones, y hubo varios que dijeron que esta fue una de las muertes elegidas por Mishima para enviarle un mensaje al Emperador.
También he pensado que pudo haber sido una muy elaborada crisis de los cuarenta. Ya pasé la edad de cuarenta y cinco en la que murió Mishima y he visto todas las aberraciones posibles en mis compañeros de generación de este particular tiempo: comprarse motos, emparejarse con mujeres veinte años menores, volverse maratonistas. La de Mishima debió ser también una de esas crisis pero vivida a su manera. En todas está presente esa idea de la honestidad de la vida que se vive, y en el caso de Mishima, de la muerte que se quiere. En Japón existe un concepto que es el makoto, libremente traducido como honestidad. Vivir y morir con honestidad es el corazón que palpita detrás de estas decisiones, bien distinta a la supuesta dignidad de la que tanto hablan los politiqueros y los empleados públicos de nuestro país y de todos los países, que bien lejos está de esa honestidad.
Pero derivo mucho de nuestro punto y esto ya está saliendo muy largo por hoy. La próxima vez te puedo hablar de la espada con la que Mishima se abrió el vientre. Es una historia de una belleza escalofriante, que habla muy claramente de nuestra naturaleza de marionetas del destino y de cómo los dioses no hacen otra cosa que reírse a carcajadas de nuestras tribulaciones y actos heroicos.
Espero que estés muy bien. Te mando un gran abrazo, querido portador del Cristo.
Á.
***
07/03/2025
Querido Alvin:
Qué bella carta has escrito. Pensar en la muerte como un silencio lleno de significado, o como una consejero que a lo mejor ni existe, de inmediato enciende el cuarto de máquinas de mi imaginación.
Hace un par de años, cuando murió un buen amigo, empecé a sufrir de insomnio. Él había muerto de un infarto, a solas en su casa, y la posibilidad de que algo similar me ocurriera me generaba pavor. Entonces ocurrió algo extraño. En una de esas noches sin dormir escuché a un pájaro cantar afuera de mi ventana. Me acordé, con asombro, de que yo ya había escuchado esa melodía. Una semana antes de su muerte, mi amigo y yo habíamos ido a una comida y, a medianoche, en una terraza, intentamos sin éxito grabar la voz de ese mismo pájaro. Solo fue después de su muerte que logré identificarlo. El pájaro era un chotacabras serrano, un primo del búho que anida en los edificios altos de Bogotá. Ahora, cuando lo oigo de noche, siento que mi amigo me acompaña. El silencio que dejó su muerte se transformó, dentro de mí, en el canto de ese animalito nocturno.
Pero volvamos al plano terrenal, como nuestro amigo Lucifer, caído del cielo. Específicamente, volvamos a los libros del endemoniado Mishima. Desde que empezamos esta correspondencia, he hojeado las novelas de él que tengo en la casa. Las apilé en mi sala, creando una pequeña y pesada columna. La mitad de los libros está en inglés, y corresponden a las ediciones que compré en Australia, a mis veinte años, cuando estudiaba Literatura en Melbourne. Entre ellos están dos que ya mencionaste, El pabellón de oro y El marino que perdió la gracia del mar, así como El rumor del oleaje, Confesiones de una máscara y los cuatro tomos de El mar de la fertilidad.
Quizás la primera novela que leí fue Confesiones de una máscara, por ser la obra que volvió famoso a Mishima cuando apenas tenía veinticuatro años. El libro, ahora que lo pienso, no me gustó. No recuerdo bien la razón, pero la sensación que tengo es que se trata de una novela demasiado cerebral. Me costó mucho trabajo conectar con el narrador y con la exploración de su homosexualidad. Algo similar me pasó en 2020 cuando leí Los años verdes, otra novela del Mishima joven: la sentí llena de nudos analíticos, referencias pomposas, congestiones narrativas.
Casi todas las demás obras que leí en Australia me deslumbraron. El marino que perdió la gracia del mar, por ejemplo, me parece una novela que roza la perfección. En especial el arco que dibuja la trama: un adolescente comienza a sentir una especie de admiración erótica hacia la nueva pareja de su madre, él y sus amigos pronto lo idealizan porque representa un ideal de la masculinidad, y finalmente lo someten a un castigo terrible cuando descubren que, lejos de ser un dios, es apenas un hombre. Es un libro hermoso e inquietante, mishimiano hasta la médula.
El pabellón de oro, por su lado, me generó —y aún me genera— algo similar al terror. Me resultan perturbadoras y fascinantes las reflexiones que el narrador, un monje esquizofrénico, ofrece sobre la belleza. Con El rumor del oleaje, en cambio, me siento ligero: la historia de amor que transcurre en sus páginas, ambientada en un isla bucólica, alejada de la modernidad, me cautiva por la enorme fuerza que transmiten sus imágenes, en apariencia sencillas.
El mar de la fertilidad nunca lo terminé y ya sus tramas se han borrado de mi memoria. Cuando pienso en sus lecturas, solo se me vienen a la mente sensaciones específicas. El primer tomo, Nieve de primavera, me hace pensar en un perfume elegantísimo, mientras que el segundo, Caballos desbocados, me remite al enérgico golpe de una espada de kendo. El tercer tomo, El templo del alba, se me hizo difícil; lo recuerdo como una lectura tediosa, un sermón interminable. De todas formas, leí los tres de un tirón, sin dejar de maravillarme con lo que había logrado Mishima: escribir una tetralogía que narra cuatro reencarnaciones de un mismo individuo. Aún no sé por qué nunca leí el último tomo, La corrupción de un ángel, que Mishima envió a su editor la misma mañana en que se quitó la vida. Quizás no estaba listo para despedirme de él.
Desde entonces, querido Alvin, he leído un puñado adicional de libros de Mishima, como Sed de amor, Música, La vida en venta o las dos colecciones de cuentos que ha publicado la editorial Alianza. Una obra que me gustó mucho es Star, una novela corta que hace poco se tradujo al inglés y que va sobre un actor de películas yakuza, un subgénero de cine que le encantaba a Mishima.
Todavía me falta leer algunas de sus grandes obras, como La casa de Kioto o El color prohibido, y ni hablar de las novelas y los relatos que no se han traducido del japonés. Pero dime tú: ¿tienes alguna obra favorita de Mishima? ¿Hubo una con la que no conectaste? ¿Te entusiasma, en este aniversario, leer alguna que no hayas leído o regresar a una que ya leíste?
No me quiero despedir sin volver a invocar a Lucifer, a propósito de un comentario que le hizo a Mishima el famoso crítico literario Hideo Kobayashi. Poco después del lanzamiento de El pabellón de oro, los dos se sentaron a conversar. Mishima tenía treinta y dos, el crítico cincuenta y cinco. Dice Kobayashi: «Bueno, pero lo que pasa contigo es que tú tienes muchísimo, una cantidad extraordinaria de talento. Tal exuberancia de talento se convierte en una especie de fuerza misteriosa, en algo diabólico. Sí, tú talento es tan enorme, que se transforma en una especie de poder mágico. Siento que estoy hechizado por esta circunstancia tuya, por la inventiva tuya al crear tal flujo de imágenes que mana sin parar. Tú no necesitas más, ¿verdad?».
***
10/4/2025 (Lluvioso)
Querido Christo:
Ayer por la tarde me volví a ver la película Mishima de Paul Schrader que producen Coppola y George Lucas. La banda sonora escrita por Philip Glass me acompañó durante varios años de mi vida y junto con la de Drácula y la de Koyaanisqatsi son mis favoritas del compositor. Pienso que la película da una visión grave y seca, la misma que tiene tanta gente al hablar de Mishima y la que probablemente a él mismo le habría gustado mostrar. Una visión también bella, cargada de imágenes que se prenden a la retina, como la de la última escena en la que Ken Ogata, el actor que representa a Mishima, hace el gesto de abrirse el vientre con la punta de un tanto, el cuchillo japonés, y lo funden con la imagen de la última escena de Caballos desbocados, en la que el joven Isao hace lo mismo, acaso con un fondo más idílico: el globo del sol naciente que estalla tras sus párpados cuando termina su vida frente al mar bajo el mismo ritual. Cuando terminó la película pensé en todo el tiempo que pasé leyendo a Mishima, por gusto y porque durante varios años lo enseñé primero en la universidad y luego en varios clubes de lectura. Le tengo una deuda de muchos niveles a la cultura japonesa y me alegra que así sea. Pero también me hizo recordar una anécdota que contó Kenzaburo Oé de cuando se enteró, como todo el país, de la muerte de Mishima ese 25 de noviembre de 1970.
A Mishima no lo querían y no lo quieren mucho los japoneses. Lo asocian con esas cosas de extrema derecha y con un pasado que los avergüenza y que prefieren no recordar. Los más viejos alguna cosa dicen; recuerdo la mamá de un amigo que me dijo que había sido «el último samurái», pero entre los jóvenes es prácticamente inexistente. Igual su éxito siempre fue mayor en el extranjero o entre los consumidores de historias de revistas del corazón de su momento: su literatura alimentaria, como él la llamaba, escrita en paralelo con su literatura… alta, por ponerle algún calificativo. Escribió decenas de novelitas ligeras para esas publicaciones que probablemente nunca serán traducidas a otros idiomas y que en gran medida fueron las que influyeron en su considerable fortuna que le permitió conformar un ejército con el cual jugar al samurái y luego abrirse la panza portando el uniforme que él mismo ayudó a diseñar. Intenté por unos segundos buscarle un paralelo con algún escritor de nuestras latitudes pero el tedio fue inmediato. Mishima no tiene ningún parangón a ese respecto. Bueno, lord Byron también tuvo un ejército pero esa es otra historia.
En fin, la anécdota de Oé: el día anterior había ido a jugar a los bolos con su hijo Hikari, de quien habló en varias de sus novelas, para mí las mejores. Hikari nació con varias insuficiencias físicas y creció con varios problemas de retraso mental. Aprendió a hablar bien tarde en la vida, sus padres y médicos pensaban que iba a vivir en su mundo profundo sin cercanía con el nuestro, hasta que un disco de grabaciones con los sonidos de pájaros del Japón lo puso en contacto con esta nuestra realidad. Es una historia larga y bella, sobre cómo finalmente construyó un mundo musical unido al nuestro, que lo llevó a convertirse en compositor. Y sus composiciones tienen la simplicidad y la belleza de los místicos de todos los tiempos. Estaban viendo la televisión con la noticia, todavía imprecisa, sobre la muerte de Mishima, y solo mostraban dos cabezas cercenadas y coronadas por el hachimaki, la bandana alrededor de la cabeza que decía algo de entregar todas las vidas al Emperador. Oé, confundido, aterrado y dolido, no sabía muy bien qué pensar de todo eso. Ahora pienso que algo en las líneas de: «Lo hizo, el desgraciado lo hizo». Todos sabían de los deseos sadomasoquistas de Mishima. Pero seguro no creían que algún día fuera tan loco como para llegar hasta ese extremo. El tedio y el placer tienen caras ocultas que tienden a ser infinitas. Perdido en estas cavilaciones se tardó un rato en ver a su hijo Hikari que pasaba de pegar su nariz al televisor y de tocar las cabezas bidimensionales en la pantalla, a ver cómo amagaba un lanzamiento de bola contra unos bolos imaginarios.
Cuando leí esa hermosísima anécdota me dio pie para pensar que todos los ídolos deben ser derrumbados, pues todos tienen pies de barro. La película muestra a un Mishima heroico, lleno de sí hasta los bordes, de ese Mishima que decía cosas como «la vida es un baile en un cráter de un volcán que en algún momento hará erupción», y que quería terminar como los antiguos guerreros de su país, con una muerte gloriosa entre charcos de sangre tras haber dado la vida por el Emperador. Y todos tenemos ese derecho.
En cuanto a lo que me preguntas no creo que me volviera a leer nada de lo que ya leí de Mishima. Leí varias veces sus libros y ya la literatura en general no me habla igual que antes. Existe aquí adentro como un sedimento en mi interior. Parte de quien soy se modeló con esas palabras: el temor reverente ante la belleza, la admiración por cierta pureza de la juventud y el desprecio por figuras que solo tienen autoridad en el papel. Entiendo la belleza que también puede tener la disciplina y la lealtad del guerrero. Cómo el escritor debe intentar existir entre la unidad de la mano y el corazón, del doble camino de la pluma y de la espada. Me alegraría mucho ver a un muchacho o a una muchacha leer emocionados por primera vez algún libro de Mishima y que se permitieran abrir puertas desconocidas en su interior, que el sol estallara detrás de sus párpados. Y ahora que veo varios títulos nuevos que han traducido recientemente de sus obras sí que quisiera leer uno en particular, ahora que me dedico al estudio de los astros y su relación con nuestras vidas. La reseña que ponen suena muy bien:
«Escrita en 1962 y considerada por el propio Mishima como una de sus mejores novelas, La estrella más hermosa es una comedia negra que cuenta la historia de la familia Osugi, cuyos miembros se dan cuenta de que vienen cada uno de un planeta distinto. El padre procede de Marte, la madre de Júpiter, el hijo de Mercurio y la hija de Venus. Este conocimiento extraterrestre hace que se unan en una misión: encontrar a personas como ellos y salvar así a la humanidad de la bomba atómica».
En otra carta puede ser que me anime a contarte más sobre los libros de Mishima que más me marcaron pero hoy no me sentí capaz. Tal vez todos estos días lluviosos me tienen melancólico. Espero que todo vaya bien para ti,
Ál.
***
También te puede interesar: El vuelo del «niño» Miyazaki
12/03/2024
Querido Alvin:
Te propongo que dejemos tu lista de los libros de Mishima que más te han marcado para un día menos lluvioso: los podemos discutir más adelante en algún café o con una cerveza en algún rincón soleado de Bogotá. Por el momento me basta con este río de palabras que hemos formado entre los dos.
Me pareció hermosa la anécdota sobre el hijo de Oé. No la conocía. Alguna vez un escritor, no recuerdo quién, dijo que la virtud es una cueva llena de monstruos dormidos. Me da la impresión de que Mishima, hacia el final de su vida, se dejó paralizar por los monstruos de la pureza, la virilidad y la belleza. Yo jamás quisiera perder mi flexibilidad mental, que las ideas que tengo del mundo se calcifiquen dentro de mí y me lleven a la rigidez. A lo mejor los niños, como el hijo de Oé, hacen parte del antídoto. Al fin y al cabo, con un sencillo gesto, ellos son capaces de fulminar la solemnidad.
Te cuento que el fin de semana terminé de releer El rumor del oleaje. ¡Qué libro! La experiencia fue como volver a visitar un cuarto donde pasé un fin de semana memorable a mis veinte años. Las cosas que amé seguían en su lugar: el faro en el acantilado, la luz que se riega sobre la isla, el encuentro de Shinji y Hatsue durante la tormenta. Pero esta vez también percibí una corriente más oscura, envolvente e insidiosa. Percibí la fascinación que Mishima ya sentía en 1954 por la pureza y la autosuficiencia, dos elementos que encarna el bueno de Shinji, y el desprecio que empezaba a manifestar por el mundo de las palabras y las ideas. Y no he dejado de pensar en el peso de esa condena: la de un escritor con un talento descomunal que termina desconfiando del lenguaje.
Ya te diré, ojalá en persona, qué más leo de Mishima este año, querido Alvin. Me despido pidiéndote que me cuentes la historia a la que aludiste hace un par de cartas, la de la espada con la que Mishima se abrió el vientre. La describiste como una historia de belleza escalofriante. ¿Por qué?
Te mando un abrazo,
Chris
***
17/3/2025 (día de san Patricio)
Christo querido,
La anécdota que te mencioné sobre la espada de Mishima la encontré en un libro escrito por tu tocayo Christopher Ross que se llama Mishima’s sword: Travels in Search of a Samurai Legend. Ross vivió más de cincuenta años en Japón y allí experimentó lo que es volverse invisible, día a día y sin quererlo, destino inevitable del occidental que decide hacer de esa isla su casa. Los japoneses, llegado un momento, simplemente dejan de verte. Eres un espíritu más que habita las ya pobladas calles y carreteras del archipiélago. Un gaijin, un extranjero. Ross aprovechó su condición de fantasma en una sociedad que convive a diario con ellos y se dedicó a preguntar por la espada con la que se había matado Mishima. ¿Quién se la había quedado? ¿Dónde terminó? Fue un periplo de años en los que encontró otras varias respuestas a cosas que no había preguntado: sobre las medias de los japoneses, la correcta manera de hacerse el seppuku, los novios que tuvo Mishima, y militares, artistas marciales y artistas que convivieron con él por un rato.
Una gran pregunta que siempre ha flotado en el ambiente es la de ¿qué pasó con los muchachos sobrevivientes de ese día, miembros del Tatenokai, el ejército de los escudos? Ese día se abrieron el vientre Mishima y Masakatsu Morita. Pero ¿qué pasó con Masayoshi Koga, en ese entonces de veintidós años, Masahiro Ogawa, también de veintidós, y Hiroyasu Koga, de veintitrés, quien tuvo que servir de kaishakunin tanto a Mishima como a Morita, pues era el único que realmente sabía cómo hacer los cortes de un cuello con una katana?
En una suerte de thriller Ross nos lleva por callejones y calles sin salida, por una Tokio que se niega a abrirse del todo a quienes no nacieron allí. Esa cultura nos regala una visión con el rabillo del ojo, un mensaje cortado, sombras. Y no mucho más. Todo enmarcado por sus sonrisas sempiternas y esa belleza que cala los huesos mientras se está allí. No hay un día en el que uno no esté en el paraíso cuando se está en Japón. La soledad, la tristeza también ubicuas, hacen parte de ese tipo particular de belleza que ellos han dado en llamar wabi-sabi: la belleza de lo perecedero, un estado de indigencia fulgurante.
Y el libro me hizo pensar también en la lealtad. Siempre me pareció una palabra inmensa, no carente de una cierta pomposidad, acaso anacrónica, pero sin duda poseedora de una indudable belleza. Ahora que me acerco a los cincuenta, momento en el que uno ya ha perdido más amigos y personas de los que se quisieran contar por falta de esa noción, es que empieza a irradiar con todo el poder de su verdad: un brillante en bruto que brilla en los momentos oscuros, una de las joyas más perfectas y escasas que existen. Sobrevaloramos o infravaloramos la lealtad, no le damos su punto justo, siempre excesivos, desatentos.
Esos muchachos le fueron y le son leales a su sensei. Sobra decir que hasta la muerte. Tras el suicidio ritual de quienes pudieron hacerlo ese día, ellos le contaron al mundo lo que habían hecho y por qué lo habían hecho, tal y como era su deber; explicaron su desazón ante un Japón arrodillado a los gringos, la necesidad de volver a ver al Emperador como el corazón moral y estético del Japón. Después no hablaron nunca más del asunto. Les ofrecieron millonadas y les dio igual. Ross cuenta que al final de su búsqueda intensa solo recibió una llamada: tras el auricular una respiración. Él cree que fue uno de los Koga, pero nunca lo sabrá. Una respiración y nada más. Para luego todo volver al silencio.
Y toda esta historia tiene una particular belleza que me estremece cuando la recuerdo. Cómo es posible que existan dentro de las posibilidades de lo humano estas cosas. Dentro de lo que quizás sea una gran tontería, algo probablemente innecesario, excesivo. Por eso la vida se encarga siempre de mostrarnos su otro lado: cuando la gravedad se cierne como nubes cargadas de lluvia, aparece su contrapeso. Y llueve.
También por eso quería contarte la anécdota sobre la espada con la que le cortaron la cabeza a Mishima ese día y que fue parte de todo este drama: él murió pensando (santa ignorancia) que su katana era una auténtica Seki-no-maguroku, una espada forjada en 1620, que para quienes saben de estas cosas sería como una especie de Rolls Royce de las espadas. Y murió engañado. Se la vendieron certificada. Y luego se supo que era una falsificación. Maestra, pero una falsificación. Los dioses allá arriba riéndose a carcajada batiente. Mishima siempre supo de la naturaleza contradictoria de todas las cosas: quería hacer llorar con lo que escribía y todo el mundo se reía o no entendía nada. Quizás su error fue no entender al tartamudo emperador Claudio, quien decía algo así como que si te aplaudieron fue porque hiciste todo mal. Narciso cae en el estanque. Y se hace inmortal.
Te mando un abrazo,
Álvaro.