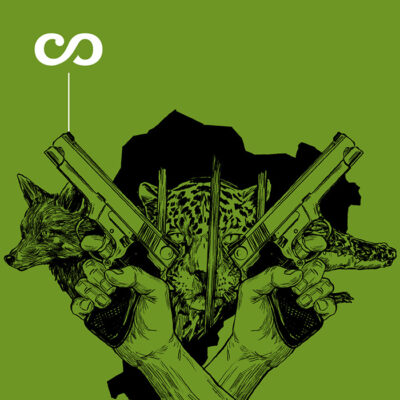La calavera sonríe sucia de lodo. Tiene los dientes intactos. Dos días de búsqueda y al fin la osamenta resplandece blanca y mansa. La lluvia hizo todo más difícil porque la tierra, que se esperaba suelta, se compactó hasta hacerse arcilla dura y resbalosa. El cuerpo tiene los cabellos largos, más allá de los omoplatos desarticulados. Era una mujer. Estamos en un claro de la selva, en La Hormiga, Putumayo, al borde de un camino donde doce horas antes la guerrilla dinamitó una patrulla y mató a cuatro de los policías que debían custodiar la expedición en la que llegaron un fiscal, dos antropólogos, cuatro auxiliares forenses y un fotógrafo.
La minúscula metáfora que sugiere el nombre de La Hormiga esconde esta verdad: el pueblo, de veinte mil habitantes, en límites con Ecuador, en mitad de un cruce de caminos en la selva, a más de mil doscientos kilómetros de Bogotá, fue la capital sur del reino paramilitar y todos aquí saben que bajo los bosques talados, donde ahora crece hierba jugosa y pastan vacas robustas, hay cientos de fosas de campesinos mutilados: mamás, papás, abuelos, hijos, tíos, primos, vecinos… Nadie se atreve a calcular el número exacto de la mortandad cometida en nombre de Dios, la libertad y la patria.
Ahora es mediodía y ya se llevaron el carro dinamitado donde murieron los cuatro policías ayer. Los de la Fiscalía no parecen tener miedo, solo calor. La humedad enturbia los ojos y el agua corre por los rostros congestionados. Un hombre que fue del ejército paramilitar, el mismo que señaló el sitio de esta fosa, dice que ya pasaron tres años desde que la mujer fue enterrada aquí. ¿Por qué entonces los despojos hieden frescos?
Liliana Meléndez se limpia el sudor de la nariz con un trozo de su guante quirúrgico e intenta desprender la calavera del piso empantanado. Sus dedos resbalan. Ella explica que el olor quizás provenga del cráneo de la mujer, porque a veces, en ambientes tan húmedos, lo último en evaporarse es el cerebro, el órgano que nos define como especie dominante. Liliana insiste. Al fin la calavera se desprende, pero los mechones de pelo quedan adheridos al piso de pantano.
La luz del sol rebota en la osamenta húmeda. En efecto, el hedor es culpa de un cerebro casi intacto. Uno de los forenses deberá licuarlo antes de vaciarlo como desperdicio. Lo veré después: meten la madera de un pincel por el orificio occipital y baten con fuerza. El gesto es similar al de un barman cuando mezcla una bebida en el fondo de una coctelera. Liliana vuelve a secarse el sudor con un trozo de guante. Esta vez le queda un rastro de pantano en la mejilla izquierda.
Ella es rubia y bajita, de ojos azules y gestos pausados. Tiene una hija, se llama Nicol. Una vez dejó de verla ciento veintisiete días, casi una eternidad. Fue cuando la contrataron para que rescatara los cuerpos de otra barbarie pensada por el cerebro humano. Liliana viajó a Pristina, capital de Kosovo. Era el verano de 1999, justo después de las matanzas que el ejército serbio cometió contra el pueblo albanés. Las calles eran un reguero de edificios y casas derruidas, de postes desplomados sobre esqueletos de automóviles.
Los sobrevivientes habían retornado y cada quien intentaba rescatar a sus muertos. Liliana aprendió a saludar en albanés y en serbio, a desear buena suerte, a pedir leche en la tienda, en cambio nunca quiso saber cómo se dice difunto, disparo, guerra. Ya era suficiente con las pilas de cuerpos que rescataba de fosas que parecían interminables. Ella acababa de graduarse con honores en la maestría de antropología forense de la Universidad Nacional. La de Kosovo fue su primera experiencia con víctimas de guerra.
Ella dice que cualquier agujero con despojos hiede igual y que el llanto de los sobrevivientes alrededor de una fosa se oye desgarrador, sin importar el idioma de sus lamentos. Ahora Liliana comienza a recoger las costillas de la mujer asesinada por los paramilitares. Son huesos delgados y curvos. El rastro de su forma queda en el piso de pantano y el agua anegada pronto inunda los espacios que van quedando con cada trozo levantado. Arriba alguien va recibiendo los huesos, los enumera y después los pone sobre un plástico negro donde el cuerpo debe ensamblarse.
Ya vi eso antes. Arman los esqueletos junto con los jirones de ropa que aún conserven, y los zapatos, y cualquier otro objeto hallado en la fosa: un sombrero, una estampita, un rosario, un juguete. Luego los fotografían. Pero tender los restos también tiene como propósito permitir que el aire se lleve el hedor, de esa manera los que cargan las osamentas en los recorridos de regreso eviten el acoso de las moscas. A veces, mientras trabajan, los rescatavíctimas se las ingenian para poner música en radios que cuelgan por ahí, en las ramas.
Cuando la selva o las montañas de este enorme cementerio nacional les impiden sintonizar una emisora de música, ellos cantan canciones alegres. Liliana dice que es su forma de aligerar la pesadez. Después, mientras termina de recoger las vértebras de la mujer asesinada, cuenta que el mayor peligro que debían sortear los antropólogos en Pristina eran las minas explosivas que los ejércitos habían sembrado bajo puentes, muros, tapas de alcantarilla, árboles, postes de semáforos…
Los soldados de paz de las Naciones Unidas que al fin tomaron el control de la ciudad iban delimitando las aceras que se podían pisar sin riesgo de sufrir amputaciones. Pristina era una pila de escombros con banderitas de alerta. A veces había que hacer fila para cruzar una calle muy ancha porque el camino desminado era angosto, apenas lo suficiente para que pasara una persona a la vez. Hombres y mujeres marchaban en fila india, reducidos a la estrechez de una línea movediza, unos tras otros, los de adelante girando la cabeza para no perder el hilo de la conversación con el compañero de atrás.
Liliana recuerda un hallazgo repetido en muchas de las fosas que excavó: cadáveres con tiros tangenciales en los cráneos, una suerte de delicadeza atroz, dice ella, y explica que son balazos milimétricos que no buscan matar, no de una vez. Fracturan el cráneo y las astillas de hueso desprendidas causan derrames cerebrales. Las víctimas van muriendo de a poco, conscientes del sufrimiento que alguien les impuso. De nuevo el cerebro humano. Se necesitan milenios de evolución para un refinamiento semejante.
Liliana Meléndez estuvo tres meses en Kosovo, pero decidió volver a Colombia por su hija, y por el país, dice con la voz agitada. Ahora escudriña los huesos de la pierna de la mujer: el fémur, la rótula, la tibia. Un corte le llama la atención. Lo ha visto muchas veces. Es un machetazo, dice. Los paramilitares cortaban y desangraban a sus víctimas para ahorrar munición. Está probado. Un paramilitar preso en la cárcel La Picota de Bogotá negoció una reducción de su pena informando la ubicación de una fosa con ocho campesinos a los que machetearon porque su jefe calculó que las balas podían hacerles falta.
La Fiscalía sabe que los gritos de los sentenciados, sus aullidos de súplica, de infinito dolor, eran una demostración de sometimiento con el que los ejércitos paramilitares horrorizaban a quienes dejaban vivos. Liliana y sus compañeros han desenterrado decenas de cuerpos descoyuntados: las piernas y los brazos apretados sobre el pecho, tan eficientemente reducidos que cabrían en una maleta de mano. Los verdugos hacían eso para cavar fosas más pequeñas.
De esa manera ganaban tiempo y podían enterrar a dos y tres personas en un hoyo donde antes solo podían enterrar a una, dice la antropóloga mientras recoge las últimas falanges de los pies de la mujer. Arriba se oyen voces que van llegando. Es gente que espera que algunas de las osamentas que se desenterrarán hoy sean las de un pariente desaparecido. En La Hormiga, las víctimas del genocidio paramilitar suman miles, aunque nadie sabe su número exacto, y es posible que jamás se sepa porque hay familias enteras enterradas por ahí, sin sobrevivientes que levanten la mano para reclamarlas.
Liliana y sus compañeros descansarán diez minutos, después seguirán con la siguiente fosa. Alguien le alarga el mango de una pala y la ayuda a salir del agujero convertido en tumba. Más allá, cinco gallinazos merodean en un cielo gris de nubes amenazantes. El esqueleto de la mujer desenterrada yace sobre una bolsa plástica. Sólo falta su cráneo, que un antropólogo está terminando de batir para dejarlo limpio de restos de cerebro. Un campesino y su perro miran en silencio desde lo alto de una roca.
Para facilitar el licuado, el perito de la Fiscalía usa el líquido de una botella de gaseosa casi vacía. El nombre de la bebida quizás sea una señal, una ironía reveladora: Colombiana.
Nota editorial: Una primera versión de esta crónica hizo parte del especial periodístico Colombia busca a sus muertos, publicada por el periódico El Tiempo, que obtuvo el premio Simón Bolívar de Periodismo en la categoría mejor cubrimiento de una noticia en 2007. Una segunda versión fue incluida en el libro Zoológico Colombia, crónicas sorprendentes de nuestro país, publicado por Norma en 2010.