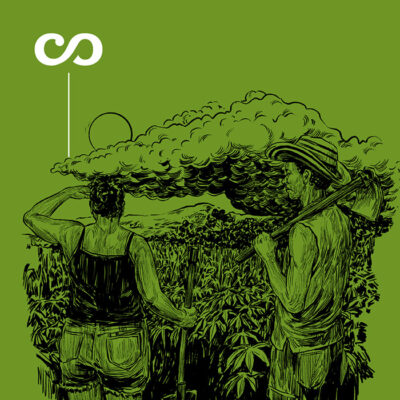El reporte quedó registrado a las 5:28 p. m.
La fecha es memorable: 9 de junio de 2023, justo el Día Internacional de los Archivos. El oficial que recibió la llamada en el Puesto de Mando Unificado —en la base de la Fuerza Aérea de San José del Guaviare— fue el teniente coronel Fausto Avellaneda. «Repita, comando», respondió él, y el sargento D., a un par de pasos de Lesly y sus hermanos, se saltó el protocolo: «¡Qué tenemos a los niños!», dijo y repitió: «¡Que tenemos a los niños!». Y entonces corrigió, consciente de que la única respuesta que debía repetir era el santo y seña: «Milagro. Milagro. Milagro». Avellaneda no dijo más y llamó al general Yor Cotua, en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, en el norte de Bogotá, que de inmediato corrió a la oficina de Pedro Sánchez.
Eran las 5:35 p. m.
«Mi general —le dijo—. Milagro. Milagro. Milagro». Él le respondió con una pregunta: «¿Y cómo están?». «¡Vivos!», le respondió Cotua y Sánchez rompió cualquier formalismo y lo abrazó. «Gracias, hermano», le dijo emocionado. «Pidan una foto de los niños, esa es la única confirmación, y activen el protocolo de evacuación», ordenó con el corazón acelerado. Así lo registró el holter —un dispositivo para monitorizar la actividad cardíaca— que le habían puesto esa mañana, como parte de un chequeo de rutina. La marca numérica de su alegría fueron ciento cuarenta pulsaciones por minuto. El general había llegado la madrugada del día anterior de la selva, de acompañar a sus hombres como un comando más, fusil al hombro, durante dos jornadas. Todo lo que encontró fue un pañal sucio de la bebé, cerca de un tronco invadido por termitas.
Había tenido que regresar sin los niños.
«Pasamos donde estaban y no los vimos», se lamentó en la soledad del King Air 90 que lo regresó desde la base militar de Apiay, en Villavicencio, hasta el aeropuerto Catam, en Bogotá. En una bolsa, junto a su maletín personal, llevaba el pañal sin saber para qué podría ser útil. «A lo mejor podamos establecer el estado de salud de la niña», dijo. Pero el pañal ya estaba contaminado por la apetencia de hormigas, ciempiés y escarabajos. El general suspiró varias veces durante ese vuelo nocturno. «Ahí están, no los hemos visto», volvía a decir, mordido por la impotencia, consciente de que la operación de rescate no podía prolongarse más allá del límite de setenta y dos horas establecido por los expertos de su comando.
Fue un milagro, en efecto: Menos de veinte horas después, el hallazgo de los niños le dio la razón: Lesly, de trece años; Tien Noriel, de cinco; Solenny, de nueve, y Cristin Neriman, de un año, estuvieron todo el tiempo ahí, escondidos, cubiertos por un velo que solo los chamanes indígenas lograron descorrer. Habían sido rescatados en el límite de sus fuerzas, pero aún faltaba el procedimiento más riesgoso: sacarlos en la oscuridad de la noche de lo profundo de la selva virgen. El general Sánchez pidió enviar de inmediato un helicóptero Bell-212 para que un médico rescatista descendiera a rapel y estabilizara a los niños, mientras disponían un helicóptero con mayor autonomía, el UH-60, apodado el Ángel por su grúa de evacuación. El aparato estaba en Apiay, a casi dos horas de distancia de Lesly y sus hermanos.
Era una noche sin luna.
La decisión en la sala de crisis del Comando Conjunto de Operaciones Especiales fue enviar el avión fantasma para que lanzara bengalas de iluminación. La evacuación se haría a las 7:30 p. m. Pero los indígenas insistían en que José Rubio les hiciera un rito de limpieza, para quitarles de encima el peso de los espíritus. Ellos pretendían que, después de recoger a los niños en el punto de evacuación, el Ángel se desplazará al helipuerto que los comandos habían despejado al comienzo de la búsqueda, a mediados de mayo, cerca de los restos de la avioneta. Allí querían hacer el rito. Sánchez accedió con una condición: «Dependerá del estado de los niños», les dijo. Esa limpia solo fue posible, casi cuatro meses después, en la Casa Hogar a la que los terminaron llevando, en el norte de Bogotá.
Se dispuso un avión ambulancia: el C-295.
La aeronave estaba en Cali y antes de dirigirse a San José del Guaviare debía hacer escala en Bogotá y sumar a su tripulación dos pediatras, un neonatólogo y un auxiliar de enfermería. Desde el primer momento estuvo claro que los niños no estaban en condiciones de pasar otra noche en la selva. Su condición era crítica. El mayor Novoa fue elegido para pilotar el helicóptero Ángel. A su lado iban el subteniente Quiñónez de copiloto, el sargento Félix de operario de la grúa, el sargento Cortés de tripulante izquierdo, el sargento Beltrán de tripulante derecho, y los comandos Quintero y Ruiz de rescatistas. La oscuridad era total. En esas condiciones los visores nocturnos de los tripulantes solo emiten imágenes verdes en fondo negro. Por eso eran vitales las luces de bengala del avión fantasma. Pero ese recurso no funcionó.
Se oyeron truenos.
En las pantallas de la sala de crisis del Comando Conjunto de Operaciones Especiales vieron aparecer un frente de lluvia aproximándose al helicóptero desde el río Apaporis. El rescate debía ocurrir de inmediato. Los comandos se volcaron afuera de las puertas de la aeronave y alumbraron el dosel con sus linternas. La situación era de máxima tensión. Un error de cálculo precipitaría las aspas contra los árboles y convertiría al Ángel en demonio, justo sobre los niños. Debían encontrar un resquicio de dos metros para que el primer rescatista descendiera a rapel por allí. Entonces el capitán Novoa cayó en la cuenta de un recurso que tenía a la mano y que era contrario a la lógica de sigilo a la que estaba habituado: usar las luces de aterrizaje. Ese destello fue suficiente y el helicóptero se estacionó a sesenta metros de altura.
El primer rescatista se lanzó por los niños.
El vuelo estacionario exige una gran serenidad del piloto, de cuyos pies en los pedales y puño en el timón depende la estabilidad de la aeronave. Antes que fuerza, se requiere serenidad y fineza para ir compensando la potencia de la aeronave. El Ángel estuvo detenido en el cielo cuarenta minutos, rugiendo poderoso, sin apenas variar su altura, para facilitar el ascenso de los comandos con los hermanos. A la primera que subieron fue a la bebé, junto a Ranoque, su padre. El hombre había llegado corriendo hasta allí y pidió que le tomaran una fotografía posando con los niños. En ella se le ve cargando a Tien Noriel, su hijo, mientras sujeta a las hijastras: a Solenny por los hombros, a Lesly por el cuello.
Él mira a la cámara, ellas a cualquier parte.
Cuando terminaron de ajustarles los arneses a Solenny, Tien y Lesly se desató la lluvia. Los comandos temieron que los niños se escurrieran en el ascenso, porque las cuerdas alrededor de la cintura y de la cadera no terminaban de contenerlos. El recurso definitivo de los socorristas fue apretarlos contra el pecho, pero entonces temían romperlos, fracturarles un hueso. Y la lluvia arreció. Las gotas sonaban como disparos sobre el fuselaje del helicóptero. Fue el turno de Lesly para engancharla al cable de la grúa. Los indígenas y los militares —compañeros del mismo ejército humanitario— la vieron ascender por entre el pasadizo de agua, bajo las luces y el rugido de los motores. Ella, la niña cuya valentía salvó a sus hermanos, fue la última en llegar al Ángel, suspendido en el cielo.
*El libro se puede adquirir en relatodeunmilagro.com