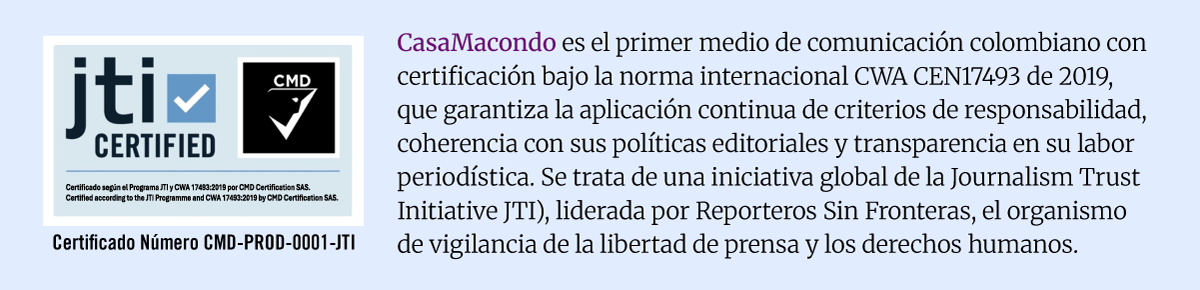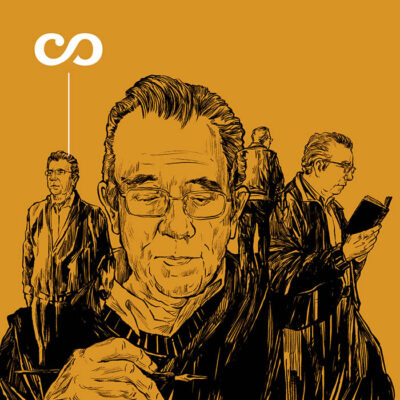A diez años de la muerte de Gabriel García Márquez, la periodista Tatiana Escárraga, una de sus alumnas, recuerda las facetas menos conocidas del nobel colombiano.
Gabriel García Márquez había llegado al concierto en compañía de su esposa Mercedes Barcha y del senador Fuad Char. Los tres se sentaron a un costado de la zona de prensa y vip, cerca de la tarima. Intentaron pasar desapercibidos, pero rápidamente se corrió la voz: «Gabo está aquí».
Era el sábado 2 de octubre de 1993. En el parqueadero del estadio Romelio Martínez, de Barranquilla, se presentaban la Orquesta de la Luz, Joe Arroyo, Diomedes Díaz y el Checo Acosta. En aquel entonces, la Luz era una sorprendente propuesta musical que arrasaba en América Latina: un grupo de japoneses al mando de Nora Suzuki, una mujer menuda con un vozarrón huracanado que interpretaba salsa y había convertido en un clásico la descarga Salsa caliente del Japón.
El evento reunió a miles de personas durante nueve horas, entre las siete de la noche y las cuatro de la mañana. Fue el concierto del año. Todavía hay quien recuerda aquella noche como un acontecimiento inolvidable e irrepetible, desbordante de gracia.
A pesar de esa atmósfera, cuando la muchedumbre se percató de la presencia del escritor, empezó una romería, una especie de peregrinación hacia el altar del santo Gabo. Diomedes, Joe y la Orquesta de la Luz pasaron a un segundo plano. Él soportaba el asedio sin alterarse. Un hombre se presentó con un dibujo de su hija de cuatro años: «Viejo Gabo, pónmele un autógrafo que se lo voy a mandar a enmarcar», le dijo. También se acercó una mujer morena, esbelta, que le confesó su amor: «Tú no me conoces, yo no soy nadie, pero te he leído siempre. Los que hemos leído Cien años de soledad, Los funerales de la Mamá Grande y El coronel no tiene quien le escriba somos los que te queremos».
Un par de chicas muy jóvenes se arrodillaron ante el maestro en actitud de súplica: «Yo no doy autógrafos en hojitas», respondió él, medio en serio, medio en broma, pero cedió cuando ellas insistieron. «Hay que estar siempre con un libro debajo del brazo», las regañó con el tono de un abuelo severo y tierno, al tiempo que sacaba una pluma negra del bolsillo izquierdo de su camisa blanca con cuello en v. El desfile de admiradores se había desbocado. Todo el mundo reclamaba su foto y su firma.
Yo lo observaba muerta de miedo, incapaz de acercarme, temerosa de su rechazo. Un mes antes había cumplido diecinueve años, estudiaba Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma y trabajaba medio tiempo en el diario El Heraldo. «¿Qué se le pregunta a un nobel?», pensaba.
Me la pasé gravitando sin valentía, apenas recogiendo los testimonios de la gente que llegaba hasta él y exhibía triunfante su autógrafo (¿de dónde sacaban tantas hojas en medio de un concierto de salsa?). Gabo les dibujaba flores negras, largas: una flor para Patricia, una flor para Rosario, una flor para Marta. A mi amiga Nilva, que habló unos minutos con él, le escribió: «Para Nilva, la que no quiso». Ella aún conserva ese recuerdo, ahora de color sepia, colgado en una pared de su casa.
No sé cuántas flores habrá repartido Gabo esa noche. A mí también me obsequió una cuando por fin me acerqué. «Hola, ¿me podría regalar un autógrafo?». Eso fue lo único que se me ocurrió preguntarle. Sin levantar la mirada de la hoja que firmaba me preguntó: «¿Por qué te fuiste?».
«Porque no me atrevía a llegar», le dije, todavía temblando.
Me aposté a su lado en cuclillas e inicié una conversación torpe con Mercedes Barcha, mientras él seguía dibujando flores.
¿Por qué están aquí? ¿A Gabo le gusta esta música? ¿Se sienten a gusto? ¿No les molesta el asedio?
Mercedes contestaba con frases lacónicas, un poco harta de mi cuestionario bobo, hasta que, desesperada, me lanzó un navajazo. «¡Óyeme, pero tú sí eres fresca, sin querer me estás haciendo una entrevista y a mí no me gusta hablar con periodistas!». Las dos soltamos una carcajada. Gabo se unió: «Pero no te dejes, Mercedes, ¡no te dejes!».
Insistí. La esposa de García Márquez bajó la guardia cuando hablamos de las obras de su esposo («Las leo cuando están en la librerías, todas me parecen excelentes») y cuando hablamos de amor. No recuerdo qué le pregunté exactamente, pero su respuesta fue: «Gabo y yo nacimos conociéndonos. Nuestro amor fue desde el momento en que nacimos, desde chiquitos. Tenía que ser así».
—Mercedes dice que usted es el esposo perfecto.
—Amabilidades de ella.
—¿No lo cree?
—Yo no doy entrevistas a nadie. Estoy de vacaciones y no quiero hablar con periodistas.
Tal vez vio mi cara descompuesta, o que se me aguaron los ojos y sintió lástima, pero después del silencio incómodo me preguntó sobre mi trabajo. «Cuando yo tenía tu edad, ya estaba en El Heraldo y hacía la columna La Jirafa», me dijo. Si yo intentaba preguntar, me atajaba en seco: «No te emociones, no te emociones».
Me desquité cuando creí que ya habíamos entrado en confianza, después de un tira y afloje que se prolongó más de media hora.
—¿Por qué va vestido completamente de blanco?
—En estas tierras uno tiene que vestirse así por el calor.
—¿Y sin medias? Los zapatos sin medias dan pecueca —me reí de mi propio chiste.
—Lo que pasa es que yo soy un cuerpo santo.
—¿Un cuerpo santo?
—Sí. Un cuerpo santo es una persona que no suda. ¿Sabes qué? Yo nunca he usado desodorante. —Y se quitó el zapato, lo olió y me lo puso en la cara—. Compruébalo tú misma.
Mercedes se cagaba de la risa.

Escribí esa historia en un suspiro, todavía afiebrada, encendida por el encuentro fortuito con Gabo y Mercedes. El director de El Heraldo, Juan B. Fernández Renowitzky, la recibió entusiasmado, pero decidió engavetarla hasta obtener el permiso del nobel. García Márquez nunca respondió, así que la nota se publicó el 23 de octubre de 1993 luego de suprimir o cambiar algunas partes (la palabra pecueca, por ejemplo), o el momento cuando Gabo me preguntó si me explotaban en el periódico.
Volví a verlo en Cartagena, en abril de 1995, esta vez como alumna de su naciente Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), hoy Fundación Gabo. Fue en un taller de crónica con Alma Guillermoprieto, maestra, escritora, premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2018, excorresponsal de la revista The New Yorker y una de las periodistas que mejor ha retratado a América Latina.
Gabo nos acompañó en alguna jornada del taller, habló de reportería y edición, y almorzó y cenó con nosotros. Fue uno más: jovial, amable, dicharachero. Colega. En uno de esos almuerzos, comentamos el ejercicio periodístico que estábamos llevando a cabo. Los periodistas debíamos escribir una crónica, o al menos iniciarla, durante la estancia en Cartagena. Yo decidí escribir sobre las palenqueras, esas mujeres que, como las murallas, son un símbolo de una ciudad herida por el turismo depredador.
Sin saber lo que tenía entre manos les conté una anécdota a Gabo y a Alma. El olfato periodístico, ese que se desarrolla con los años, no me alcanzaba para darme cuenta de la envergadura de lo que había ocurrido: A Juana Palomino, la protagonista de mi crónica, no la dejaron entrar al hotel donde me hospedaba en Bocagrande. Y no la dejaron entrar porque era negra.
Gabo dio un respingo. «¡Ahí está, ahí lo tienes, ahí tienes el lead!». Todavía me acuerdo de su emoción. Era como un niño chiquito que se sube por primera vez a un carrusel. Al nobel le encantaba rodearse de reporteros jóvenes, preocupado como estaba porque en las facultades de comunicación no se enseñaba periodismo. Le obsesionaba que aprendiéramos a escribir. Que honráramos el oficio. Fue por esas fechas, en alguna fiesta nocturna del taller, que le escuché decir que había probado la cocaína una vez, pero que le sentó fatal. También le oí decir, sin rabia, que lo único que le faltaba a la escritora Isabel Allende para terminar de imitarlo era casarse con Mercedes Barcha.
Nos volvimos a encontrar un mes después, en mayo de 1995, en un taller de reportaje, esta vez en Barranquilla, en una antigua mansión republicana con aire fantasmal que era la sede administrativa del diario El Heraldo, en el barrio El Prado. Fue su debut como maestro de la fundación. Nueve reporteros venidos de varias partes del país y una colega puertorriqueña nos sumergimos durante cinco días en su mundo de periodista y novelista.
No hace mucho encontré el cuaderno con las notas que tomé en ese taller: habló del reportaje como género literario («Si no lo es, vamos a convertirlo»); dijo que no hay que inducir al lector a creer cosas que no están en la realidad; explicó su reticencia al uso de la grabadora (le parecía que intimidaba al personaje y hacía que el reportero no prestara suficiente atención) y nos advirtió sobre el daño que hace acusar a alguien sin fundamento. «A mí me duele cuando escriben cosas en mi contra, pero nunca verán una rectificación mía», dijo.
Nosotros lo escuchábamos absortos, poseídos por el duende de su oratoria providencial. No solo en las jornadas del taller, sino también en los almuerzos con sobremesas largas, envueltas en una atmósfera magnética, de la que ninguno quería salir. Ahí sentado, con las piernas estiradas y con las manos detrás de la nuca, nos echaba sus cuentos. Un largo viaje en tren en compañía de Carlos Fuentes y Julio Cortázar. O la vez que pensó que lo iban a matar durante un viaje a Angola, en 1978, en plena guerra civil. Él intentaba comunicarse con su familia, que estaba en Nueva York, pero no lo conseguía. De ese viaje le quedó una pesadilla recurrente: soñaba que estaba en Angola, trataba de hablar con sus hijos en Nueva York, pero no podía, y no podía porque aún no habían nacido.
Una mañana se puso a hablar de su encuentro con el papa Juan Pablo II. Recordaba la impresión que le causó un cardenal que tenía los dientes de oro y que le dijo sonriente que había leído todos sus libros. En ese momento vio un rayo de luz oblicuo colarse por la ventana justo cuando el papa entraba por la puerta vestido de blanco. Se dieron la mano y Gabo, que había llegado ahí para hablarle de la situación en Argentina, comenzó a explicarle en español el drama de los desaparecidos. «Me di cuenta de que era un tipo preparado. A todo decía “qué barbaridad, es como en la Europa del Este”», contó.
En medio del diálogo fugaz se le cayó un botón del blazer que llevaba puesto. El papa se agachó al tiempo que él y ambos terminaron frente a frente debajo de la mesa. «¿Qué pensaría mi mamá si supiera que yo estuve debajo de una mesa con el papa?», se preguntaba entre risas.
Gabo se levantaba a las cinco de la mañana, leía hasta las siete, dormía diez minutos, ojeaba los titulares de los periódicos y después se ponía a buscar excusas para no escribir. O al menos eso nos confesó. La fórmula contra la pereza se la dio el escritor Ernest Hemingway: «Cuando uno aprende su oficio, siempre que se sienta frente a la máquina, eso sale. Entonces, hay que sentarse, porque en un momento es como si alguien le estuviera dictando».
En 1995, a Gabo ya le costaba escribir. Nos dijo que cada vez era más lento. Y que tenía todos los diccionarios posibles, hasta de ángeles. A veces consultaba libros sobre cómo cometer asesinatos, pero no nos explicó por qué fue que dejó de revisar la Enciclopedia Británica. A la hora de escribir, lo que más lo torturaba no era la hoja en blanco, sino repetirse. «El autor más peligroso para uno mismo, es uno mismo», dijo y rememoró algo que ya le había contado a Plinio Apuleyo Mendoza poco antes de ganar el Nobel: «Detesto Cien años de soledad. Ese libro fue una atarraya para captar gente, pero tengo cosas mejores».

Después de ese taller hablé varias veces con Gabo por teléfono. Siempre conversábamos sobre periodismo, pero hubo algunos breves momentos aderezados con la mamadera de gallo propia del Caribe. Nunca supe si se acordaba de aquella noche junto al Romelio porque jamás lo comentó, ni yo tampoco. Cuando compró la revista Cambio, escribí tres o cuatro reportajes desde Barranquilla que me asignaba el editor Armando Neira y que pasaban por sus manos. Uno de esos textos, el perfil sobre Cristian del Real, el niño genio del timbal, me lo devolvió por fax lleno de tachones, notas al margen y una amable invitación a reescribir la historia.
Fueron él y Jaime Abello, director de la Fundación Gabo, quienes me sugirieron viajar para profundizar en mis estudios de periodismo en el master del diario El País. Lo hice con las uñas y gracias al esfuerzo extraordinario de mi padre para pagar los tiquetes. Un mes después navegué entre la alegría de haber pasado los exámenes y la incertidumbre de no saber cómo demonios iba a pagar un año de estancia en Madrid.
Ayudaron los buenos oficios de Jaime y estoy segura de que también los de Gabo, pues la escuela me concedió una beca y alivió la carga económica. Él nunca me dijo nada, pero estoy segura porque no fui la única a quien el nobel apadrinó. Al hermano de una amiga, también de Barranquilla, le ayudó con sus estudios de cine en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, que él mismo había contribuido a fundar.
Con los años se conocería la enorme generosidad de García Márquez y no solo en lo público (¿qué más altruista que crear una fundación para formar periodistas jóvenes?), sino en lo privado: se decía que colaboraba económicamente con sus amigos enfermos, que ponía plata para impulsar nuevos medios, que apoyaba a artistas y festivales. Incluso le atribuían dones fantásticos, cercanos a lo sobrenatural. Hasta su abuela decía que era adivino.
Lo comprobé una mañana en Madrid. Gabo llegó al diario El País, donde yo hacía mis prácticas, para dictar una conferencia. Joaquín Estefanía, exdirector del diario, me pidió que los acompañara. Los tres recorrimos el largo pasillo hacia la otra ala del edificio hablando del clima, de Mercedes, de Colombia.
Cuando subimos al ascensor nos quedamos en silencio. Gabo permaneció con la mirada enterrada en el piso, con el gesto de alguien que se esfuerza por descifrar lo que está escuchando. Estefanía salió primero. Antes de cruzar el umbral, García Márquez levantó la vista, como si por fin hubiera entendido lo que algo, alguien, le acababa de susurrar. Me miró sin pestañear: «Tienes que arreglar ese problema con tu papá. Arregla eso ya».
Caminé unos pasos detrás de él tratando de digerir lo que acababa de pasar, porque llevaba varios años sin verlo y porque jamás habíamos tenido conversaciones demasiado íntimas. ¿Cómo supo que el día anterior yo había peleado con mi padre? ¿Cómo pudo saber mi malestar? ¿Intuir siquiera que nuestra relación no pasaba por su mejor momento?
Era 1999 y esa fue la última vez que vi a Gabo. Jamás volvimos a hablar.
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!