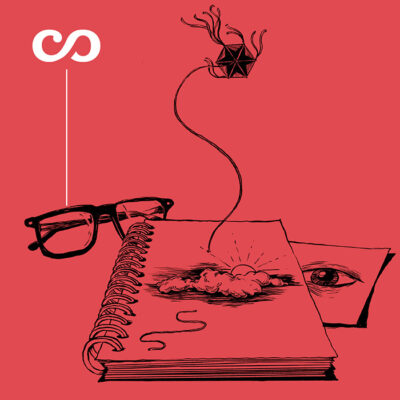Emilia Pérez. Ese es el nombre que está en boca de todos los mexicanos en estos días. La película homónima, dirigida por el francés Jacques Audiard, multipremiada y multinominada, ha sido catalogada como «transfóbica», «racista», «clasista» y como una mala (por no decir pésima) representación de México y de los principales problemas del país: la violencia del crimen organizado y las desapariciones forzadas que este provoca.
La película se puede resumir en la siguiente frase: la gentrificación francesa de las desapariciones en México y las personas transexuales. Pero vamos por partes.
El Manitas: de «malote» narco a santa blanca
La película cuenta la historia del Manitas (Karla Sofía Gascón), un capo todopoderoso del crimen organizado que siempre se ha sentido mujer y al que muestran como un padre y esposo amoroso. Contrata (a la fuerza, tras secuestrarla) a Rita (Zoe Saldaña) —una abogada agotada de defender a hombres ricos feminicidas—, para que le encuentre un médico que le quiera realizar el tratamiento quirúrgico de transición a mujer. Al convertirse en Emilia Pérez, la protagonista sufre una lucidez moral y dirige sus esfuerzos en la búsqueda de las más de 100.000 personas desaparecidas en México.
Emilia Pérez es un musical que aborda demasiados temas sin profundizar en uno de ellos. El principal tema que está ausente es el de un capo del narcotráfico, hombre macho mexicano todopoderoso, que transiciona en una mujer. México es un país hiperviolento para las mujeres: cada día se registran diez feminicidios. Si se trata una persona trans, hombre o mujer, la violencia es peor: la esperanza de vida de las personas trans en México es de 35 años, menos de la mitad para personas cisgénero, consecuencia de adicciones, violencias transfeminicidas, enfermedades relacionadas al trabajo sexual por la falta de oportunidades laborales en una sociedad conservadora.
El director dejó pasar una oportunidad única de retratar cómo Emilia Pérez, otrora macho narco, debe enfrentarse al mundo de violencia de género transfeminicida al que ella misma contribuyó previo a transicionar.
La inverosimilitud del Manitas, luego Emilia Pérez, radica en que sus motivaciones se diluyen entre tantas cosas que ocurren. A diferencia de otras obras audiovisuales como Los Soprano, que nos muestran la complejidad de alguien inmerso en el crimen organizado, con sus chispas de luz, Emilia Pérez blinda al Manitas: a pesar de que es un «malote» del narcotráfico en México, nunca lo vemos participar en una acción que esté a la altura de su rango. De hecho, en sus apariciones lo muestran como un padre amoroso que lamenta haber nacido hombre.
Solo vemos el lado oscuro de Emilia Pérez una vez, cuando ella se hace pasar por una prima lejana del Manitas e invita a su exesposa Jessi (Selena Gómez) y a los hijos de ambos a que vivan con ella en una casa en las Lomas de Ciudad de México. En una escena, Jessi, que no sabe que su exesposo ahora es Emilia Pérez, le dice que se casará y se llevará a sus hijos con ella. Esta trama tendrá consecuencias en el final de la película. Cuando se llega a este punto, la película ya está muy lejos de la salvación.
La poca profundidad de Manitas/Emilia Pérez se puede comparar a la poca profundidad con la que Audiard trata el tema de su transición de género. En el camino a operarse en Israel, hay una canción en Bangkok, capital mundial del cambio de sexo, llamada Vaginoplastia, criticada por la comunidad trans por reducir esa identidad a un cambio de sexo. (La presencia de Bangkok, antes de la operación quirúrgica, sobra. Solo sirve para un número musical en el que se mencionan las distintas cirugías de cambio de sexo que existen. Ni se realiza la cirugía ahí, ni se menciona de nuevo, como los mariachis navideños de la imagen de arranque).
El filósofo Paul B. Preciado escribió para El País que en Emilia Pérez «para convertirse en mujer, el narco macho-narco debe cambiar no sólo de sexo, sino también de cuerpo, de color, de alma». El Manitas, un violento hombre moreno con tatuajes y dientes de joyería, muere y se transforma en Emilia Pérez, mujer blanca que se santifica como líder de las búsquedas de personas desaparecidas.
¿Y los conflictos?
Durante la segunda mitad de la película, la protagonista consigue todo lo que se propone sin que aparezcan piedras en el camino: recontrata a su abogada Rita, trae de vuelta a su familia a México, establece una asociación de búsqueda de desaparecidos (con ayuda de criminales arrepentidos), la financia con el dinero de políticos y empresarios corruptos en una gala benéfica (cuyo número musical no hace avanzar la trama), y se enamora en solo una interacción con una víctima de la desaparición forzada. Cualquiera de esos elementos pudo ser una película por sí misma, con su debido tiempo y espacio. Pero no. En el segundo acto, todo le sale bien a Emilia Pérez. Y ese es el principal problema de la película. Excepto en un par de números musicales con el doctor israelí (quien cuestiona los motivos del Manitas por transicionar, como si no le importase únicamente el dinero que sacará de la cirugía), el segundo acto no muestra conflictos.
Una subhistoria es la de Zoe Saldaña: una abogada defensora de feminicidas que se cuestiona su rol mientra este le deja dinero. Su personaje quiere ayudar a la sociedad, aparentemente, pero el sistema se lo impide. En una de sus primeras canciones, dice que no tiene tiempo para casarse ni tener hijos, y que no puede abrir su despacho por ser «prieta», morena.
Al ayudar a Emilia Pérez a transicionar, Rita (la que fue secuestrada y forzada a trabajar para el Manitas) recibe millones de pesos mexicanos y se va a vivir a Londres. Tras reencontrarse con ella, vuelve a México para ser su abogada. En un desayuno en un tianguis de la Ciudad de México se les acerca una mujer con un hijo desaparecido. Después de una brevísima discusión sobre su pasado, del que no quiere hablar, Emilia decide que quiere establecer su asociación de búsqueda de desaparecidos, con ayuda de Rita, y la termina por convencer sin mucha dificultad.
El personaje de Zoe Saldaña navega en incongruencias. ¿Por qué, con el dinero que le permitiría poner su despacho, huye a Londres, si tantos deseos tenía de ayudar a la gente? ¿Por qué vuelve y se queda en México? ¿Por qué ayudar a quien fue un capo del narco a buscar los restos de sus propias víctimas?
La milagrosa asociación de desaparecidos
Uno de los principales problemas de la película se desprende de la santificación de Emilia Pérez. Como ya lo mencioné anteriormente la decisión de ejercer el poder que obtuvo durante su era como capo del narco para ayudar a las familias de los desaparecidos la toma de forma superficial, en apenas tres diálogos durante un almuerzo en un tianguis de la Ciudad de México.
El punto más criticado de la película es el uso de las personas desaparecidas, y sus familiares, como cosméticos. A partir de la segunda mitad del filme, cuando Emilia Pérez y un grupo de criminales arrepentidos deciden retribuir a la sociedad con la asociación Lucecita, Audiard desarrolla una superioridad ética respecto a las organizaciones de buscadoras en México. Tiene que llegar alguien externo, Emilia Pérez, para mostrar un trabajo que desde 2006 —cuando el expresidente Felipe Calderón inició su «guerra contra el narcotráfico»— miles de familiares de las personas desaparecidas, sin ayuda del Estado, han hecho.
Además, la trama de los desaparecidos no lleva a ningún lado. Emilia Pérez se vuelve lideresa y de ahí no resurge. Lo mismo ocurre con la subtrama del amor.
Audiard dijo en una entrevista que «nunca se había hablado tanto en la prensa mexicana sobre los desaparecidos, aunque sea para darme con todo. Pero al menos se habla». La pregunta es: ¿cómo hizo el director francés para saber que en México existe esta problemática y por qué decidió filmar una película sobre ese tema, si la prensa antes lo ignoraba? ¿De dónde salió la idea de brigadas buscadoras, si no de los medios? ¿Leyó los periódicos hace una década, cuando cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada por el Estado mexicano? ¿Conoce los nombres Marisela Escobedo, Cecilia Patricia Flores, madres buscadoras de justicia por sus hijos e hijas asesinados y desaparecidos? Marisela, por cierto, fue asesinada. ¿Ha pasado por Reforma, la principal avenida de la Ciudad de México y del país, donde están los hoteles en los que seguramente se hospeda? Ahí verá una rotonda que fue apropiada y renombrada como la Glorieta de los Desaparecidos.
El buen Jacques podría indagar en la página A dónde van los desaparecidos, que se especializa en la cobertura, para conocer un poco más del tema.
La figura de Emilia Pérez, en realidad, parece ser un reflejo del propio director: la llegada de un agente externo a la realidad mexicana, con la ingenua intención de salvar al país de su violencia.
¿Están hablando en español? ¿Estamos en México?
El filme abre con la imagen de tres mariachis con luces navideñas. Su presencia no se explica en ningún momento, ni vuelven a aparecer. ¿Algo más estereotípico para representar a «México»?
Quizás el director colocó esa imagen para decirnos desde un principio que su obra es sobre México, pues los acentos hacen que sea difícil entender la película… para los hispanoparlantes. Quien vea Emilia Pérez en Iberoamérica tendrá que recurrir a los subtítulos porque entre el español leído del guion de Selena Gómez y la falta de vocalización en gran parte del filme, los diálogos son incomprensibles. En la canción Bienvenida, Gómez habla una mezcla de portuñol, valyrio y latín, en una coreografía sacada de una invocación satánica.
Lo mismo pasa con los números musicales. Pasan sin que uno se quede grabado en el espectador, ni que haya una canción que pueda convertirse en un éxito. Son contextuales de lo que está pasando en la escena y no ayudan a que avance la trama. En su lugar, son coreografías —algunas muy buenas, como la de la gala con políticos y empresarios, otras no tanto como la del karaoke— con un intento musical bastante pobre y con cantantes cuya primera lengua es un idioma distinto al español.
En las giras de prensa, el director francés declaró que no estudió a México y que «lo que tenía que entender ya lo sabía un poco». La ignorancia de Audiard sobre el país es tal que, en una escena, Jessi busca una escuela en Polanco para sus hijos —cuando viven en Lomas de Chapultepec, a tres kilómetros— y Emilia le pregunta si hay buenas escuelas en la colonia más lujosa de Latinoamérica.
A raíz de su desconocimiento, el director francés abusa de los estereotipos de México. A los mariachis se les suman una santa a lo Virgen de Guadalupe, el olor del Manitas a «guacamole» según lo canta una de sus hijas a Emilia Pérez, una secuencia de disparos y explosiones, corrupción e impunidad, hombres morenos violentos y mujeres víctimas de agresiones.
Y usa estereotipos del feminismo: la canción Mi camino, interpretada por Selena Gómez, recurre a frases como: «Cuando salgo mucho de fiesta, cuando me porto como una perra», «Quiero quererme a mí misma» y «Soy, eso me basta, eso es ser una mujer, ¿no?, quiero amarme como quiero que me amen».
Emilia Pérez ocupa un lugar que no le corresponde: Al transicionar en mujer, Audiard la transforma en una «lucecita» de esperanza en México que al final termina como la Santa patrona de los desaparecidos, y, en un acto de gentrificación cinematográfica de la pornomiseria, desplaza a las personas que han trabajado durante casi dos décadas en recuperar a sus personas desaparecidas.