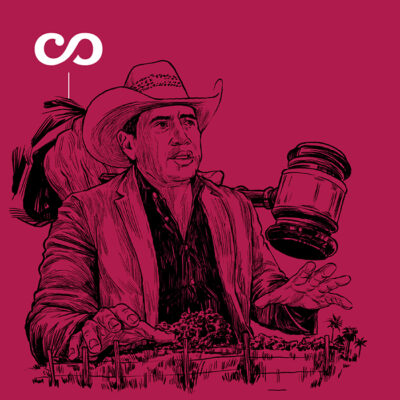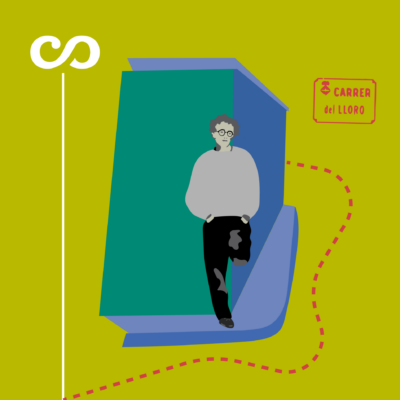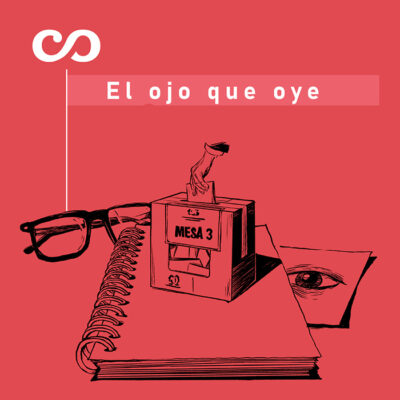Parece un tronco seco y su piel es áspera como los cactus achicharrados por el sol que suenan bajo sus pisadas. Es flaca, huesuda, y los pliegues de sus arrugas se asemejan a una corteza. Georgina es una anciana sin una sola hebra blanca en su pelo negro, con el único resquicio de masculinidad escondido bajo la manta.
Al principio miraba con desconfianza. Estaba rodeada de alijunas (gente no wayúu), y por sus gestos parecía un animal atrapado entre una manada de animales exóticos con cámaras, trípodes y micrófonos.
La conocí en 2018, durante el rodaje del documental Alma del desierto, de la directora colombiana Mónica Taboada-Tapia, una cinta en la que Georgina Epiayú recorre La Guajira, desde Uribia hasta la ranchería donde vivió en su niñez, para reencontrarse con los que aún quedan vivos de su familia. Sabe que la muerte empieza a acecharla, que le da golpecitos dolorosos en sus músculos y en sus huesos, a modo de advertencia.
—¿Cuántos años tiene?
—No sé, soy animal que no cuenta años —dice con el poco español que sabe. Su idioma es el wayuunaiki, y se expresa la mayor parte del tiempo por medio de Milena Cotes, una intérprete de la etnia.
Tampoco sabe el día de su nacimiento. Antes del registro oficial de los wayúu, ocurrido en las décadas setenta y ochenta, a nadie le importaba esa fecha. En la mujer se conocía la adolescencia cuando la sangre de la pubertad manaba por entre sus piernas, y en los hombres cuando el cuerpo reclamaba el calor de otra piel. Los niños nacían al igual que los chivos y las gallinas, sin el protocolo citadino de los cumpleaños y sin el peso de cargar ese número año tras año.
Apoyada por la directora del documental, obtuvo la cédula con una edad que interpretaron por hechos históricos y personas contemporáneas a ella. Así establecieron que tiene setenta y dos años.
Se entregó por primera vez al sexo cuando quedó deslumbrada por cinco collares de piedra de cornalina y oro. Se los regaló un hombre para ganarse su amor y su cuerpo. En ese momento, ella era un adolescente flacucho que vivía en Ichuú, un caserío de barro y palma perdido en La Guajira. En esa ranchería, se sentaba bajo la enramada de su casa para mirar los remolinos de arena que se desplazaban como seres vivos, como almas del desierto que despeinaban espinos y tiraban ramas.
Un hombre mayor, proveniente de otra ranchería, empezó a visitarla a diario y se sentaba a su lado durante horas para hablar. Luego de varios días, no recuerda cuántos, el señor se sentó más cerca de lo usual, la miró a los ojos, y con palabras nerviosas le declaró su amor y le dijo que le pidiera lo que quisiera. Georgina se quedó confundida, nunca había visto que un hombre se le declarara a otro, en ese momento su cuerpo seguía siendo el de un muchacho, pero notó en la mirada del señor el desespero de alguien enamorado.
—Si me das cinco collares de cornalina y oro lo pienso —le dijo. Esa joya era la pieza más costosa dentro de la comunidad.
Pasaron los días y el señor no regresaba. Se dio cuenta de que empezaba a extrañarlo y se entristeció por ahuyentarlo con pedidos tan costosos.
Por fin apareció de nuevo. La indígena sintió en su corazón un chispazo desconocido y alegre, no quería verlo partir de nuevo. El hombre se sentó tan cerca como la última vez y sacó de su mochila los cinco collares de piedras rojizas con algunas cuentas de oro. Ante el brillo de la cornalina y el metal, sumado a ese sentimiento nuevo, aceptó la propuesta de noviazgo. Ese mismo día perdió la virginidad con el hombre, renunció a la masculinidad y decidió ser Georgina.
Se veían a escondidas. Ella iba a la ranchería de él, y los dos aprovechaban las horas de más calor, que obligaba a los indígenas a encerrarse en sus casas, para ocultarse en el desierto o en el hogar del hombre y hacer el amor.
El chisme del romance corrió como los remolinos de arena y llegó a los oídos de los demás. No entendían por qué, en una zona donde los gallos montan a las gallinas, el chivo se aparea con la chiva y el perro corretea a la perra, dos hombres se ocultaban para hacer las cosas que hacen un macho y una hembra.
Cuando el padre de Georgina se enteró del amorío alistó el revólver, convocó a los demás varones de la familia, y se fue en busca del hijo desvergonzado. Al llegar al rancho donde la pareja se ocultaba, disparó al aire varias veces mientras gritaba groserías. Ante el escándalo, ella sintió un frío extraño en esa región donde sólo se siente por inanición o por miedo.
El novio se puso los pantalones y salió. También estaba asustado, pero quería enfrentar al suegro iracundo.
—Entrégame a la perra esa —gritó el padre refiriéndose por primera vez en femenino a su hijo—. Si no te quitas, te pego un tiro en la boca.
Después de décadas la anciana Georgina repite ese diálogo que traduce Milena.
***
Georgina vive en Meera, una ranchería lejos de la de su infancia. Aunque Meera está a unos cinco kilómetros de Uribia, la capital indígena de Colombia, sus ranchos están en laberintos de cactus y polvo, sin agua potable, y abandonados al calor y la aridez.
Está sentada en el suelo frente al fuego que calienta el tinto de la mañana. A falta de estufa cocina los alimentos entre el cielo y la arena en un arrume de piedras al frente de su casa, con el cuerpo acurrucado y tomando las ollas sin agarraderas, como si los años, el sol o el sufrimiento, o todos juntos, la hubieran convertido en un ser inmune a las quemaduras.
—Ahora nada duele —dice.
Dentro de su manta parece haber más alma que carnes. Es un ser con una existencia que podría desvanecerse en medio de un ventarrón.
La casa de ella es un cuadrado sin ventanas, de barro y techo de palma. Está hecha para un ser que se resignó a estar sola por el resto de la vida. No hay espacio para más de dos cuerpos sin que se estrellen o se rocen. En medio del hogar está colgado un chinchorro y, debajo de él, hilos de varios colores y una mochila casi terminada. En las noches, dice, teje hasta que la coge el sueño, y se alimenta gracias al dinero de la venta de esas mochilas.
Los días los dedica a sus seis gallinas y ocho pollos, y a buscar agua en el jagüey, un pozo rudimentario que recoge agua de las pocas lluvias que caen en ese territorio. Cuando hay sequía, los pozos se evaporan y las carnes se deshidratan. Los chivos aparecen secos y quietos, con la piel pegada a los huesos; los cultivos de frijol y maíz se marchitan y los niños languidecen. Según la Procuraduría General de la Nación, en 2024 se reportaron treinta y un menores fallecidos por desnutrición en hospitales del departamento, sin contar los que mueren en sus casas y son enterrados sin papeleos ni notificaciones.
El wayúu que logra hacerse adulto tiene alma de camello, es la fatalidad de habituarse a la escasez o morir. Georgina se acostumbró a beber poca agua. Mientras los alijunas que la acompañamos vaciamos bolsas y nos quejamos de sed, ella suda poco y no pide bebidas. Dice que de joven podía caminar días enteros sin necesidad de sombra o de hidratación, siempre cavilando en el pasado porque el futuro es incierto y cada vez más escaso.
El amor a cambio de animales
El hombre mayor le ofreció al padre veintiséis chivos como dote para formalizar la relación. Con el valor de su hijo estimado en animales, el padre bajó el arma, lo pensó unos minutos, no era la mejor oferta, sabía de indígenas que daban por las muchachas cien, doscientos o trescientos chivos más dinero y joyas. Teniendo en cuenta que ni siquiera estaban hablando de una mujer, ni que tampoco era virgen, aceptó la dote. La transacción se hizo, los chivos del enamorado cambiaron de hogar, y ella se quedó a vivir su romance con la bendición, a regañadientes, de su progenitor.
Por pedido del novio empezó a usar mantas, prenda exclusiva de las mujeres, y se dejó crecer el pelo. Nunca le creció ni bigote ni barba. Su voz, quizá por la costumbre de sentirse femenina, no se agravó ni le salió en el cuello la pepa masculina de la manzana de Adán. Para los wayúus no era ella ni era él. Al no saber cómo tratarla, simplemente omitieron su existencia.
El padre, que escuchaba los rumores de la transformación, se llenó de rabia y vergüenza. No comprendía por qué su hijo desobedecía a la naturaleza. Un día envió a un emisario para que trajera a Georgina de regreso con la excusa de necesitar ayuda para pastorear los chivos. Ya con prendas femeninas acudió tan pronto recibió el mensaje.
Al llegar, el padre la enlazó del cuello, como animal cazado, y la arrastró por la arena y las piedras mientras le gritaba insultos en wayuunaiki. Ella sintió la presión de la soga y puso los dedos para evitar que su tráquea se fracturara. Quería gritar, pedir ayuda, pero los ruegos salían ahogados. Cuando llegaron al pie de un árbol, el padre lanzó la cabuya por encima de las ramas y haló de nuevo. Esta vez el cuerpo de la víctima empezó a elevarse, a patalear, a forcejear. Con las manos seguía luchando para no asfixiarse, sintió el mareo que antecede a la muerte, y luego el golpe de su humanidad en el suelo. El padre se apiadó o quizás solo quería verla enfrentada a la muerte para que recuperara la hombría.
Por obediencia y por temor, Georgina no volvió a la casa de su amante. Lloró el despecho sin mostrar el rostro para evitar otro castigo. No le contó nada a su madre que era una figura silenciosa y sumisa en la casa. Su familia, para impedir que el novio la buscara, la envió con los animales a otra ranchería ubicada a días de caminata. Recuerda que pasaron muchos meses separados, tantos, que el novio la reemplazó por una hembra capaz de parir.
***
Décadas después, con ese primer amor quizá ya muerto y enterrado, está sentada en una camioneta junto a los alijunas de la producción del documental que la buscaron hace tres años para acompañarla en su travesía por La Guajira. Está en silencio, con un dedo en la boca como señal de quien no quiere hablar. Vamos rumbo a Maicao, la capital colombiana del contrabando. La carretera desde Uribia es recta, el sol calienta los cactus y las plantas de mezquite. No hay ni una nube y amenaza el día con más calor. Se ven algunos policías con porte vigilante y con cara de querer huir por un trago de agua.
En la entrada a Maicao se ve una mancha negra a un lado del camino. La historia de esa mancha producida por el fuego sucedió el 25 de noviembre de 2018. En esa fecha, dos policías incautaron un cargamento ilegal de gasolina proveniente de Venezuela. Unos contrabandistas indignados por la incautación lanzaron una bola de tela encendida al camión de la policía, donde ya tenían los galones de combustible, y de inmediato se incendió. Los uniformados no alcanzaron a salir a tiempo cuando el fuego se filtró en la cabina y los prendió como antorchas hasta quemarles la ropa y la piel. Sufrieron quemaduras de tercer grado, y uno de ellos murió una semana después en un hospital de Bogotá.
El conductor relata la tragedia como un guía que presenta la ciudad donde lo ilegal es la ley y lo que mueve la economía. Hay calles donde es mejor no encender un cigarrillo por miedo a terminar incinerados, aunque a veces se ven temerarios que cargan pimpinas de gasolina en una mano y fuman con la otra.
Georgina sigue mirando por la ventana, ajena a la conversación. No reconoce la ciudad a la que no visitaba desde que era un pueblo con pocas casas, dice ella. Sus arrugas no habían sido testigos del crecimiento. Allí viven más de doscientas mil personas, de las cuales casi la mitad son indígenas que se mezclan con mestizos de otras partes del país, y con musulmanes que llegaron del Medio Oriente.
Inicio del rodaje
La cámara apunta a la protagonista que camina por la calle comercial de Maicao. Tiene una manta larga que se mece con el viento y que se arrastra sobre un tapete de envoltorios de papas fritas, pedazos de fruta y cientos de bolsas de agua vacía que los vendedores beben todo el tiempo para soportar el calor que supera los treinta y cinco grados. Camina despacio y en silencio, parece la única alma tranquila en ese caos donde se mezclan los vallenatos, la champeta, la salsa y el reguetón con los insultos y las risas. En un desorden donde los carros se abren paso a las malas y las motos rozan a media humanidad para seguir su camino, suenan gritos, alharacas, quejas, hijueputazos, pero nadie llega a los puños. Los niños corren en medio de la basura y se esconden hasta debajo de los carros. Ese centro del comercio que alimenta a los guajiros huele a pescado, a queso agrio recalentado por el sol, a estiércol y a orines.
Georgina sigue su marcha en medio de esa gritería y de ventas de mantas, mochilas, pomadas, licores, cigarrillos, juguetes y zapatos. Los comerciantes miran con inquietud la cámara, el micrófono y los aparatos de sonidos, y se dan cuenta de que la anciana de sombrero y manta guajira es la protagonista de algo. No sospechan que es una transgénero wayúu, y que está recogiendo sus pasos para volver a la ranchería de la niñez.
Al final de la tarde, ella ya no parece un alma tranquila. Después de caminar y repetir las escenas desde diferentes planos, el calor la tiene mareada. Se siente aturdida y tiene las piernas y los pies hinchados. Extraña el silencio del desierto donde no hay más ruido que el de los pájaros, sus gallinas, sus pollos y el viento.
***
Entre los wayúus existe la creencia de que el primer amor marca el rumbo de los siguientes, y Georgina entendió que había tenido suerte al encontrar a ese hombre mayor capaz de regalarle los collares y la dote de veintiséis chivos. No lo culpa por haber buscado a otra, al fin y al cabo, ella lo abandonó por temor a morir colgada de un árbol. Pasado el despecho, deseó a su lado otro hombre generoso que la siguiera vistiendo y tratando como una dama.
Su siguiente romance fue similar al anterior: un joven se presentó, acompañó sus soledades, y un día en que ella pastoreaba una recua de chivos, se le declaró. En esta ocasión no hubo pedidos ni ofertas de joyas. Seguidos por los animales, se fueron a la casa de él. Al anochecer, el padre, viendo que los animales no regresaban, quemó unos cactus para alumbrar el camino y siguió junto a sus hijos varones las marcas de las pezuñas y los bollos de estiércol. En el rancho donde terminaban las huellas disparó al aire, como la primera vez, y gritó amenazas de muerte. El nuevo novio que no tenía ni gallinas ni chivos para ofrecer como dote, propuso, para tranquilizar al padre, construir un hogar para Georgina en otra parte, al frente de la playa, en el Cabo de la Vela, en el extremo norte del país.
Se fueron a un rincón entre la arena y el mar a vivir en medio de pescadores. Sin necesidad de comprar y escriturar un predio por ese pensamiento de que la tierra es del que pone los pies y construye un rancho, hicieron el suyo y luego tejieron la atarraya. Ante los ojos de los habitantes de ese confín del mundo, eran un marido y una mujer venidos de quién sabe dónde. Nadie intentó averiguarlo. El hombre se internaba en el mar todas las mañanas y, cuando llenaba la atarraya, volvía a tierra firme a vender el pescado en los caseríos cercanos. Con el dinero ganado empezó a comprar bultos de arroz, de café, de azúcar, galones de aceite, cerveza y cigarrillos, hasta que logró inaugurar una tienda de abarrotes.
Durante el tiempo que estuvo en el Cabo de la Vela, un tiempo desconocido e incontable para ella al no conocer los parámetros de los alijuna, recibió un mensaje de su madre a través de los labios de dos hermanas que fueron a visitarla a escondidas del padre. En el mensaje, la madre le confesaba que nunca la había dejado de amar, y le pidió excusas por la sumisión que fue cómplice del maltrato y el destierro. Alegre por reconciliarse con su madre, así fuera desde la distancia, devolvió a sus hermanas con kilos de carne y pescado, y bultos de granos para que no les escaseara la comida por un buen tiempo. Aunque el padre se atiborrara de los regalos de su hija, no pudo perdonar que siguiera con la manía de ser lo que no era. Los demás varones de la familia tenían la misma posición.
Ante la abundancia en el hogar, le salió competencia a Georgina. Las mujeres solteras veían a la pareja con una felicidad incompleta al no tener descendencia que sellara la unión, así que aprovecharon para coquetear con el marido. Él, con la cultura de la poligamia en su sangre wayúu, se dejó tentar, y le pidió a Georgina que la familia creciera con una nueva mujer en la casa. Aunque en la etnia es permitido que el hombre tenga tantas mujeres como su dinero alcance, la esposa fue tajante: «Es ella o soy yo». Ganó la otra y Georgina se marchó con la misma pobreza con la que había llegado.
Lo único que poseía de valor eran los collares que le había regalado su primer amor. Los vendió a otros wayúus, a compradores que encontraba en el camino, y a extranjeros que querían poseer vestigios indígenas. Cuando se quedó sin nada comprendió el abandono y la soledad. Ya no estaba el mar, ni el esposo, ni los pescados, solo ella en medio de un desierto estéril con la única determinación de no volver al pasado.
Estuvo en Nazareth, Manaure, Maicao, Uribia y Paraguachón. Se mezcló con los alijunas a pesar del resentimiento que sienten los wayúus al considerar que ellos, los ajenos, importaron a la región la guerra y la muerte, explotan el carbón y con mentiras siguen gobernando y robando. Georgina lavó sus ropas, limpió sus casas, trabajó en las salinas. Se entregó al amor varias veces sin pedir nada a cambio. Los años le endurecieron la mirada, le aflojaron los dientes y acentuaron sus pómulos, ahora de calavera. El sol le resecó los labios, le tostó las arrugas, le secó la piel.
En medio de los alijunas era un ser casi mudo que no aprendió el español, quizá por rebelión o por pereza. No lo dice. A veces suelta frases cortas que mezcla luego con su idioma.
***
Décadas después de abandonar su rancho en la playa y de recorrer La Guajira, ahora se encuentra en el rodaje del documental que protagoniza, con la expresión de quien está perdida en el pasado. De nuevo estamos en la carretera, rumbo a la frontera entre Colombia y Venezuela.
Para los indígenas, la línea divisoria entre los dos países es otro invento infernal de los alijunas. No comprenden por qué a alguien se le ocurrió dividirlos y darles a los wayúus nacionalidades distintas cuando ellos siguen siendo una nación conformada por casi cuatrocientos mil indígenas. Por culpa de esa línea, el comercio de productos de un lado a otro fue bautizado como contrabando y ellos tachados como delincuentes.
La Raya es un espacio de medio kilómetro que separa los puestos de control migratorio de los dos países. En el lado colombiano hay un caserío, Paraguachón, una pequeña sucursal del caos de Maicao donde predomina el acento venezolano y se vende mercancía de contrabando en las narices de los policías. Georgina se sienta en un andén. Al frente de ella pasa un hombre del país vecino, tan viejo como ella, y cargado por dos hombres.
—Pobre, no camina, está acabado.
La cámara se vuelve a encender. Georgina, siguiendo la orden de Mónica, la directora, se desplaza lenta, ajena a los gritos de los errantes hambrientos, sedientos y enfermos. No entiende lo que sucede, no conoce de presidentes ni de política, tampoco le interesa saberlo. Pronto, ante la cámara, los venezolanos suspenden las quejas y la contemplan inquietos por saber quién es. Ella no se intimida, avanza con cuidado de no dejar su sombrero y con la mirada perdida en los recuerdos. Está envuelta en una atmósfera entre la ficción y la realidad porque su búsqueda se mezcla con las peticiones de la directora: «camina lento», «mira a la derecha», «ahora repite ese gesto», «siéntate en esta parte», «bebe agua», «no mires a la gente», y todos los actos los repite para ser registrada desde diferentes planos.
***
Cada vez se aleja más de su rancho en Meera y solo le inquieta que sus pollos y sus gallinas se hayan transformado en sancocho. No extraña a la gente de la comunidad donde vive, y está segura de que ellos tampoco la echan de menos. Cuando se fue a vivir a esa ranchería, ya vieja y sola, puso los pies como lo hizo en la playa y construyó su casa sin pagar un peso. Aunque nadie le preguntó de dónde había salido o qué penas cargaba para enclaustrarse en esa parte del mundo donde no le llegaba ni una visita, desconfiaron de ella. Para los wayúus es un mal síntoma que alguien se aleje de la familia y viva en completo ostracismo.
Quizá porque los chismes corren a la par de los ventarrones, la verdad de Georgina se dio a conocer. No hay otro motivo para lo que siguió después: Una madrugada de una época distante e incierta, ya cuando había terminado de tejer y estaba dormida en su chinchorro, escuchó unos golpes de tal violencia que expulsaron la aldaba. El sueño se le espantó por el miedo, y saltó del chinchorro con un vigor que le recordó el de la juventud. Estaba descalza, despeinada y con los ojos bien abiertos cuando vio entrar a tres hombres cargados con bidones de gasolina.
—Tú no las debes —le dijeron en el idioma nativo.
El terror se transformó en rabia por ese atropello sin explicación. Cogió un machete que tenía en una esquina y empezó a blandirlo con la intención de cortar manos, piernas, cabezas, lo primero que pudiera.
Los hombres salieron rápido, pusieron un candado afuera para evitar que la anciana saliera, y vertieron la gasolina en las paredes y en el techo. La casa empezó a arder. Cenizas de palma empezaron a caer sobre la cabeza de Georgina, y antes de que el fuego la envolviera golpeó repetidas veces el muro con el machete.
Recuerda que lloraba por la ira y quería vengarse de aquellos asesinos. Logró abrir un boquete y cuando salió con la rabia menguada por el cansancio, ya no había nadie. Siguió llorando mientras apagaba lo que quedaba de su casa con el agua que había recogido esa mañana del jagüey. Ya con el fuego extinto y unos resquicios de humo, vio llegar una camioneta de la policía de Uribia. Los uniformados la interrogaron, y ella, para evitar alguna venganza más certera, dijo que la casa se había quemado quién sabe cómo.
A pesar del atentado siguió viviendo allí, con los ojos vigilantes. Comprendió que debía marcharse, temió que la muerte le asestara el último golpe o se le adelantaran los verdugos con formas más creativas para matarla. Por lo menos, si volvía a la ranchería de sus primeros años, se reconciliaría con su familia y tendría un hueco seguro donde descansar definitivamente los huesos y el alma en el cementerio de sus antepasados.
Pasaron años de cavilaciones. No se atrevía a emprender un nuevo viaje sola, con ese cuerpo que podía flaquear. Los alijunas de la productora le prometieron compañía a cambio de registrar sus pasos en el desierto. Georgina, aunque rodeada por los seres extraños venidos del centro del país, es un ser ausente con la mirada detenida en esos paisajes que ya no reconoce. Pareciera, con cada kilómetros recorrido, recoger los hilos de su pasado.
***El documental Alma del desierto logró el Premio Queer Lion del Festival de Cine de Venecia, en 2024. También ha obtenido otros reconocimientos en importantes festivales de cine del mundo.