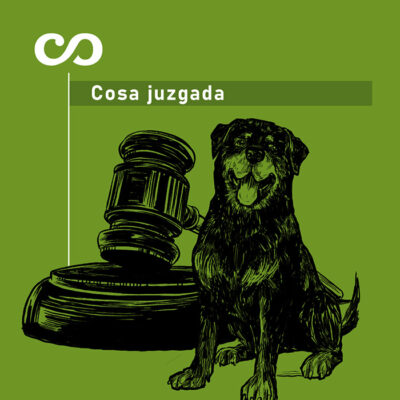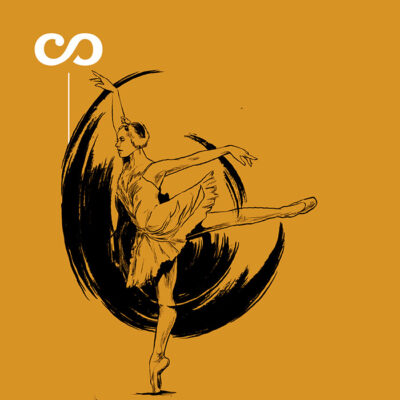Alguna vez tuve un lobo volador. Saltaba de techo en techo, se balanceaba en las cornisas de las ventanas y se elevaba sobre la cubierta del edificio para invadir, orinar y cagar el apartamento de mi vecina del séptimo piso.
De cachorro, parecía un peluche. Tenía un poco más de tres meses cuando lo sostuve por primera vez. Su pelaje era entre habano y champaña, y tenía una mancha negra en la punta de su cola gruesa, semejante a un pincel de caligrafía japonesa sumergido en tinta Sumi. Una máscara crema rodeaba su hocico, sus ojos color miel y el contorno de sus orejas de zorro volador, en ese entonces todavía endebles.
Nació el 9 de septiembre de 2014 en un criadero en Kuklík, un pequeño pueblo de doscientos habitantes a dos horas en auto de Praga, en República Checa. Allí lo recogí después de haberlo bautizado. Por cuestiones de organización, los nombres de los individuos de cada camada de la raza debían empezar con la misma letra. En su caso, debía comenzar con la L, según me informó una madrugada la mujer a cargo del criadero. Tenía diez minutos para enviarle el nombre, pues estaba a punto de registrarlo en el pueblo, me dijo por teléfono. Aún a medio dormir, lo pensé durante cinco minutos y le envié un nombre en un mediocre arranque de creatividad: Lobo.
En el aeropuerto de Praga, grupos de desconocidos lo rodeaban para acariciarlo. Lo mismo ocurrió en el avión rumbo a Madrid. Allí viajó en la cabina en un pequeño maletín amarillo y rojo de Iberia. Durante el trayecto, le abrí la cremallera para que sacara su cabeza. Gemía y lloraba hasta caer dormido.
No había parado de aullar desde que Jaroslava Mrkosová, la dueña del criadero, lo había separado de forma definitiva de su madre, una hembra de tres años de la camada W, llamado Wolfish Witch —otro ejemplo de la poca originalidad de los compradores de la raza; y al parecer un rasgo común: la familia italiana que se llevó a la hermana de Lobo la bautizó Lupina—. Camino a Praga, en el auto alquilado en el que viajábamos con mi primo y uno de mis mejores amigos, lo arropé en vano con el sucio abrigo cenizo que había llevado al paseo. También le susurraba frases al oído para intentar calmarlo: «Lobo, ya casi llegamos, chiquito. Vamos camino a la casa, en Bogotá. No pasa nada, chiquitín. Ya casi llegamos». Hoy me doy cuenta de que le mentí desde ese primer momento. Y, como el ser inteligente que era, vio a través de esa mentira y continuó llorando hasta que se quedó dormido, exhausto por la tristeza y el miedo.
Se resignó finalmente en el aeropuerto de Barajas. Allí lo saqué de su maleta de Iberia y lo dejé correr por la terminal mientras esperábamos tres o cuatro horas a que abrieran el mostrador de Avianca. Se orinó por todas partes, pero por fin paró de aullar. Trotaba con torpeza sobre el frío piso de baldosas oscuras, la oreja izquierda, aún no del todo rígida, rebotando con sus pequeños saltos. Parecía haber redescubierto su curiosidad. Exploraba la terminal vacía con la lengua afuera, corriendo hacia los espacios abiertos que descubría detrás de cada restaurante o tienda cerrada. No venía hacia mí cuando lo llamaba, pero tampoco huía cuando me acercaba a alzarlo.
Lo volví a traicionar al meterlo en el guacal que lo traería a Colombia. Por ser un vuelo trasatlántico, Avianca exigía que se fuera en la bodega del avión. Le rogué en varias ocasiones a la mujer en el mostrador, hablé con el jefe de la aerolínea en el aeropuerto e intenté usar o inventar conexiones con ejecutivos de la empresa, pero fue imposible convencerlos de que le permitieran viajar en la cabina.
Un par de horas antes de que saliera el vuelo, empujé a Lobo dentro del guacal y acomodé una capa de papel periódico para cubrir la mayor cantidad del suelo. Le había comprado una cobija, pero el veterinario la había prohibido. Al parecer, existen casos de perros que se duermen, se enredan con las cobijas y mueren ahogados, por lo que no se recomienda que los cachorros viajen con ellas. Pero hacía mucho frío. El invierno estaba cerca e imaginé a Lobo tiritando en el fondo de la caja plástica mientras lo subían al avión; un peluche recostado contra la pared del guacal, temblando de frío y de miedo, mientras lo cargaban en la bodega; mi perro aullando y aullando y aullando en el despegue y el aterrizaje.
No sé si esto efectivamente ocurrió, pero sé que la pasó mal durante el trayecto. Al llegar, gemía desconsolado con la cola entre las patas. Tenía el pelaje recubierto de heces y orines. Y gritaba, hacía un sonido que no puede ser otra cosa que un grito de pavor en un perro. Cuando lo saqué y lo abracé en la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario, en el Dorado, daba vueltas y dirigía su mirada hacia todos lados, como si buscara algo. Aún me siento culpable por ese viaje.

***
Leí la noticia en el New York Times el 8 de abril de 2025: «Scientists Revive the Dire Wolf, or Something Close» («Científicos reviven al lobo terrible, o algo cercano»). Ese día, la mayoría de las redes sociales anunciaron con emoción infantil la historia: Colossal Biosciences, una compañía creada por el multimillonario empresario de cuarenta y tres años Ben Lamm y por George Church, un reconocido profesor de genética de setenta años de la Universidad de Harvard, había revivido al lobo terrible (Aenocyon dirus), una especie de cánido que habitó parte de América hasta hace unos diez mil años.
De acuerdo con los registros fósiles, los lobos terribles pesaban alrededor de sesenta kilogramos, el equivalente a un mastín napolitano o a un sambernardo promedio, y tenían casi el mismo tamaño de un lobo gris (Canis lupus). Eran robustos y tenían una mordida más fuerte que la de los cánidos actuales. Compitieron durante miles de años (y perdieron) contra los humanos en la caza de camellos, caballos occidentales, perezosos terrestres y otros megaherbívoros.
Colossal, cuyos inversionistas incluyen a Paris Hilton; Peter Jackson, el director de El señor de los anillos, y la CIA, se fundó en 2020 para revivir al mamut de la tundra (Mammuthus primigenius), el peludo pariente del elefante asiático que se extinguió definitivamente hace casi cuatro mil años, en gran parte debido a los humanos. Además del mamut, la compañía se propuso traer de vuelta a otros dos animales carismáticos: el tilacino o tigre de Tasmania (Thylacinus cynocephalus), un marsupial carnívoro cuya apariencia recuerda a un perro rayado, y el dodo (Raphus cucullatus), la pesada ave no voladora popularizada, entre otros, por Lewis Carroll en Alicia en el país de las maravillas.
El procedimiento debía seguir, más o menos, aquel que Michael Crichton popularizó vía Steven Spielberg en Jurassic Park: extraer ADN de ejemplares antiguos, replicarlo para completar el genoma del animal y luego producir óvulos y esperma para formar un embrión e implantarlo en alguna suerte de útero, natural o artificial. Cada uno de estos pasos tiene sus retos. El ADN antiguo no solo es difícil de encontrar y extraer, sino que suele estar contaminado por material genético de bacterias, hongos y otros seres. Adicionalmente, se degrada con el tiempo (debido a esto es imposible revivir a los dinosaurios: todo indica que la fecha máxima de extinción para poder recuperar su suficiente ADN en buen estado ronda el millón de años). La replicación del material genético, por su parte, implica modificar las células para estas que puedan dividirse más allá de su límite natural en un medio apropiado. La producción de células sexuales tampoco es sencilla. Los científicos usan células madre pluripotentes inducidas —un tipo especial de células madre que suele existir durante el desarrollo embrionario temprano— para inducir la formación de óvulos y esperma y, eventualmente, un embrión del animal (el proceso se llama gametogénesis in vitro y hoy se plantea como un posible remedio para la infertilidad en humanos). El último paso requiere implantarlo en un vientre adecuado, lo que implica, o bien hallar un pariente cercano que sea capaz de llevar a buen término el embarazo, dado el fenotipo del animal extinto, o crear de cero una incubadora que simule las características de ese útero particular.
Colossal encontró dificultades significativas para resolver parte del proceso en el caso de los tres animales que eligieron inicialmente. Los tiempos se han ido corriendo y por el momento se contempla la resurrección del mamut para 2028, y la de los otros dos para algún tiempo incierto en esta década. De acuerdo con Lamm, la empresa, hoy avaluada en más de diez mil millones de dólares, se creó con el doble propósito de revivir animales extintos para reintroducirlos en sus antiguos hábitats y contribuir a la conservación de esos ecosistemas, y para ganar dinero. En principio, el segundo objetivo se va a lograr no a través de un zoológico o parque temático al estilo de Jurassic Park, sino monetizando los desarrollos tecnológicos que se vayan dando durante el proceso de revivir a los animales.
Pero la paciencia rara vez suele ir de la mano de inversiones multimillonarias. Quizás por esto, en 2023, Colossal comenzó a trabajar en revivir a los lobos terribles, como insinúa el escritor estadounidense D. T. Max en la historia que escribió sobre el tema en el New Yorker. Estos animales tenían dos ventajas frente a otros candidatos. Por un lado, a priori, el proceso debía ser más sencillo, ya que el material genético de los cánidos se conoce extremadamente bien, gracias a los perros. Por otro lado, el animal era conocido (y a menudo querido) por los aficionados de Juego de tronos o mundos de fantasía como los de Magic the Gathering y Calabozos y dragones. La publicidad, en ese sentido, estaba garantizada. No es lo mismo revivir a un pálido insecto de alta importancia ecosistémica que traer a la vida a Summer, Ghost o alguna otra de las mascotas de los Stark.
Beth Shapiro, una de las pioneras de la extracción de ADN antiguo, estuvo a cargo del proyecto. Shapiro, quien en 2021 había analizado el material genético del lobo terrible para establecer su linaje, extrajo nuevas muestras de un cráneo de más de 70.000 años de antigüedad hallado en el estado de Idaho, en Estados Unidos. Después de reconstruir el 91 % del genoma lo compararon con el del lobo gris, el pariente vivo más cercano del lobo terrible, de acuerdo con sus estudios, y usaron CRISPR, una técnica de biotecnología, para hacer 20 cambios en 14 genes de la especie viva. El ADN se dividió en incubadoras especiales hasta que, en 2024, núcleos completos se introdujeron en óvulos de perras a los que se les había quitado el material genético.
Dos cachorros machos, Rómulo y Remo, nacieron por cesárea el primero de octubre. Khaleesi, una hembra, los siguió no mucho después. «Estoy sosteniendo a los primeros cachorros de lobos terribles en doce mil años», dijo Matt James, el principal encargado de velar por la seguridad de los animales en Colossal, de acuerdo con el New Yorker. Los videos de los cachorros muestran que tienen cabezas más robustas y que son algo más grandes que los lobos grises a esa edad. Tienen ojos glaciares y orejas de interior rosa. (La oreja derecha de uno los cachorros se ve algo caída en los primeros registros). Su pelaje es denso y afelpado, como el de un oso polar, un zorro ártico o alguna otra especie adaptada a las tundras septentrionales del continente. Muerden medias, gimen, quizás algo perdidos, y aúllan con voces agudas, mientras algunos de los trabajadores de Colossal los sostienen entre sus manos.
El día en que salió la noticia, busqué todo lo que pude sobre el sospechoso logro de la compañía estadounidense y sobre la posibilidad de traer de vuelta a aquello que perdimos. En tanto leía los diferentes artículos, no paré de pensar en Lobo. Hacía un par de días que no lo hacía y me dolió no sentir el dolor que antes me acompañaba a diario. Vivir la vida como si nada hubiese ocurrido. Haber olvidado para poder dormir.

***
Hubo un tiempo breve en el que Lobo fue feo. Su hocico y sus orejas —ambas ya fijas— eran demasiado grandes para su cuerpo. Su cola parecía una escoba de bruja y tenía algo de reptil por su tamaño y por la forma en que se enrollaba siguiendo el perfil de su cuerpo. Era un adolescente y tenía el aspecto desgarbado que al parecer no solo aqueja a los humanos en ese periodo. Por esa época, la dueña del criadero me envió una foto de Lupina, su hermana, y por un momento me preocupé: la adolescente italiana tenía el rostro, el cuerpo y la cola de un lobo gris.
De niño, poco después de dejar de lado una sana obsesión por los dinosaurios, me dediqué a los cánidos. En los primeros años del colegio, podía distinguir y explicar con mediana soltura las diferencias entre un chacal de lomo negro (Canis mesomelas) y un coyote (Canis latrans) —los primeros viven en África, los segundos en América, para empezar—, distinguir el rostro caricaturesco de un zorro tibetano (Vulpes ferrilata) y corregir con susurros a cada persona que hablaba sobre avistamientos de lobos en Colombia —en América, solo habitan parte del norte de México, Estados Unidos y Canadá—. Luego, en mi adolescencia temprana, afiches de cánidos compartían las paredes de mi cuarto con fotos de Sarah Michelle Gellar, la actriz de Buffy la cazavampiros. Había, además, figuras en piedra de zorros, tallas en madera de coyotes y tres o cuatro camisetas con imágenes de lobos grises.
Por alguna razón, desde muy temprano me identifiqué con ese último animal. Más que un jaguar, un águila harpía, un oso de anteojos, un caimán, una anaconda o algún otro miembro del panteón de la fauna sudamericana, quería ser un lobo gris. Ese era el animal que elegía en cualquier juego de metamorfosis infantil y el primer tema al que acudía a la hora de escribir ensayos o hacer tareas en el colegio. Aún no veo un burro o un conejo en la cara visible de la luna, sino un elegante lobo gris sentado de perfil.
No tengo idea por qué. No sé si vi muchos programas gringos, si algún documental quedó grabado en mi cabeza o si inventé una conexión en un esfuerzo por diferenciarme y acentuar los rasgos de mi personalidad que de alguna manera ya dialogaban con lo que llamamos ingenuamente «naturaleza». Recuerdo haber sentido una transformación profunda luego de leer El llamado de lo salvaje, de Jack London, cuando tenía unos nueve o diez años. Durante meses, llevé el libro conmigo a todas partes. Lo cargaba para que, en caso de que muriera de repente —tampoco tengo idea por qué pensaba tanto en la muerte a esa edad: nadie cercano había muerto—, las personas supieran quién era. Sentía que ese libro y Colmillo blanco, también de London, me explicaban mejor que cualquier testimonio que pudiera dejar.
Todo ello influyó en mi viaje por Lobo. Siempre había querido un lobo gris y él era lo más cerca que podía estar de tenerlo, al menos legalmente. Lobo era un perro lobo checoslovaco, una raza creada en Europa del Este como parte de un experimento militar durante la Guerra Fría.
En la década de los cincuenta, ingenieros del ejército de la antigua Checoslovaquia cruzaron lobos de los Cárpatos con pastores alemanes. La idea era entrenar híbridos que combinaran la resistencia y la agresividad de los animales silvestres con la obediencia y lealtad de los domésticos para usarlos en la protección de las fronteras. Los primeros resultados del experimento fueron un fracaso. Los híbridos al parecer no solo eran violentos, sino casi imposibles de entrenar. No obstante, tenían un enorme atractivo, aunque no precisamente militar: tenían el pelaje tabaco y crema y la apariencia general de un lobo gris.
Los criadores en Checoslovaquia continuaron cruzando el linaje de los primeros híbridos con otros pastores alemanes. La selección para los nuevos cruces se hizo pensando en su temperamento y su aspecto, pues les interesaba que fueran más tranquilos y obedientes y que, además, siguieran pareciéndose a los lobos. Para 1982, la asociación canina del país admitió al perro lobo checoslovaco como una raza nacional. La Federación Cinológica Internacional, la agrupación encargada de regular las razas de perros a nivel mundial, fue algo más escéptica frente a la mezcla. La aceptaron de manera oficial solo hasta 1999.
Lobo hacía parte de esa descendencia. Y pagué por el viaje para traerlo todos mis ahorros y un poco más. Su árbol genealógico, de acuerdo con los documentos de su criadora, incluía varios campeones y podía seguirse hasta sus tatarabuelos nacidos en los años noventa. Con el tiempo, descubrí que había heredado gran parte de los rasgos del proyecto fallido o que, de alguna forma, el traumático viaje en la bodega desde Madrid había potenciado varios de ellos.

***
Cuando llegó al apartamento por primera vez, Lobo exploró cada rincón que pudo. Era aún muy pequeño para subir las escaleras al segundo piso, así que cada noche lo tomaba en mis brazos y lo dejaba en su cama al lado de la mía. Al principio, le gustaba esconderse debajo de un sofá cuando llegaban invitados y mirar con fascinación el vacío de siete pisos que marcaba el fin de la terraza. En la mañana, corría de un lado a otro y destruía con presteza huesos de carnaza y peluches en forma de patos, zorros y otros animales.
Su timidez inicial duró muy poco. Era curioso, extremadamente inteligente y un tanto malandro. Usaba su hocico y sus patas para alcanzar los objetos de mi biblioteca que lo atraían y en unos meses aprendió a abrir los botes de la basura, los cajones de la cocina y las ventanas de todo el apartamento, cuyo mecanismo era relativamente simple, aunque en principio a prueba de perros. Salía cuando quería a la terraza, en el día y en la noche, en ocasiones para explorar y en otras cuando tenía ganas de orinar o defecar, pues había aprendido que era mejor hacerlo afuera que dentro de la casa.
Una tarde, llevó ese aprendizaje un paso más lejos. Ese día, mi vecina abrió su puerta apenas me escuchó llegar. Salió al pasillo y me saludó con cara de preocupación. «Santi, creo que tu perro se hizo popó en mi terraza», me dijo consternada. Asentí fingiendo preocupación. O estaba loca o no sabía diferenciar entre la mierda de una paloma y la de un perro, pensé mientras le sonreía. Me hizo un gesto para que entrara a su apartamento. Cruzamos el rellano y la seguí hasta la terraza. Sobre el piso de baldosa negra, había un enorme bollo de perro. Con cara de tonto, le pedí disculpas y corrí a mi apartamento en busca de una bolsa. Lobo estaba afuera en la terraza. Movía la cola y me observaba desafiante. Al parecer, había volado hasta el otro apartamento, cagado para marcar su territorio —o como venganza por dejarlo solo— y regresado en tanto yo volvía de hacer mercado.
El misterio se resolvió poco después. Otra tarde, mientras me acomodaba en un cine a ver no sé cuál película, mi paciente y sufrida vecina me envió una foto: Lobo la observaba desde la cornisa fuera de la ventana de su cuarto, parado a escasos centímetros de un vacío de siete pisos. Había logrado saltar una reja que le había puesto en la esquina de la terraza para acceder a la canaleta que sirve como desagüe de lluvias al edificio y dar la vuelta por el filo para espiar a mi vecina. No mucho después, la visitó de noche mientras comía. De nuevo, me mandó varias fotos. Esta vez Lobo la miraba desde la terraza con la lengua afuera y lo que parecía una sonrisa. Como siempre, salí corriendo para mi casa, alarmado por la posibilidad de que Lobo perdiera su equilibrio y la siguiente comunicación no fuera una foto divertida, sino un cuerpo reventado contra el suelo. Le había puesto una nueva reja y obstáculos de todo tipo —sillas, plantas, un parasol—, pero o los rompía o se las ingeniaba para eludirlos, vaya uno a saber cómo.
La peor situación ocurrió mientras yo estaba fuera del país. Mi vecina llegó a su apartamento y encontró una mesita tumbada, varios objetos en el suelo y la ventana del segundo piso abierta. Pensó que se habían metido los ladrones hasta que halló decenas de huellas de perro negras en la colcha de una cama. Esa vez no me escribió a mí, sino a mi primo, que se estaba quedando en mi apartamento cuidando a Lobo con quien es hoy su esposa. Como yo, ambos sufrían cada vez que lo dejaban solo. También como yo, sentían que era vengativo. Alguna vez que se arriesgaron, encontraron las paredes llenas de heces cuando regresaron. En lugar de abrir la ventana y hacer popó en la terraza, como había aprendido desde cachorro, se restregó contras las paredes blancas del apartamento.
Lobo odiaba que lo dejaran solo. A mí me perseguía adonde fuera. Era una mezcla de lealtad acérrima, obediencia y síndrome de abandono, que probablemente surgió a raíz del viaje en el guacal desde Madrid. Tenía, además, un poder destructivo incomparable. Una tarde más, al llegar de la oficina, abrí la puerta y encontré un charco de sangre en medio de la sala. Alarmado, boté la maleta al suelo y empecé como loco a llamar a Lobo. Había una mesa de vidrio rota y un camino de huellas escarlata que terminaban en la ventana de la terraza. Afuera, Lobo me miraba de reojo con congoja, su rostro recogido entre su cola afelpada. Se había cortado la pata trasera izquierda luego de —supongo— saltar y saltar sobre la mesa de vidrio hasta tumbarla y destrozarla.
Destruyó también el asiento del carro de uno de mis mejores amigos, unos tres o cuatro cinturones de seguridad, y tres guacales plásticos, de los que aprendió a escapar como si fuera un Houdini perruno. Una vez, camino a la Calera en el «bus» de la guardería, donde en una ocasión también pensaron que se habían metido los ladrones por los destrozos de Lobo, hizo fuerza en un punto ya conocido del guacal y mordió hasta romper la cerradura. Luego, se deslizó por encima de las rejas de madera que formaban la carrocería del pequeño camión/bus y corrió por las calles de Bogotá hasta llegar a la portería del edificio. También escapó de la guardería. Lo encontramos gracias a grupos de Facebook y a que un aficionado a los lobos lo recogió al verlo subiendo por la vía La Calera. Tuve que demostrarle al rescatista que efectivamente era mi perro diciéndole por teléfono que revisara su colmillo izquierdo: se lo había fracturado despedazando uno de los guacales.
Lobo era, además, bibliófago. Por más que lo intenté, nunca pude proteger los libros de mi biblioteca de su insatisfacción ante la soledad. Probé llenándola de papeles recubiertos de ají, cubriéndola con plástico y levantando una muralla de muebles en frente, pero todo fue en vano. Se comió, entre otros, Sabbath’s Theater, de Philip Roth, un título de Cortázar, que ahora no recuerdo, un libro de magia de Ricky Jay, Adiós a las armas, de Hemingway, y Auge y caída del Tercer Reich, del periodista norteamericano William L. Shirer, un enorme volumen cuya lectura tuve que interrumpir durante tres semanas mientras lo volvía a pedir, pues Lobo lo había abierto donde estaba el marcapáginas y se había comido las siguientes diez o quince hojas.
A pesar de todo, no era desobediente. La mayoría de las veces lo sacaba a pasear sin correa. Me seguía como una sombra y comprendía que debía detenerse en las aceras y esperarme para cruzar la calle. Rara vez se peleó con otros perros y venía a mí cada vez que lo llamaba por su nombre o con dos silbidos agudos poco espaciados. En las fincas, dormía a mi lado y velaba mi sueño y el de mis amigos hasta que, en medio de ciertas noches etílicas, decidía que podía ir a la cocina y robar las sobras de la comida o el pedazo de carne que habíamos dejado adobando sobre el mesón.
Lobo ignoraba a casi todo el mundo. Reservaba su cariño para un puñado de personas especiales. En la calle, la gente, cuando no le tenía miedo por su apariencia, se acercaba a consentirlo. Él no reaccionaba. Se dejaba tocar cuando no tenía escapatoria, pero lo normal era que maniobrara su cuerpo para escapar del contacto indeseado. Movía la cola poco, rara vez ladró de la emoción y nunca gimió como muchos perros consentidos.
Conmigo era absoluto. Todas las mañanas, mientras esperábamos el ascensor, se paraba en las patas traseras y apoyaba las otras dos en mi pecho o en la pared. En esa posición se estiraba y entrecerraba los ojos con placer. Algunas tardes se arrunchaba a mi lado y, de vez en cuando, giraba el rostro para observarme. Buscaba uno de mis pies para usarlo como almohada a la hora de dormirse. Estaba siempre allí mientras cantaba, bailaba, reía, cenaba, lloraba o hablaba con las personas que más quise y quiero. Me bastaba verlo para tranquilizarme o sentir un atisbo de alegría durante periodos de tristeza, y sospecho que a él le ocurría lo mismo. El golpeteo de sus garras sobre la madera en las madrugadas me recordaba que no estaba solo, que había vida entre los fantasmas que habitaban mi casa. Lo mismo ocurría con sus pelos, que se multiplicaban entre los resquicios de los muebles y volvían mis camisetas, chaquetas y abrigos un segundo pelaje.
Era el mejor perro del mundo, como lo son todos para quienes saben entenderlos genuinamente. Y era, sin duda, el más hermoso. Caminaba como si flotara, con el mismo paso ligero de sus parientes silvestres. En las praderas del Tolima, en la finca de mi primo, corría a toda velocidad entre las patas de los caballos y el ganado, como si fuese la punta de lanza de una manada en cacería. Por su pelo grueso y esponjado, se acaloraba con facilidad, así que buscaba agua o barro para refrescarse. Nadaba veloz entre nenúfares en un lago cerca de Pacho, Cundinamarca, se metía en pequeños estanques decorativos llenos de carpas, y se hacía, con relativa frecuencia, mascarillas de barro en los lugares donde las sequías se habían llevado el agua que normalmente lo refrescaba. Incluso así, con el rostro recubierto de tierra mortecina, la lengua rosa afuera y los ojos miel apenas entreabiertos, parecía un monumento, un ser de un lugar recóndito y de un tiempo perdido, cuya presencia no podía sino agradecer.

***
Los días después de la publicación sobre los lobos terribles, en abril de 2025, decenas de científicos atacaron en la prensa las afirmaciones de Colossal. En general, después de un análisis sesudo, todos llegaron a la misma conclusión: el anuncio central de la compañía estadounidense era falso. Colossal no había revivido a los lobos terribles. Rómulo, Remo y Khaleesi no eran ejemplares resucitados de una especie extinta. Cuando mucho, eran una suerte de híbridos, lobos grises con algunas características similares a las que tuvieron los lobos terribles o a las que imaginamos que tuvieron estos depredadores. «Lo que realmente estamos viendo, al parecer, son lobos grises modificados para ser los lobos terribles de los libros de George R. R. Martin, no réplicas vivas […] de los carnívoros prehistóricos reales que cazaban en manadas bisontes, caballos, camellos y mamuts bebés durante el Pleistoceno», escribió en Slate la paleontóloga estadounidense Riley Black. Es decir, copias diseñadas no según un modelo científico, sino siguiendo los preceptos de Hollywood. (Los lobos terribles usados en la serie televisiva eran tamaskanes, una raza de perro de trabajo finlandesa seleccionada artificialmente para parecerse a los lobos grises).
Las razones por las que no es posible revivir al lobo terrible son en su mayoría físicas, añadieron otros. El ADN antiguo puede usarse para reconstruir genomas, pero no para hacer copias o clones, le dijo Nic Lawrence, un paleogenetista de la Universidad de Otago, en Nueva Zelanda, a la BBC. Por más bien conservado que esté, el material genético saldrá fragmentado, lo que impide cumplir los sueños de la razón encarnados en Jurassic Park. Colossal manipuló el ADN de los lobos grises, pero ambas especies se separaron hace por lo menos dos y medio millones de años, más o menos la misma época en la que los ancestros de los humanos divergieron de Lucy y los demás Australopithecus. «Pertenecen a un género completamente diferente al de los lobos grises», dijo Lawrence. «Colossal comparó los genomas del lobo terrible y el lobo gris y, de aproximadamente diecinueve mil genes, determinó que haciendo veinte cambios en catorce genes tendría un lobo terrible».
Hubo más quejas dentro y fuera de la comunidad científica. Como suele ocurrir con cualquier avance en temas de modificaciones genéticas, algunos criticaron que los humanos estuviesen «jugando a ser Dios». Pero el dejo religioso detrás de esos reproches carece de sentido. Somos dioses desde mucho antes de lo que argumentan personas como Harari y desde mucho después de lo que lo fueron otros animales.
El verdadero problema, como argumentaron sobre todo biólogos y conservacionistas, es el mensaje. De acuerdo con Colossal, es posible revivir especies extintas. Quizás no todas estén a nuestro alcance, pero algunas sí (sobre todo, las carismáticas, y aun mejor si aparecen en películas). La muerte —la de una especie entera, en un principio— es reversible. La resurrección está en nuestra manos. Si algún día desaparecen los jaguares o los tigres o los leopardos de las nieves, basta con hacer un poco de magia genética para darle vida a una nueva población y empezar de cero. Si cazamos a todos los lobos rojos, los lobos mexicanos o los lobos grises del planeta, podemos, además, decidir si es necesario traerlos de vuelta. Incluso si por algún error causamos la extinción de algún molesto insecto que cumple un rol ecosistémico importante, ya no es problema. Tal vez sea costoso, pero no definitivo. ¿Para qué, entonces, invertir en conservación o preocuparse por el posible fin de una especie? ¿No es mejor darles ese dinero a compañías innovadoras como Colossal para encontrar soluciones a problemas insolubles? ¿Y no cambia el mundo ahora que podemos, por fin, vencer a la muerte?
Hay una suerte de complejo de culpa detrás de las motivaciones de Colossal, por lo menos las iniciales. Tanto el mamut lanudo, como los tilacinos y los dodos se extinguieron en gran medida por nuestras actividades. A los tres, los cazamos hasta aniquilarlos por diferentes razones. Otros millones de especies probablemente desaparecerán en lo que resta de este siglo también por nuestra culpa. ¿No es bueno, en esa medida, contar con un mecanismo para remediar esa pérdida? ¿Para arreglar nuestros errores?

***
Una noche de Semana Santa en 2022, me desperté hacia las tres de la mañana al notar que Lobo no se había subido a la cama. Estábamos en Villa de Leyva con mi mamá y Lobo llevaba varios días desganado. Por culpa de una aparente alergia, se había mordido un espacio bajo sus costillas en el lado izquierdo del lomo hasta abrirse una herida en carne viva de por lo menos ocho o diez centímetros. Durante un par de días, le puse un cono de la vergüenza para que no se la volviera abrir, le eché desinfectante y cremas cicatrizantes con antibióticos, y me resistí lo mejor que pude a la mirada de tristeza que ponía por tener que usar el cono. Pero estaba desganado y el primer día en Villa de Leyva solo durmió. Al día siguiente, creí verlo algo mejor, pero en la noche estaba tan decaído que lo subí al carro y manejé como si me persiguiera un demonio hasta las urgencias veterinarias de la Clínica Dover, en el norte de Bogotá.
Le hicieron exámenes de sangre y le pusieron nuevos antibióticos. Tenía la creatinina elevadísima, lo que indicaba un daño renal serio, según la veterinaria que lo atendió. Probablemente, tenía una infección grave, pues el conteo de los glóbulos blancos estaba fuera de lo normal. Era necesario hospitalizarlo y hacer nuevos exámenes para identificar la bacteria responsable y neutralizarla con los medicamentos adecuados.
Dejé a Lobo en la clínica esperando que se mejorara pronto. Tenía casi ocho años, pero el promedio de vida de la raza estaba entre los doce y los dieciséis. De acuerdo con los expertos, son perros sanos, cuyos principales padecimientos son la displasia de cadera y la mielopatía degenerativa, una enfermedad de la médula espinal que puede causarles problemas de movilidad o parálisis. Y Lobo, en general, había sido sano. Tenía un estómago delicado para ciertas comidas —diarrea después de un pedazo de pollo cocido o un concentrado nuevo; absolutamente nada después de una carne cruda putrefacta que rescató de la basura—, pero aparte de eso había sido un perro saludable. Solo en una ocasión había estado cerca de la muerte. Una garrapata lo había picado en una finca ganadera y los primeros síntomas de la ehrlichiosis, una enfermedad causada por una bacteria transmitida por el bicho, se habían tardado varias semanas en aparecer. En aquella ocasión, también lo había llevado a urgencias, pero apenas tres días después estaba en casa, saltando y apoyando sus patas en mi pecho antes de salir de paseo.
La segunda hospitalización, sin embargo, no terminó igual de rápido. Los primeros exámenes fueron incapaces de encontrar el culpable del problema hepático. No había mejoras visibles y, cada día, Lobo se ponía más flaco. Se veía sin ánimos, abatido. En los horarios de visita, le llevaba una pequeña bandeja de pollo hervido, un pedazo de carne asada o un contenedor con arroz blanco sin sal para que comiera. La dieta variaba dependiendo de los resultados de los exámenes, que en el mejor de los casos se mantenían estables.
Después de casi una semana, la veterinaria me recomendó acudir a un experto en enfermedades de riñones, pues ya no sabía qué hacer. No habían podido identificar cuál era la bacteria responsable y ninguno de los antibióticos parecía hacer efecto. Quizás allí sabrían qué hacer. Me advirtió que era más costoso, pero podía ser la única opción para Lobo.
Esa misma tarde lo llevé al nuevo lugar. El médico me recibió de inmediato. Parecía seguro de sí mismo y me explicó que atacarían el problema de frente. Se necesitarían nuevas pruebas y otros medicamentos, pero una vez se supiera qué era lo que estaba sucediendo, las posibilidades aumentarían.
La rutina de las visitas continuó, ahora un poco más lejos de mi casa. Todos los días, salía corriendo de dictar clases en los Andes o de mi trabajo en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, recogía o empacaba algo de comida y estaba un par de horas acariciando a Lobo. En los mejores días, le daba una vuelta a la manzana y en los peores lo sacaba a un patio en la veterinaria y me sentaba a su lado en una silla a rascarle las orejas y el cuello cada vez más flaco. Tenía las patas llenas de heridas donde lo habían canalizado o donde le inyectaban las drogas de turno. Con el transcurso de los días, se podían contar sus costillas. Y la infección avanzaba. Cualquier mejoría hepática era contrarrestada por fallos en otros órganos. Aparecieron problemas en el hígado, en los pulmones y en el estómago.
A la salida, mientras regresaba en el carro a mi apartamento, enviaba los partes médicos por mensajes de voz. Hubo días de euforia ante una engañosa recuperación, pero usualmente me costaba hablar. «Hoy Lobo intentó caminar. Nos tocó devolvernos apenas salimos porque se echó al piso exhausto». «Movió la cola un poco al verme». «Cuando llegué, intentó saltar y pararse en dos patas, como hacía siempre, y se cayó al piso…». La realidad era que me costaba visitarlo. Encontrar dolor en sus ojos y, al mismo tiempo, un deseo irremediable de vivir, que por supuesto no tengo idea si en realidad era solo mío.
Casi dos semanas y una fortuna después, viajé un fin de semana a Cartagena para la despedida de soltero de mi primo, el mismo que me había acompañado a República Checa a recoger a Lobo. Antes de partir, había discutido con mis padres sobre qué hacer, pues las cuentas se estaban volviendo insostenibles y la situación era cada vez peor. En algún momento del paseo, hablé con mi papá, que había ido a visitarlo en mi ausencia. Lobo casi no se podía mover, me dijo, tenía signos visibles de dolor. Ya alguien lo había sugerido, pero había rehusado hasta ese momento: una vez regresara, dos días después, dormiría a Lobo, le dije. ¿Podría él coordinarlo? No me sentía capaz de llamar al veterinario para pedirle que lo durmiera. No me sentía capaz de pedirle que lo matara. Porque al final era eso: matarlo. El eufemismo nunca me protegió. Yo matarlo, así fuera de manera indirecta.

***
En 2005, investigadores de la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur, lograron crear al primer perro clonado de la historia. Otros científicos alrededor del mundo ya habían clonado otros animales —la oveja Dolly, caballos, conejos, vacas, cabras: animales de trabajo o ganado, en general—, pero habían encontrado dificultades a la hora de replicar los perros. Luego de casi tres años de trabajo, los investigadores en Corea del Sur presentaron a Snuppy, un clon cuyo nombre venía de las iniciales de la universidad (Seoul National University, en inglés) y la palabra “puppy”, cachorro.
Snuppy, un elegante pastor afgano de pelaje negro y blanco, era un clon de otro perro llamado Tai, un perro de compañía a quien su dueño sacrificó luego de que se le diagnosticara un cáncer a los once años y nueve meses. Le dieron vida usando una técnica llamada transferencia nuclear de células somáticas, que consiste en implantar un núcleo donante del animal que va a clonarse, en este caso Tai, en un óvulo al que se le ha previamente extirpado el material genético (para Snuppy, usaron el de una labrador retriever). La técnica fue la misma que Colossal usó cuando implantó el ADN modificado de los lobos grises en los óvulos vacíos de las perras.
Desde Snuppy, miles de perros alrededor del mundo han sido clonados. Las razones ya no obedecen a un deseo de avanzar la ciencia o a investigación veterinaria. Luego del éxito del pastor afgano de Corea del Sur, las personas no tardaron en darse cuenta de que la técnica podía usarse para responder a uno de los deseos más comunes entre los dueños de mascotas: extender sus vidas, ojalá por siempre.
En Estados Unidos, una compañía llamada ViaGen clona perros (y gatos y hurones) por un costo de cerca de cincuenta mil dólares. El proceso es bastante sencillo. Los dueños de las mascotas deben tomar una muestra de tejido y enviarla por correo a ViaGen. Allí se cultivan nuevas células usando el material genético y se producen embriones siguiendo a grandes rasgos el proceso usado por los investigadores de la Universidad de Seúl y Colossal. «La clonación de perros a través de ViaGen Pets ofrece a los dueños de perros la oportunidad de ampliar la relación con sus queridas mascotas», promete el sitio web de la compañía. (El presidente argentino Javier Milei es uno de sus clientes más célebres; en 2018, obtuvo cinco clones de Conan, un mastín inglés que falleció ese año).
Al igual que ocurre con Colossal, hay algo incómodo en lo que hace ViaGen. Puede ser culpa de la cultura popular o de prejuicios religiosos aún no desmantelados, pero, en mi caso, es inevitable escuchar ecos de Cementerio de animales, de Stephen King. Hay algo perturbador a la hora de revivir a una mascota muerta. O de intentar revivirla, porque, también como ocurre con Colossal, el resultado no es exactamente el mismo.
La motivación detrás de ambas empresas es similar: recuperar lo perdido y obtener más tiempo al vencer a la muerte. Colossal busca, además de hacer dinero, traer de vuelta especies que se extinguieron por nuestra culpa, para, en teoría, restablecer o contribuir a la conservación de ecosistemas en riesgo o que desaparecieron. Los clientes de ViaGen desean estar más con sus perros, pero, más que eso, buscan revivir los momentos que ya pasaron a su lado o expiar las culpas por aquello que hicieron o dejaron de hacer.
Por supuesto, ninguna de las dos metas es posible. Para el caso de Colossal, más allá de los problemas que tiene el ADN antiguo, incluso si se pudiera encontrar material genético perfectamente preservado, los lobos terribles resultantes no serían en sentido estricto lobos terribles. La genética no es lo único que determina a un ser. Incluso si llegaran a tener los mismos genes de sus antepasados, los lobos terribles clonados no se comportarían como lo hicieron los reales. Para empezar, los ecosistemas ya no son los mismos. Si viviesen libres, crecerían interactuando con plantas, hongos, bacterias y virus diferentes a los que existían hace decenas de miles de años. Tampoco podrían alimentarse de las mismas presas. Los camellos, los caballos y los mamuts bebés que antes cazaban también desaparecieron hace tiempo. Sus vidas, en ese sentido, serían completamente diferentes. (Y eso por no hablar de los cuidados que seguramente los humanos tendrían que darles para proteger las inversiones multimillonarias que permitieron su existencia).
Algo análogo ocurre con los perros clonados. Nada garantiza que su temperamento vaya a ser el mismo o que vayan a verse exactamente iguales a sus antecesores. Muchos de estos rasgos dependen de la alimentación, de estímulos en momentos críticos o de vivencias y traumas pasados. Y el costo, en este caso, también es demencial, un capricho diseñado para gente rica con un miedo desgarrador —y comprensible, lo sé— a la pérdida, la soledad y la muerte.
Como han señalado ya muchas personas, tiene mucho más sentido invertir en conservación para evitar la extinción de otras especies que en tratar de revivir lo irrecuperable. De igual modo, tiene más sentido adoptar, comprar un nuevo perro o aprender a lidiar con el dolor que buscar un remedo del animal muerto, un retorcido simulacro del pasado. Al menos eso creo la mayoría de los días.
No obstante, hay algo rescatable detrás de lo que mueve a ambas compañías y a las millones de personas que probablemente las admiran en todo el mundo. Durante años me he preguntado por qué nos duele perder una especie. En varias ocasiones, he sostenido que no solo se trata de una cuestión práctica o ambiental; es decir, que no es solo el hecho de que la desaparición de una especie pueda causar la extinción de muchas más o que esta pueda afectarnos en aspectos relacionados con nuestras cosechas, medicamentos o espacios de vida.
Tampoco creo que sea un tema meramente ético. Estoy de acuerdo con que tenemos una responsabilidad frente a las demás especies, pero estoy seguro de que también hay una cuestión estética importante detrás. («Ética y estética son lo mismo», afirmaba Wittgenstein). En otro escrito, imaginé las especies extintas como libros perdidos de los escritores que admiramos. Pero creo que esa analogía solo sirve para la gente que ama la literatura o el arte, pues la comparación puede extenderse a la pintura, la escultura, la música, el teatro, la magia, etc..
Hay algo más detrás de ese dolor que la gente siente al contemplar la extinción de una especie, incluso si nunca en su vida ha abierto un libro o si nunca ha experimentado alguna emoción memorable con cualquier tipo de arte. Ese elemento tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos con los demás animales, pero sobre todo con aquellos que están más cerca de nosotros.

***
El 1 de mayo de 2022, mientras acariciaba su pelaje con mi mano izquierda, Lobo murió en una reluciente mesa metálica en la veterinaria. Cerró sus ojos apenas los primeros medicamentos hicieron efecto y luego su pecho comenzó a subir y bajar con menos fuerza. Recorrí sus costillas con mis manos y apoyé mi rostro húmedo en el suyo en tanto me tomaban la mano. Y en el momento en que finalmente dejó de respirar, me quebré.
Durante días, no pude parar de llorar. Empecé esa tarde y continué sin parar todo el trayecto hasta una finca en Yerbabuena, donde ya había un hondo hueco cavado en una loma cubierta de pasto. El cuerpo de Lobo viajó envuelto en una cobija o en una toalla o en alguna otra manta. Al transportar su cadáver, lo que fuese que lo estaba cubriendo cayó al pasto. Lobo tenía la lengua afuera y colgaba como un trapo en los brazos de mi papá, quien lo lanzó con la mayor delicadeza posible al fondo del hoyo. El cadáver retumbó en la tierra negra y arcillosa. No le podía quitar los ojos de encima mientras nos turnábamos depositando paladas de tierra sobre su pelaje tabaco y crema. Veía los granos rodar sobre sus costillas y su lengua, y paleaba con más ahínco para cubrirlo, aunque al mismo tiempo era lo último que quería hacer. Duramos casi veinte minutos trabajando sin descanso hasta que por fin desapareció bajo una capa oscura.
Puede ser una consecuencia de la vida protegida que he llevado o de la suerte que he tenido, pero nunca había sufrido tanto. Algunos familiares a quienes quise muchísimo murieron luego de enfermedades malditas, perdí amistades que pensé que durarían para siempre, y tuve relaciones de pareja que se acabaron —por mi culpa— de formas desgarradoras. Pero nada de eso me dolió igual. O, más bien, pude lidiar con todo eso.
Con la muerte de Lobo no supe qué hacer. Ningún aspecto de mi vida parecía tener asidero. Todas las mañanas, despertaba esperando escuchar el sonido de sus garras golpeando la madera. Me emocionaba al encontrar sus pelos por todas partes, pero al mismo tiempo me derrumbaba. Boté varias de sus cosas apenas llegué a la casa y al instante me arrepentí de haberlo hecho.
Me costaba pensar. Sentir algo diferente al dolor. Vivir. Quería hallar nuevos libros destrozados. No estar en Bogotá. Empezar de nuevo todo en otro lugar. Mantener todo lo que había construido. Desmontarlo.
Había tenido varios perros y sus muertes me habían golpeado, pero el caso de Lobo, por alguna razón, era diferente. Los meses siguientes, cometí más errores de los que usualmente cometo en mi vida personal y laboral. Siempre había apreciado la soledad, pero no quería estar solo, aunque tampoco quería compañía. De niño, alguna vez me habían llevado al psicólogo y no había hablado una palabra durante el par de sesiones a las que asistí. Esta vez, busqué ayuda. Y tampoco me sirvió, o no le di el tiempo necesario.
Tardé meses y errores en comprender que la relación que había perdido no se captura con las palabras que solemos usar para nombrar nuestras interacciones con otras personas. No era amistad ni amor ni cariño, en el sentido tradicional. Creo que todos quienes han querido genuinamente a una mascota o quienes sienten un compromiso o se preocupan de verdad por una especie animal entienden a lo que me refiero. Porque el acercamiento a ese otro en un caso como estos requiere de un esfuerzo imaginativo y de una aprehensión sentimental diferente. Para la mayoría de nosotros, es relativamente sencillo reconocernos en otro humano, sobre todo si es alguien a quien amamos o por quien sentimos afecto. Un perro, un jaguar, un insecto, un pez o, incluso, un hongo o una planta exige franquear una división mucho mayor, al menos en el contexto cultural en el que crecimos. No es tan fácil encontrarse en el rostro de un lobo, en la sonrisa de víbora de una tortuga matamata o en la corteza estriada de un almanegra. Pero, por una suerte de milagro, lo hacemos. Lo sentimos. Somos, así fugazmente, esos otros.
Comprendí eso luego de la muerte de Lobo, que también fue mi muerte, en algún sentido. Sus ojos miel eran también los míos. Nuestra relación, como aquella que comparten miles de millones de seres alrededor del planeta, era una que requiere un neologismo: tal vez biofilia, como llamó el naturalista estadounidense E. O. Wilson a esa afinidad o amor que los humanos sentimos por la naturaleza y lo vivo, aunque no es exactamente lo mismo; o animalistad o alguna mejor palabra que alguien más creativo invente pronto.
Pero de lo que estoy seguro es de que es necesario nombrarla, pues es diferente y refleja aquello que subyace a la labor de los conservacionistas y a empresas mal encaminadas como Colossal y ViaGen. Los mecanismos neurofisiológicos que sostienen esos sentimientos seguramente son los mismos que para el caso humano, pero hay diferencias cualitativas importantes entre uno y otro. Ahí, en esa forma de sentir, está la raíz del dolor inefable que me invadió al ver el cuerpo inerte de Lobo. Está allí, más que en la ética, la estética y las demás razones que nos exigen a gritos que las cosas deben cambiar.
Hoy pienso en Lobo y en los casi ocho años que me acompañó con menos frecuencia que antes. Cuando lo hago, me sigue doliendo igual que antes (este texto me ha costado más de lo que imaginan), pero hoy entiendo nuestra relación de otra manera.
El resto de mi vida, ya lo tengo claro, se medirá en los perros que me acompañen —además de todo lo demás que hace parte esencial de la experiencia humana—. A mi lado izquierdo, mientras termino de escribir, veo a Quijote, un borzoi blanco de casi dos años y medio, de ojos caoba y orejas de conejo. A mi lado derecho, veo el árbol seco que crece sobre el lugar donde enterramos a Lobo. También veo decenas de moscas, hongos, plantas y una diminuta polilla café, cuyo nombre ignoro. Y, si cierro los ojos, reconozco jaguares, tortugas marinas, magnolios, camarones mantis, unos pájaros carpinteros que devoran los huevos de sus familiares, peces abisales, escarabajos, hongos que invaden los cerebros de gusanos, ocelotes, albatros, murciélagos, arácnidos, una falsa cobra de agua que me persigue, tapires, colibríes, una fea mariposa ceniza, cachalotes, leopardos de amur, leopardos de las nieves, coyotes, chacales, lobos grises y centenares de especies que no volverán junto a otras que más nos vale no perder.