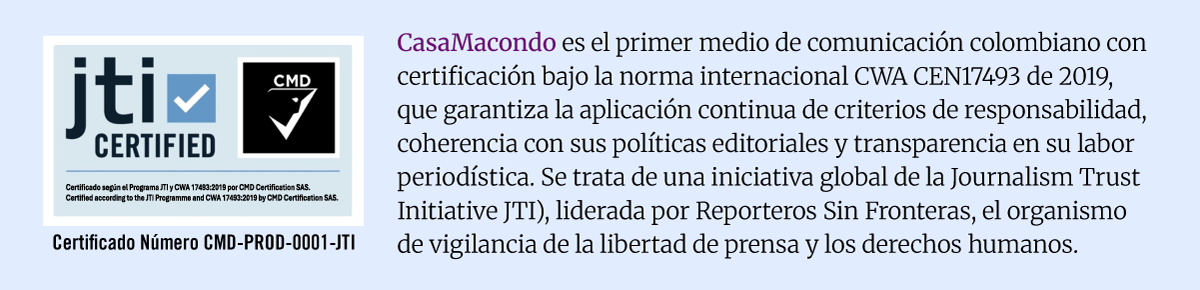El cura Iván Darío Restrepo sigue ejerciendo el sacerdocio en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, en el barrio Santa Cruz, en Medellín, protegido por el más célebre encubridor de sacerdotes pederastas en Colombia, el arzobispo Ricardo Tobón.
Para los feligreses era el padre Iván Darío Restrepo, y para las amigas nocturnas, «Ivancho». No era un secreto que los viernes llegaban mujeres a la casa cural a preguntar por el sacerdote. Tampoco lo era que a Ivancho le gustaba más el ron que el vino de consagrar; y si en el día atendía señoras beatas que lo veían como un ángel regordete que bajó del cielo, los fines de semana se despojaba del alzacuello y la sotana y empinaba la botella en los bares con sus buenas amigas.
No es pecado ni es delito que un sacerdote en sus tiempos libres disfrute de la rumba. Los acólitos de la parroquia Santa Gertrudis de Envigado lo sabían; incluso algunos, con la idea de convertirse en sacerdotes en el futuro, también anhelaban gozar de esas dádivas mundanas. Natalia Restrepo, a la edad de diez años, le juró a su abuela que se convertiría en monja, no para disfrutar como los curas disipados, sino para obtener para la anciana un buen espacio en el cielo; según la creencia católica, si alguien cría a un religioso, tiene ganado un escaño junto a Dios.
El orgullo de la abuela se preparó como acólita y, doce meses después, acompañaba a monseñor Nelson Sierra en el oficio religioso. Ella aún no había probado el cuerpo de Cristo y lo deseaba con ansias, pensaba que el simple toque de la hostia borraría sus culpas de niña y que las manos de los curas no estaban para pecar al ser las encargadas de levantar la carne del Mesías.
En el liceo Francisco Restrepo Molina no le gustaba hablar de amoríos infantiles ni de música ni de moda. Sus compañeras la respetaban por querer tomar los hábitos, y los pretendientes, al verla tan firme en sus votos de pobreza, castidad y obediencia, desistieron de cortejarla. En las horas de descanso buscaba a monseñor Nelson para confiarle sus tristezas, él sabía que ella era huérfana; los dos padres, aunque vivos, estaban ausentes; y su abuela, aferrada a que todo era inmoral, juzgaba en vez de aconsejar. Monseñor falleció y Natalia sintió de nuevo la orfandad.
Para escapar del dominio del hogar acudía a la parroquia todas las tardes y allí permanecía hasta el anochecer. Cierto día encontró a un nuevo religioso, Iván Darío Restrepo; era joven, y por lo que se veía, abusaba del buen comer. El recién integrante de la comunidad, de unos treinta años, tocaba la guitarra y cantaba con los niños. Parecía un alma alegre y camaleónica que impartía misas y salía con amigas.
Como parte de los deberes eclesiásticos, el recién ordenado sacerdote acudía a misas privadas acompañado de un acólito. En 2004, le pidió a Natalia, como en ocasiones anteriores, apoyarlo en una eucaristía en el Club Campestre del barrio El Poblado. La abuela le concedía esos permisos siempre y cuando la regresaran a su casa. Natalia se subió al carro del cura, «un cómodo sedán del año» (así lo describe ella). Luego de montarse varias veces en este vehículo, descubrió que en la guantera permanecía un revólver. Alguna vez le preguntó al padre por qué tenía esa arma, y él le respondió que la tenía por si acaso, en medio de un robo, la ayuda divina no era suficiente o tardaba demasiado.
Luego de la misa el padre guardó los ornamentos en el carro, se retiró el alzacuello y condujo con su acólita de regreso a Envigado. Ella cuenta que él propuso que se estacionaran en una fonda para beber algo. Pidió media botella de ron y le ofreció un trago a Natalia. Era la primera vez que bebían juntos a solas. En fiestas religiosas y privadas en la casa cural, de vez en cuando abrían botellas y ofrecían uno que otro trago a los acólitos; nada para embrutecerlos, apenas para hacer un brindis.
De nuevo en la carretera, Iván Darío propuso entrar a un motel llamado InVegas. La joven, que era casi monja, pero no boba, le preguntó que para qué. «Es para que nos tomemos un traguito, usted sabe que a un sacerdote se le ve feo andar bebiendo por fuera». Ya conocía las excentricidades del padre y confiaba en él porque nunca se le había insinuado ni la había tocado siquiera con la mirada. Consideraba un honor que un hombre tan respetable la estimara como amiga.
Aunque tenía catorce años, se percibía madura: en años anteriores ya había visitado cárceles y conocido historias sórdidas de los reclusos cuando acompañaba a monseñor Nelson a oficiar misas en ese lugar. En las funerarias se colaba en el cuarto de los fallecidos para ver cómo, a punta de maquillaje, se les transformaba el semblante hasta hacerlos parecer dormidos. También, por la precariedad económica de su casa, trabajaba cada tarde en el supermercado de un tío para pagar sus estudios. En la parroquia era una de las más pequeñas entre los acólitos y hablaba de tú a tú con ellos y con todos los religiosos.
Al primer trago de ron en el motel, el cura le confesó la atracción que sentía por ella. A la mujer se le resquebrajó la madurez que creía tener y se vio ingenua y tonta. «¿Cómo no percibí las señales?», se reclama ahora. «De verdad era una niña», se responde luego de dieciocho años de lo sucedido. Con las manos regordetas con las que levantaba la hostia en el día para invocar al Supremo, esa noche la lanzó sobre el colchón. Luego, para inmovilizarla, la contuvo con ese cuerpo que la doblaba en edad y en peso. Ella intentó deshacerse de la carga, pero sometida y aterrada perdió la virginidad. «¿Por qué mentir sobre eso?, ¿por qué iniciar una batalla legal luego de casi veinte años? Ese hombre me violó, yo era casi una niña, abusó de su poder, y no creo ser la única».
La culpa la invadió: él no era el diablo; el diablo era ella, porque había hecho caer en tentación a un hombre de Dios. Tenía que redimirse, expiar ese pecado y no generar sospechas en su abuela, que tan alegre y orgullosa estaba de la futura monja. Lloraba. Pensaba que merecía la tristeza y la soledad. Hoy, que recuerda a esa niña, a esa pequeña ella, siente rabia por no haber corrido y gritado el delito a las viejas chismosas, a las autoridades y a la Iglesia católica. Respira, contiene el odio: «Bueno, en esos tiempos nadie me hubiera creído».
Luego vino la incertidumbre por la ausencia del periodo menstrual. Con la manifestación del problema germinando en su vientre buscó como consejera a una señora, asidua a la parroquia, de aquellas que ayudan a repartir hostias en temporadas de alta feligresía. La doña, que por la edad podría ser la mamá de Natalia, tenía fama de prudente. La joven no solo le contó el embarazo, también cómo se había producido. Acompañada de esa mujer se hizo una prueba en un laboratorio del barrio Guanteros de Envigado. «¡Felicidades! Vas a ser madre», escuchó cuando recibió los exámenes. La acompañante y la joven se abrazaron y lloraron por el sentimiento contrario al deseado por la farmaceuta.
En el despacho de la parroquia le confesó su estado al padre. El hombre se puso colérico y le reclamó que ella no iba a dañar su vida, que no podía hacerse cargo, que ese niño no era suyo.
—Me violaste —dijo Natalia.
—Estaba con tragos —contestó él.
—Voy a tenerlo —remató ella, y salió.
Iván Darío golpeó en la casa de la joven para solicitar su compañía en un oficio religioso. Ya en el carro prometió ayudarla para que «le volviera la regla», y ella creyó que no le sacarían al bebé. Aunque había visto muertos, conocido historias de reclusos y trabajado para pagar su colegio, era ignorante sobre el sexo; es más, su abuela le había prohibido hablar de la menstruación, ni toallas higiénicas le compraba, y por ello Natalia se las pedía a la directora de disciplina de su colegio.
Con el padre Iván llegó a una casa sin avisos. La anfitriona era una señora con la misma apariencia de las que acudían a la parroquia, que saludó al sacerdote como viejos amigos. A ella la hizo entrar a un cuarto, ponerse una bata y recostarse en la única camilla. La anciana le preguntó por el último periodo y le palpó el vientre. Aún era muy prematuro hacer el aborto.
«No seas boba, te querían matar al bebé», le dijo una amiga a la que también le confesó el embarazo. En un nuevo encuentro con el sacerdote en un sitio reconocido de venta de bebidas, le reclamó el engaño. Él le prometió que esta vez la regla llegaría con un método tan sencillo como lo era tomarse unas pastas. En la farmacia, el cura, vestido de parroquiano, pagó una cifra exagerada para cualquier medicamento en ese momento (no sabe el valor cancelado, pero los billetes eran muchos). Con el tiempo se enteró de que el medicamento era Misoprostol, usado para otro tipo de dolencias, y vendido con fórmula médica; algunos farmaceutas, que conocían su eficacia abortiva, la expedían a precios tan exorbitantes como el desespero de la clientela.
Por días escondió el medicamento y el cura, desesperado, la llamaba a su casa. La abuela, al considerar que su nieta era la consentida de la parroquia, la buscaba por todos lados, no se fuera a ofender el párroco. Los ruegos para que tomara las pastillas pasaron a un lenguaje hostil. Se encerró en el baño, ingirió dos pastas y se introdujo cuatro en la vagina. «En ese momento ya sabía que me volvería el periodo al matar a mi bebé, pero tenía miedo de ese hombre que cargaba un arma en la guantera, bien podría usarla para defender como para hacer daño».
Sangre y coágulos bajaron de sus entrañas durante la noche y al día siguiente. Luego llegaron dolores y contracciones en el bajo vientre, que con el pasar de los días se agudizaron. O se moría o se enteraban. Acudió sola a una clínica donde confesó el aborto. Aún quedaban restos del ser y le hicieron un legrado. Una de las enfermeras, amiga de un tío suyo, lo llamó para ser acudiente de la menor de edad y lo enteró de lo sucedido. Él llegó iracundo, y de no ser porque estaban en un sitio público, la hubiera agarrado a golpes.
Días después, presionada por la familia, reveló el ultraje del servidor de Dios; la abuela, al sentirse traicionada, se desahogó con gritos y bofetones y culpó a la nieta de tentar al cura. Hasta llegó a compadecerse del hombre y a maldecir a la niña. Los dos años siguientes fue tratada como paria, y se fue del hogar para vivir con una vecina. A la parroquia no regresó por órdenes del padre Iván. A veces ella lo encontraba en el parque principal y se le acercaba para desahogar el trauma vivido. Quería ser escuchada, recibir unas disculpas, sentir que a él le remordía la conciencia, pero siempre la rechazó y huyó.
Con dieciséis años, y alejada del hogar y de la culpa, logró verse como víctima. Acompañada por la mujer con la que fue a tomarse la prueba de embarazo, acudió en 2006 a la Arquidiócesis de Medellín para denunciar al violador. Fue atendida por Alberto Giraldo Jaramillo, expresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia y a quien se le rindieron homenajes casi de santo en su funeral. Natalia, en cambio, lo mandó al infierno. Ella recuerda contarle todo y él, con esa cara de viejito bueno, le pidió perdonar; «también somos de carne y hueso y nos podemos equivocar, siga con su vida», le dijo. Ya no era ella contra su agresor, ahora lo era contra la Iglesia católica y esa batalla la veía perdida.
En Envigado, ciudad ultracatólica y conservadora, donde los sacerdotes están recubiertos de un halo divino, no soportó más y se marchó a Chile después de culminar sus estudios como auxiliar de farmacia. Quiso huir de los recuerdos y de un pensamiento que le martillaba la cabeza: la vida es injusta con los débiles. En aquel país, aunque el panorama era distinto, el trauma se mantuvo intacto. Allí conoció a su actual pareja y tuvo que confesarle la violación al sentirse incómoda ante las caricias y el sexo. En 2018, de nuevo quedó embarazada, una sorpresa para ella que daba su maternidad por castigada tras abortar.
Aunque alejada de la religión impartida en su niñez, bautizó a su hija aconsejada por su abuela, que le hablaba del limbo eterno de los niños que mueren sin recibir el agua bendita y de las enfermedades a las que se exponen los vivos al estar a la mano de los demonios. A Natalia no le importaban esas teorías religiosas, aceptó el bautismo por el respeto que ni la distancia ni las humillaciones le hicieron perder por su abuela, pero dejó claro, al igual que su esposo, que no la volverían a someter a otro sacramento católico.
Meses antes del nacimiento, en enero de 2018, el papa Francisco aterrizó en Chile para impartir bendiciones y oraciones a diestra y siniestra con su acento porteño. A diferencia de otros países latinoamericanos como Colombia, que se arrodillan ante su santidad y se pelean por besar su bendecida mano, en Chile encontró carteles de indignación y protestas en sus misas campales acusándolo de ser cómplice de los sacerdotes pederastas. Desde 2010, la Iglesia en ese país estaba acorralada por las violaciones ocultas durante décadas, y estaban cansados de la filosofía de perdón y olvido ante los curas que bien podían equivocarse por ser tan humanos como cualquier vecino.
Hordas de indignados invadieron templos, rompieron relicarios y hasta una iglesia terminó incendiada. Natalia vio en las noticias de su país de acogida el reflejo de su rabia convertida en gritos y protestas y decidió que su lucha no sería a través del saqueo o los carteles de odio, sino por medio de la denuncia. Esperó el parto y cuatro años más en los que sus intenciones a veces flaqueaban por miedo de alguna venganza del sacerdote acusado. En ese periodo llegó la pandemia y el encierro.
En agosto de 2022 regresó a Colombia. En la Arquidiócesis de Medellín presentó una segunda denuncia, y días más tarde acudió a la Fiscalía de esa ciudad. Como lo hizo cuando era joven, relató con detalles su paso por la parroquia, su papel de acólita, la violación y el aborto. La fiscal, acostumbrada a escuchar llantos y quejas y a traducirlas a términos legales, le dijo que adelantaría el trámite y que la entidad se comunicaría con ella. En abril de 2023 le llegó la respuesta a su correo electrónico: «la acción penal se encuentra prescrita». El tiempo y las leyes estuvieron en su contra. La denuncia se interpuso tarde, según la Fiscalía, que sin ninguna averiguación ni interrogatorio declaró cerrado el caso.
La Arquidiócesis de Medellín protegió a Iván Darío Restrepo, quien además aparece con otra denuncia por «hechos ocurridos en 2010»; la cual, trece años después, sigue «en investigación». Ni el arzobispo anterior ni el actual lo suspendieron. Por el contrario, ignoraron la denuncia de Natalia Restrepo y ascendieron al sacerdote, quien actualmente es párroco de Nuestra Señora de la Asunción, en Medellín.
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!