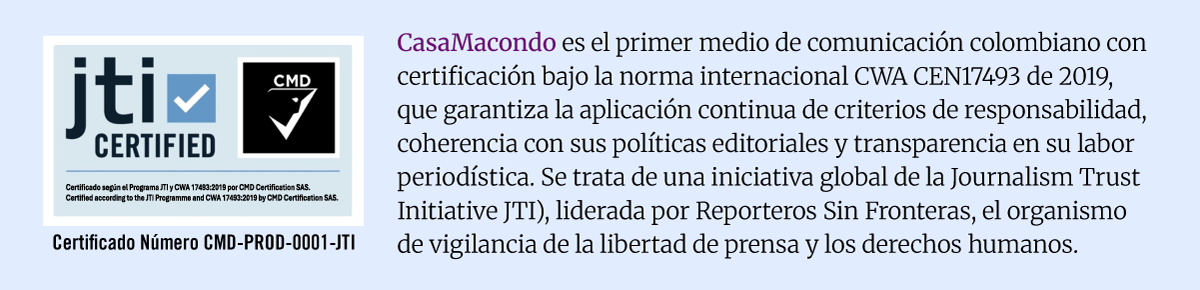El veredicto por sus crímenes debe ser que tras su muerte no se levanten estatuas ni se bauticen escuelas, parques o avenidas con su nombre.
Un amigo sacerdote me contó que, siendo adolescente, en una fiesta en el barrio Laureles de Medellín, quiso sacarlo a bailar. De lejos, entre la montonera, le pareció una mujer bonita, menudita, finita de cara. Unos pasos después, supo que era un muchacho. Me di vuelta, qué vergüenza, dice mi amigo y se ríe. Es un recuerdo sorprendente pero no increíble. Una vida después, hay quienes ven a Álvaro Uribe Vélez con un ardor enamorado y encomian sus defectos como si fueran virtudes. Los hay que se declaran dispuestos a ofrendar su vida frente al altar de su persona.
Una vez, en El Colombiano, el primer periódico en el que trabajé, me ordenaron escucharlo de manera furtiva, sin abrir la boca. Fue a comienzos de junio de 1998. Él acababa de regresar al país, meses después de su paso por la Gobernación de Antioquia, y convocó una rueda de prensa en el Club Medellín para apoyar a Horacio Serpa, candidato por el Partido Liberal a la presidencia de la república. A usted no lo conoce, me dijo Ana Mercedes Gómez Martínez, directora del periódico. Grábelo y no le pregunte nada, me ordenó.
El Colombiano fue el primer diario regional en publicar las noticias del conflicto armado en páginas especializadas, en una sección que tituló Paz y Derechos Humanos, que incluía textos de contextualización y análisis. Esa decisión editorial terminó por enfurecer a Álvaro Uribe Vélez, el gobernador antisubversivo, promotor de las cooperativas de vigilancia campesina y prócer de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, el brazo militar de la extrema derecha en Antioquia y Córdoba de finales de los noventa.
El político, hacendado agrícola y ganadero, alegaba que el conflicto armado se reducía a una amenaza terrorista de los grupos guerrilleros, a los que había que exterminar con el peso de una autoridad sin concesiones. El periódico envió reporteros de su sección de Paz y Derechos Humanos a los corregimientos La Granja y El Aro, en Ituango, donde los paramilitares de las AUC torturaron y asesinaron a una treintena de campesinos. Algunas de las fotografías más conocidas de Jesús Abad Colorado son de esos días, de aquellos sangreríos que él supo narrar con un virtuosismo misericordioso.
Álvaro Uribe Vélez llamaba a El Colombiano energúmeno, escupiendo agravios con ese tono suyo, como de cura telepredicador. El periódico había divulgado las denuncias de Jesús María Valle Jaramillo, defensor de Derechos Humanos, quien advirtió el vínculo del gobernador con esas masacres y la posible utilización de recursos de la Gobernación de Antioquia en el traslado y apoyo logístico de los paramilitares. Ana Mercedes Gómez Martínez decidió publicar esas declaraciones con la valentía con que habían sido expresadas.
El 27 de febrero de 1998, Jesús María Valle Jaramillo fue asesinado de dos disparos en su oficina del centro de Medellín, por orden de Carlos Castaño Gil, instigado por los políticos y los empresarios afines a la industria paramilitar en Antioquia. Ese crimen acrecentó la tensión entre Álvaro Uribe Vélez y El Colombiano que, pese a su naturaleza dogmática y subordinado a los poderes económicos y electorales de la ciudad, mantuvo su apuesta periodística de cubrir el conflicto armado en un tono de contextualización, análisis y denuncia. Eran otros días.
Aunque nunca integré la sección de Paz y Derechos Humanos del periódico, sí hice parte del equipo de enviados especiales a lugares de masacres, atentados y tomas guerrilleras. El horror era tan frecuente, que las directivas de El Colombiano dispusieron sesiones grupales de reflexión y acompañamiento psicológico. El sentimiento más habitual de la mayoría era el repudio. Para casi todos los que íbamos monte adentro, montañas arriba, ríos abajo, era evidente la relación de cercanía entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas.
El general Mario Montoya, promovido a comandante del Ejército por Álvaro Uribe Vélez, dio una declaración de afectada tristeza mientras exhibía el zapato de uno de los cuarenta y cuatro niños masacrados por las FARC en Bojayá, a orillas del río Atrato, junto con cuarenta y tantos adultos, padres, madres, abuelas, hermanos mayores. Yo había quedado varado aguas abajo, a unas seis horas de distancia, en Riosucio, junto con Manuel Saldarriaga, fotógrafo de El Colombiano. Fue en mayo de 2002.
Ambos vimos cadáveres flotando sobre la corriente del río, con gallinazos encima, escarbándoles las entrañas. Y vimos las embarcaciones de los paramilitares, apertrechados y con fusiles, yendo aguas arriba, en dirección de Bojayá, escoltados por lanchas artilladas de la Armada Nacional y helicópteros del Ejército. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis embarcaciones, a plena luz del día, provenientes del Golfo de Urabá, el fortín militar de las Autodefensas Unidas de Colombia.
También lo comprobamos los periodistas de entonces: la mayoría de los muertos del conflicto armado eran de origen campesino. La guerra, lo sabe ya cualquiera, la libran los pobres. Lo más cerca que suelen estar los ricos que defienden la lógica guerrerista de la extrema derecha en Colombia es disfrazados de oficiales de la reserva, teatralizando lo que tanto les gusta, simulando lo que apenas llegan a imaginar. Son cobardes. Ni sus hijos ni sus nietos se hacen soldados. Si acaso, se anudan lacitos en las muñecas con los colores de la bandera.
¿Qué dijo?, me preguntó Ana Mercedes Gómez Martínez cuando regresé de la rueda de prensa de Álvaro Uribe Vélez, en el Club Medellín, ese día de comienzos de junio de 1998. Quería saber si el mayor enemigo de su apuesta editorial, que reconocía el conflicto armado y su origen en las desigualdades sociales, la había mencionado a ella o al periódico. No, le dije yo. En esa campaña presidencial, que trajo de vuelta al exgobernador de Antioquia al país por unos días, El Colombiano se alineó en su contra y apoyó a Andrés Pastrana Arango, elegido tras prometer una negociación política con las FARC.
Algo insólito ocurrió años después. En 2012, Ana Mercedes Gómez Martínez se hizo elegir senadora por el Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe Vélez, también congresista tras su segundo período presidencial, comprado sin vergüenza, con dádivas corruptas. El intento de exculpación más frecuente del rosario de sus faltas, abusos y crímenes lo caricaturiza inerme, bobalicón. Se supone que la veintena de altos funcionarios vinculados con sus gobiernos y encarcelados, huidos del país o extraditados a Estados Unidos por narcotráfico, actuaron a sus espaldas, traicionando su honradez.
Además de la sentencia de la justicia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, los crímenes que lo condenan para siempre ante la historia son los 6.402 jóvenes asesinados y luego disfrazados de guerrilleros, en cumplimiento de esa retahíla suya sobre la seguridad democrática. El veredicto debe ser este, el más ominoso para quien pretende ser recordado con veneración: que tras su muerte no se levanten estatuas ni se bauticen escuelas, parques o avenidas con su nombre.
Los bustos que erijan sus admiradores deberán ser vergonzantes y solo exhibirse en mausoleos privados, en capillas sin feligreses, jamás en bibliotecas públicas, ni siquiera en batallones. Su rostro, que confundió a mi amigo sacerdote cuando era adolescente, no deberá erguirse en esculturas de cara al viento de la devoción, al sol de la gratitud, a la lluvia del buen consejo. Los que insisten en ensalzar a Álvaro Uribe Vélez cargan en sus hombros la lápida de un vulgar patibulario, un eterno perecedero.
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!