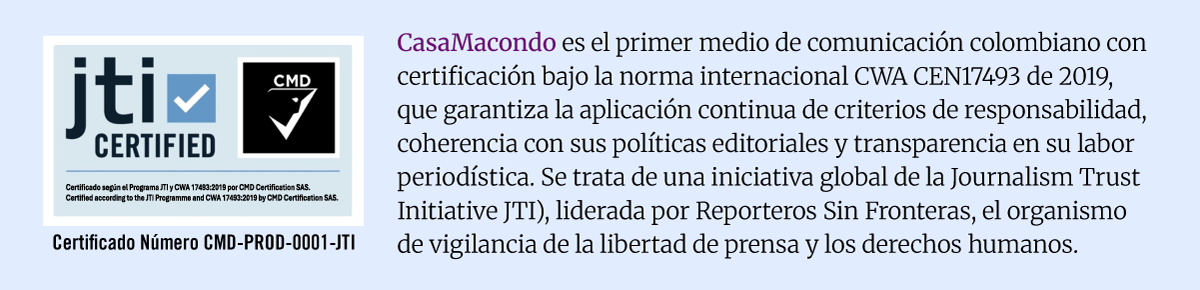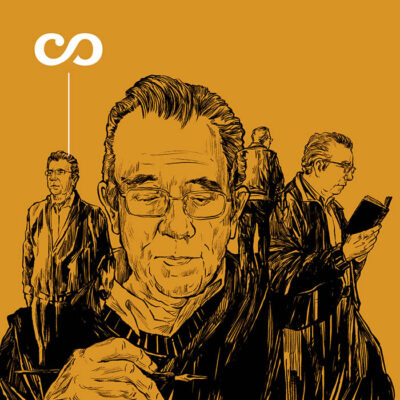¿Qué habría sido de Andrés Caicedo si se hubiera salvado de la muerte en 1977? En el aniversario cuarenta y siete de su partida, recordamos con una playlist al escritor caleño, que encontró en la música una caja de resonancia para su inconformismo y rebeldía.
Siempre me he preguntado qué habría sido de Andrés Caicedo si se hubiera salvado de la muerte el 4 de marzo de 1977; si Patricia Restrepo, su amor, hubiera alcanzado a llevarlo a tiempo a una clínica cercana y los médicos hubieran logrado salvarlo. Se me ocurre que el espíritu nostálgico de Andrés hubiese encontrado sosiego en las letras o los guiones, como lo encontraron sus colegas y amigos de cine Carlos Mayolo y Luis Ospina en Bogotá, o mejor en «Tabogo», como él mismo le decía a la capital en sus cartas. Me lo imagino escribiendo novelas en las que retrata a la Cali de los ochenta entregada al narcotráfico, con uno de sus dos equipos de fútbol, el más popular y humilde, jugando finales de copas internacionales, con un cartel de mafiosos al mejor estilo de El padrino perseguidos por policías que accedían a sobornos y dádivas, y con las estrellas de la salsa que alguna vez admiró recorriendo la ciudad atraídos por el dinero fácil y cantando en la finca del capo de moda para la época.
Hoy sería un hombre de setenta y dos años, un adulto consagrado, a lo mejor con la mirada cansada y la melancolía intacta. Pero ¿lo veríamos vagando por las calles de Cali, como un ermitaño urbano, murmurando canciones o versos a la sombra de los árboles del parque del Perro? ¿O quizás se habría refugiado en la soledad de una finca, escribiendo sobre la muerte y la complejidad del ser humano, como su admirado Poe? ¿O estaría en la barra de la Topa Tolondra, aquel bar ubicado hoy en la calle quinta, con un ron en la mano evocando canciones olvidadas en el tiempo, con camisas góticas y tropicales, como su obra?
Es imposible saberlo. Lo que sí podemos afirmar es que Caicedo partió antes de muchos acontecimientos que marcaron rupturas para Cali y para la humanidad; esto sin nombrar libros, discos, películas y obras de teatro que se publicaron después de marzo de 1977. De todas formas, el legado de Caicedo, que nació de la rebeldía y de la inconformidad, sigue vivo: aún resuena con fuerza en la juventud de hoy, que se ve retratada en esos pelados marginados y desilusionados que atraviesan su obra. Quizás, si no hubiera muerto, habría sufrido la condena al abandono y el rechazo que la sociedad a menudo propina a aquellos que llegan a la vejez, a esos genios que le fallan a la fama por vivir más de la cuenta y pierden el halo de espectacularidad y supremacía con que la muerte impregna sus vidas. Andrés no quería envejecer, odiaba la decadencia; desde muy joven planeó su viaje final, el mutis por el foro.
Aunque odiaba las etiquetas, me atrevo a imaginarlo como un referente del pensamiento punk, que rechaza dogmas, cuestiona lo establecido e invita a hacerlo todo sin ningún molde; difícilmente encajaría en algún colectivo político o militaría en alguna ideología. Pero defendía a muerte el arte, lo natural y espontáneo. Por eso se refugió en la melomanía, esa que utilizaba para dejar guiños en su obra. «Aunque Andrés era un bailarín que jamás pudo bailar, él llevaba la melomanía en el alma y logró entender, sin importar el género, que toda la música está unida por algo superior», cuenta su hermana Rosario.
Mientras imagino los diferentes rumbos que hubiera tomado Caicedo, pienso en la música que sonaba en la radio en Cali en marzo de 1977: seguramente Ray Barretto, Nelson y sus Estrellas, Los Latin Brothers, Fruko y sus Tesos y Ricardo Ray seguían mandando la parada. En cuanto al rock, el movimiento punk estaba en pleno auge en el Reino Unido y Estados Unidos, con bandas como Sex Pistols, The Clash, y Buzzcocks liderando la escena. Anarquía musical pura, como el cartel que él mismo pego por varias calles de la ciudad y que decía: «El pueblo de Cali rechaza a Los Graduados, a Los Hispanos y demás cultores del sonido paisa, hecho a la medida de la burguesía y de su vulgaridad, porque no se trata de sufrir “me tocó a mí esta vida”, sino de que “agúzate que te están velando” ¡Viva el sentimiento afrocubano! ¡Viva Puerto Rico libre! Ricardo Rey no hace falta». Era un manifiesto que condenaba abiertamente a la burguesía caleña que se avergonzaba del mestizaje de la ciudad y evitaba darle paso a la salsa por ser un elemento marginal y directamente influenciado por el componente afro.
Estoy seguro de que a Caicedo le hubieran gustado los inicios del Grupo Niche, aquel conjunto de Jairo Varela y Alexis Lozano, migrantes del Pacífico, a quienes se les ocurrió cantarle a Buenaventura y Caney, el puerto donde Andrés se aventuró, en un acto de arrojo, a irse en bus con Héctor Lavoe para que conociera la realidad de un pueblo afro, salsero y marginado; también hubiera gozado con London Calling de The Clash, himno de la época que captura la agitación social y política, el desencanto urbano y la rebeldía juvenil de la década de los setenta; Siembra de Ruben Blades, en donde apareció Pedro Navaja, un personaje tan real y urbano como su María del Carmen Huerta, protagonista de ¡Que viva la música! También me parece que habría disfrutado de Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols, un álbum lanzado poco después de su muerte, que enmarcó la escena punk del momento y que logró salir ileso de la fiebre de la música disco, que del 77 al 80 inundó a la radio del mundo con los Bee Gees, John Travolta y Kool & the Gang.
La salsa, que tanto figura en ¡Que viva la música! no fue para él un accidente o un recurso lejano: era lo que pasaba en la calle, lo que respiraba la Cali de los buses Blanco y Negro, Azul Plateada, Azul Crema, Crema y Rojo, Papagayo, Gris Roja y demás empresas con nombres tropicalmente coloridos; era lo que se escuchaba en los grills de la epoca y lo que terminó por unificar a una ciudad que creció de manera acelerada en una década atravesada por los Juegos Panamericanos de 1971 y la explosión industrial que les abrió las puertas a las empresas extranjeras para superar la tragedia del 7 de agosto de 1956, cuando varios camiones cargados de dinamita explotaron en el centro de la ciudad dejando cuatro mil personas fallecidas y más de doce mil heridos.
Para Andrés, escribir era un arma contundente, la había perfeccionado en su soledad. Con ella le apuntaba de frente y sin tregua a una sociedad que se horrorizaba tanto con su realidad que prefería ocultarla, por eso él hablaba de hijos que mataban a sus padres y se iban de fiesta, hablaba también de drogas, abusos y excesos. Le obsesionaba lo marginal, los negros, la calle, lo lumpezco, eso que encontró en la salsa que no encajaba en los clubes de la sociedad caleña. El desparpajo y la crudeza del género fueron fundamentales para narrar su historia de manera punzante. Siempre tuvo claro que la salsa era un vehículo de integración en una ciudad de migrantes que buscaba en el mestizaje elementos que la unificaran.
Andrés adoraba el rock y las bandas de culto de la época, a las cuales el común de la gente no tenía acceso por la barrera del idioma, como The Doors, Led Zeppelin, The Rolling Stones y The Who, pero fue el elemento callejero de Ricardo Ray, Celia, Lavoe y Barretto lo que lo sedujo y encajó en la rebeldía que su relato necesitaba. Seguramente encontró que ese sonido de barrio, que hablaba de bandidos, cuchillos y desamor, y que a veces evocaba a deidades del sincretismo afrocubano como Changó o Yemayá, eran perfectas para desafiar al moralismo parroquial de la Cali de la época. ¿Qué más repulsivo y crítico que prostituir en su obra a una joven de la élite caleña que salta del rock a la salsa y se entrega frenéticamente al hedonismo y los excesos desde una mirada intelectual y crítica?
Para sintetizar el espíritu melómano de Andrés y construir un documento sonoro, nos aventuramos en su imaginario musical, explorando las melodías que atravesaron su obra y aquellas que, lamentablemente, escaparon a su alcance debido a la prematura conclusión de su viaje. Si Andrés contara con redes sociales o una cuenta de Spotify, ¿qué sorpresas nos traería su lista de reproducción? ¿Acaso encontraríamos una ecléctica selección que abrazara desde los ritmos callejeros de Ray Barretto hasta las provocativas letras del punk de Sex Pistols? ¿Sería un océano de contrastes, donde los ecos de la salsa que caminó en Cali se entrelazarían con los acordes rebeldes del rock, como reflejo fiel de su espíritu inconformista?
En la era digital, donde la música se convierte en un compañero inseparable de nuestras vidas, es tentador imaginar cómo habría sido el universo sonoro de Andrés Caicedo. Quizás, en este hipotético perfil, encontraríamos no solo una lista de reproducción, sino un compendio frenético como su obra, que en pleno 2024 sigue desafiando los límites del tiempo y permanece «atravesada» en la vida de los que abrimos sus libros.
Para todos ustedes: ¡Que viva Caicedo!, una playlist.
???? Clic aquí para escuchar la playlist en Spotify ????
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!