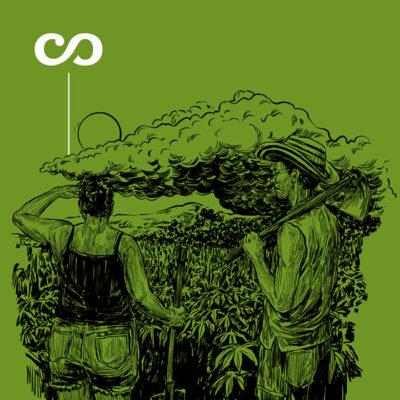El mundo como lo conocemos avanza lentamente hacia su fin, pero algunos se empeñan en acelerar su paso a trompicones. El 5 de noviembre, los estadounidenses eligieron como presidente a un empresario ignorante, misógino y mentiroso, cuya campaña se basó en avivar el odio racial y la xenofobia a través de fabulaciones mediocres y retórica infantil. A la mayoría —es la primera vez en veinte años que un republicano gana el voto popular— no le importaron las condenas, el historial, los asesores, las palabras o las acciones de Donald Trump, quien será, a menos que ocurra un milagro, el heraldo definitivo de nuestra caída.
Su elección también consuma un cambio conceptual en la idea prevalente del fin del mundo. Con el regreso de Trump, reemplazamos de manera definitiva las nubes de hongo, las explosiones y los vaqueros galopando sobre bombas por silenciosas actuaciones de pusilánimes, la inmodesta adoración de la ignorancia y el voto —avergonzado, en muchos casos, egoísta, en todos— por bufones seniles o idiotas cuyas únicas ideas giran alrededor de la consecución del poder o el incremento de sus patrimonios. Las pesadillas de ahora parecen sueños surrealistas: un oso polar cazando humanos en un pueblo en la tundra; botes que avanzan entre edificios para rescatar a personas varadas en tejados; el río más caudaloso del mundo quedándose sin agua.
El cambio ha sido gradual, pero las últimas semanas cerraron con un moño azaroso el periodo que comenzó exactamente quince minutos después de la ocho de la mañana del 6 de agosto de 1945. Empecemos por ahí, pero adelantémonos casi ochenta años.
El pasado 11 de octubre, Nihon Hidankyo, la organización japonesa que agrupa a los sobrevivientes de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, recibió el Premio Nobel de Paz «por sus esfuerzos para alcanzar un mundo libre de armas nucleares y por demostrar con sus testimonios que las armas nucleares nunca deben volver a usarse». La noticia no tuvo igual eco que en ocasiones anteriores, quizá debido a que la organización acoge a casi cerca de ciento catorce mil sobrevivientes —no había una figura pública individual a quien entrevistar o perfilar—, o tal vez por la escasa voluntad que existe por recordar las consecuencias de las dos bombas en Japón (el enfoque de la película Oppenheimer evidentemente es otro).
Aunque es cierto que hoy se sigue leyendo Hiroshima, de John Hersey (es lectura obligatoria en muchas clases de periodismo, incluidas las mías), hoy pocos dedicamos algo de tiempo a pensar en la posibilidad de una guerra nuclear, a pesar de que desde hace un par de años las grandes potencias gastan miles de millones de dólares para actualizar sus arsenales.
En el invierno de 1988, la revista académica Public Opinion Research, de la Universidad de Oxford, incluyó un reporte sobre la ansiedad nuclear. Su autor, un estudioso estadounidense llamado Tom W. Smith, analizó una serie de encuestas para intentar entender qué tan real era el problema, pues algunos teóricos argumentaban que el temor ante una posible guerra nuclear había causado daños significativos a la sociedad (se hablaba de estrés crónico, reducción en el ahorro económico, entre otros posibles efectos). Smith encontró que, al menos en Estados Unidos, la ansiedad nuclear no era una neurosis constante, sino que fluctuaba con las crisis internacionales. La gente temía por su vida y consideraba que, en caso de una guerra, tendría pocas posibilidades de sobrevivir, pero su principal preocupación usualmente era más cercana: la economía, el déficit del presupuesto, entre otros. No obstante, la guerra siempre aparecía entre las principales fuentes de desasosiego de la mayoría de las personas.
El mundo solía tener pesadillas con las nubes de hongos que brotaron tras la explosión de Little Boy y Fat Man, el nombre que se les dio a las bombas que cayeron sobre Hiroshima y Nagasaki. Las sombras de una posible guerra aparecían en películas de Kubrick, en las novelas de DeLillo y en las canciones de Bob Dylan. El fin del mundo tenía rostro: miles de bombas de fusión de hidrógeno de varias decenas de toneladas explotando al unísono en ciudades de la Unión Soviética o Estados Unidos. Seguía el invierno nuclear, descrito por Carl Sagan: un planeta de hambrunas amortajado por humo y hielo, la conclusión inevitable de la lucha entre las dos potencias.
El cine capturó la idea a través de un botón: el líder de uno u otro bando insertaba llaves, códigos o claves para luego oprimir un enorme botón rojo. Ese acto infantil señalaba el fin del mundo. En 1986, el mismo año de Chernóbil, la Unión Soviética acumulaba cerca de 45.000 ojivas nucleares, la mayor reserva de la historia (hoy, Rusia, el país con mayor número, tiene al menos de 5.580), y el resto del mundo tenía unas 18.000 adicionales. Presumiblemente, en una guerra total, se habrían disparado todas. Las personas cerca de los hipocentros —el punto en la tierra bajo el lugar de la explosión; las bombas en Japón explotaron entre 500 y 600 metros sobre la tierra— habrían muerto vaporizadas de inmediato, pues se estima que la temperatura en el punto de la explosión es superior a aquella en la que se derrite un diamante.
En Hiroshima, se calcula que entre sesenta mil y ochenta mil personas murieron apenas explotó la bomba, casi dos veces el número de muertos contabilizados en Gaza entre octubre de 2023 y mayo de 2024. Muchas de las personas ubicadas a varios kilómetros de la explosión morirían semanas o meses después por envenenamiento por radiación o por las heridas causadas por las bombas (unas cincuenta mil o setenta mil más murieron en Hiroshima para finales de diciembre de 1945). Y millones o miles de millones más los seguirían. Se trata del espacio mental de La carretera, de Cormac McCarthy, o de la serie de películas Mad Max, de George Miller.
Había razones de sobra para esa ansiedad nuclear. El mundo estuvo a punto de acabarse en decenas de ocasiones debido a errores tontos y a hombres precipitados, como cuenta el periodista Eric Schlosser en su libro Command and Control: Nuclear Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety. En parte por ello, se creó en 1957 el Organismo Internacional de Energía Atómica, se firmó en 1968 el Tratado de No Proliferación Nuclear y se impulsó, al final de la Guerra Fría, una carrera de desarme que lamentablemente parece estar llegando a su fin. Contrario a lo que se pensaba en la época, el número de potencias nucleares no ha crecido al ritmo que se esperaba y, aún más importante, no se ha vuelto a usar una bomba contra seres humanos desde las 11:02 de la mañana del 9 de agosto de 1945.
Volvamos ahora a la elección de Trump y lo que esta significa. Entre 1971 y 2020, en gran medida como resultado de la quema de combustibles fósiles por parte de la humanidad, la atmósfera de la Tierra ha atrapado 380 zettajulios — 380.000.000.000.000.000.000.000 julios: 22 ceros—, el equivalente a 25.000 millones de veces la energía que liberó Little Boy al explotar sobre Hiroshima. No hubo explosiones, pero la cantidad de muertos ha sido igualmente catastrófica: entre 1970 y 2020, el tamaño promedio de las poblaciones de animales silvestres vertebrados disminuyó un 73 %. La población de humanos en 1970 era de alrededor de 3.700 millones. Si hubiera habido una disminución equivalente, hoy sobreviviríamos apenas 1.000 millones, el tamaño de la humanidad hacia el año 1804.
Los pronósticos, como ya muchos nos hemos cansado de repetir, no son buenos, por ponerlo de la manera más inocua posible. Hablar de esperanza suena engañoso para quienes hemos leído parte de la ciencia. Y a pesar de ello no pasa nada. En Cali, la COP16 de Biodiversidad culminó de manera anticlimática. No se llegó a un acuerdo en la creación de un fondo específico para la biodiversidad ni en el monitoreo de los compromisos adquiridos por cada país. Estos eran quizás los dos puntos más importantes de la reunión y no se logró nada, lo que no es sorprendente si se tiene en cuenta que, de los 196 países, solo 44 presentaron un plan para cumplir con las metas y los objetivos que en principio les permitirían frenar la pérdida de biodiversidad en 2030. Todos se habían comprometido a esta «tarea» hacía dos años en la COP15, en Canadá. Los muertos suelen importar poco cuando no podemos oler los cadáveres.
Y luego está la elección de Trump. De acuerdo con un estudio reciente de The Lancet, al menos el 85 % de los estadounidenses entre los 16 y los 25 años están moderadamente preocupados por la crisis climática. El 58 % están extremadamente preocupados y casi el 43 % dice que el tema afecta su salud mental. Más de la mitad dicen que dudan en tener hijos por ello y el 65 % tiene miedo de lo que les depara el futuro. A los mayores, incluido Trump, quien se convertirá, si termina su periodo, en el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos, poco parece importarles la situación. Solo el 37 % de los votantes pensaba que el clima era un tema muy importante, según una encuesta de Pew. El porcentaje cae a 11 % entre los votantes republicanos, que se ajustan a la línea de Trump, quien ha negado que el cambio climático sea una consecuencia de la actividad humana (cualquier científico o persona medianamente informada con dos palmos de frente entiende la realidad).
Lo ocurrido no son miles de bombas atómicas explotando a la vez, pero las consecuencias, en el largo plazo, pueden ser igual de graves. Todo indica que Trump, en su segundo mandato, volverá a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París, el tratado legalmente vinculante firmado por 196 países, que busca evitar que la temperatura global supere los 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. De igual manera, es probable que elimine varias de las protecciones ambientales existentes, que limite los alcances de entidades como la Agencia de Protección Ambiental y que reduzca sus presupuestos, como ya lo hizo en su primer periodo. Y a Trump, si cumple con lo que ha dicho, solo le interesa continuar explotando gas y petróleo a toda costa. En su discurso celebratorio, incluso le dijo en chiste a Robert F. Kennedy Jr., el excandidato presidencial y supuesto ambientalista que renunció a la campaña poco después de admitir que había dejado un cachorro de oso muerto en Central Park, que dejara en paz el petróleo, pues planeaba extraer todo ese «oro líquido».
Trump será tan dañino para el planeta como lo ha sido para las mujeres y los inmigrantes en Estados Unidos. Sus votantes son responsables por esas miles de muertes invisibles de seres no humanos que pronto también serán muertes visibles de humanos (The Lancet, por ejemplo, estima que el número de muertes relacionadas con calor entre adultos mayores de 65 años se incrementará 370 % entre 2041 y 2060). Quienes votaron por Trump lo hicieron, a menos que no estén muy lejos de la tumba, en contra de sus propias vidas y las de sus hijos, nietos y todas las demás personas que vendrán, tanto en su país, como fuera de él. Lo hicieron consciente o inconscientemente, dado el peso que tiene y ha tenido Estados Unidos en el porcentaje total de emisiones de carbono del mundo (es el país que ha emitido más carbono históricamente y el segundo actual, después de China).
Algunos comentaristas señalaban que era irresponsable entregarle los códigos nucleares a una persona como Trump. Pero lo cierto es que la ansiedad nuclear ya no es el problema. La Generación Z lidia con la ecoansiedad, y lo hace con razón. Cada día, es como si liberáramos varias bombas nucleares invisibles en la atmósfera. En este caso, no tenemos que lidiar con quemaduras, desfiguraciones, envenenamientos, desapariciones o las torturas que los sobrevivientes de Nihon Hidankyo continúan recordando. Pero, a pesar de ello, pareciera que el mundo nuevamente no es capaz de mirar las consecuencias de lo que ha hecho.