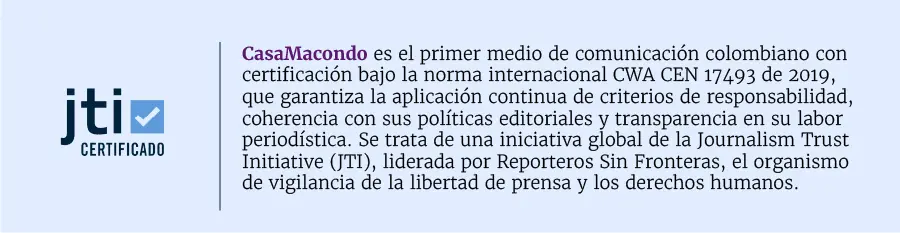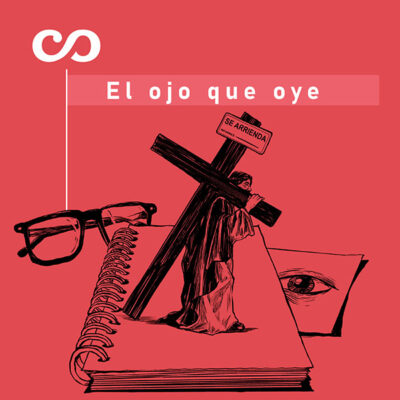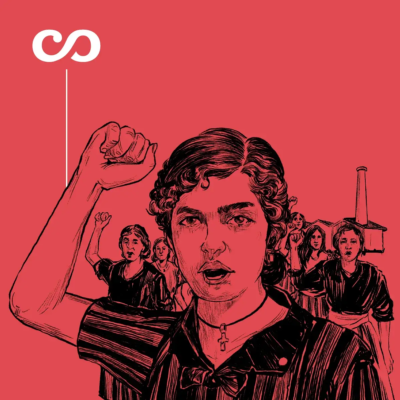Un templo, corazón de un ambicioso proyecto arquitectónico a comienzos del siglo XIX, terminó usado como pesebrera y trinchera de militares. ¿Qué desvelan los edificios sagrados sobre nuestros impulsos más profanos? Este es un perfil periodístico sobre paredes, techos y baldosas que hablan.
Los brazos extendidos de los santos del templo de San Ignacio, en Medellín, se usaron como percheros de aparejos militares. Cada vez que uno de tantos bandos en guerra necesitó un lugar para guarecer sus tropas, o encerrar a sus prisioneros, tomó como suyo el templo y el monasterio a su costado. En la pila de los bautizos terminaron bebiendo agua los caballos de uno y de otro ejército mientras meaban y cagaban alrededor de los cristos y de las vírgenes, y sus jinetes disponían dónde pasar la noche. Los más afortunados colgaban hamacas entre las columnas, y el resto jergones en medio de la estrechez de los cuerpos.
Esa Medellín de comienzos del siglo XIX estaba rodeada de aguas y de bosques, y de pumas en las estribaciones de los cerros. Nada escaseaba, apenas los curas, que se formaban en los seminarios de Popayán, a más de quinientos kilómetros de distancia, una travesía a lomo de mula que tomaba hasta dos semanas. También escaseaban los centros de estudio. Solo las familias más pudientes podían enviar a sus hijos a la Universidad del Rosario en Bogotá, fundada a mediados del siglo XVII. Para remediar esa escasez en medio de tanta profusión, el cabildo de Medellín inició una colecta pública en 1793 para la construcción de tres edificaciones contiguas, que surtieran a la ciudad de curas y de letrados: un colegio, una iglesia y un monasterio.
El encargado de dirigir las obras de aquel tríptico arquitectónico fue Rafael de la Serna, un fraile franciscano de treinta y dos años. Fue él quien decidió que la iglesia estuviera en el centro y el colegio y el monasterio en los extremos. El fraile calculó que las obras estarían concluidas en diez años, por gracia de Dios y de su santo patrono, redentor de leprosos y amansador de lobos. Ya hubiera querido el monje que su certeza no fuera menesterosa. Casi cuarenta años después, las edificaciones seguían inconclusas, con muros a medio terminar y capiteles sin techos que sostener. Una de las razones de la tardanza fue la expulsión de los frailes de la ciudad, acusados de monárquicos y de confabular en contra del movimiento emancipador.
También te puede interesar: Betsabé Espinal, en la ciudad del olvido (y la embriaguez)
Tras la declaración de independencia, el 7 de agosto de 1819, el país entró en un período de guerras intestinas que se fueron sucediendo una tras otra, hasta comienzos del siglo XX. Es fácil imaginar el olor beatífico del incienso adentro del templo de San Ignacio, y el de la esperma de los cirios fabricados con cera pura de abejas, viciado por el hedor terrenal de los excrementos humanos y animales. En la guerra de los Mil Días, las tres naves de la iglesia fueron usadas como cocina, comedor y establo de caballos. Al monasterio no le fue mejor. El ejército de José María Córdova, sublevado contra Simón Bolívar cuando se proclamó dictador, acampó en sus aulas y patios. Los pórticos de las ventanas se caían a pedazos, las escaleras parecían bocas desdentadas.
Pero la terquedad floreció por entre los escombros y allí mismo, al costado de la iglesia, en el colegio diseñado por fray Rafael de la Serna, se decidió establecer un centro académico superior con el nombre de Universidad de Antioquia. Luego otras tantas guerras, que de nuevo les cerraron las puertas a los estudiantes y se las abrieron a los soldados, el centro académico puso en funcionamiento las facultades de Medicina, Jurisprudencia, Filosofía y Letras. En 1908 se remozó el edificio para darle a la universidad una sede sin las cicatrices de tantas herrumbres odiosas.
Tras doscientos años, el aire que habita el templo de San Ignacio es el de la pintura con que, por enésima vez, resanaron sus paredes. Hará cinco años, al final de una misa de domingo, un sacerdote se quejó de que alguien insistía en rayar las imágenes recién restauradas. Ya había pasado antes con la imagen de la Inmaculada, y acababa de ocurrir con la de san José cargando al Niño. Comparadas con las agresiones del pasado, los abusos más recientes parecen travesuras, juego de niños. La mayor indignación del sacerdote era que, en un parpadeo del cielo, alguien se había robado uno de los extintores que la Ley de Bomberos obliga disponer cerca del altar.
La foto del ladrón terminó expuesta a la entrada del templo para que cualquiera pudiera verla. «Cuidado con este señor», decía arriba de una secuencia tomada por obra y gracia de las cámaras de seguridad que espían el recinto por dentro y por fuera, de noche y de día. Lo sorprendente es que era el sexto apagafuegos robado en pocos meses. A falta de agua, ¿qué desearía un condenado a las llamas del infierno si no un extintor contra incendios? Pero nada en el antiguo edificio es más preciado que su órgano, traído de Europa para celebrar su primer centenario, en 1905.
Se trata de uno de los últimos fabricados por Joseph Merklin, célebre organero alemán de quien se dice que construyó y restauró cuatrocientos de esos instrumentos enormes, cada uno, aunque similar al resto, único en sus dimensiones y en su sonoridad. Es una historia que merece ser contada. El órgano llegó a la ciudad después de un viaje bíblico de casi nueve mil kilómetros desde el taller de Joseph Merklin en París. Primero atravesó la inmensidad del Atlántico, desde el Mediterráneo, y luego sorteó las ondulaciones del río Magdalena, en esos años todavía plagado de caimanes y rodeado de selva, en las orillas tapires, paujiles y monos aulladores.
También te puede interesar: Corazón con antenas
Quizá fue el mayor portento atribuible al órgano: la recua de mulas cargada con sus numerosas piezas salvó sin pérdidas los muchos precipicios de la cordillera Central hasta Medellín. Su arribo, caja tras caja, debió ser como el de un visitante ilustrísimo que, luego de dos semanas de armado y afinación, estremeció el templo, atestado de fieles. Ciento y tantos años después, el Merklin sigue vivo y sonando. Un detalle revela los tiempos presentes en el país que antes, hasta la promulgación de la Constitución de 1991, estuvo consagrado al Corazón de Jesús: para evitar que el ejército de mendigos y desposeídos que deambula el centro de Medellín siguiera lavándose la cara con el agua bendita, o la bebiera sin más, en el templo de San Ignacio vaciaron los baptisterios, a lado y lado de las puertas de entrada.
Lo providencial es que, pese a la suciedad y el bullicio, el tríptico de colegio, iglesia y monasterio conmueve por su belleza. Entre las muchas maderas nobles que se usaron en las edificaciones, además de amargo, samán, piñón y comino crespo, hay piezas de cedro negro traídas desde las selvas húmedas de Panamá y Brasil. Si esas maderas de la iglesia de San Ignacio hablaran, y quizá lo hacen, contarían relatos de águilas y de monos, de serpientes y de caimanes, de ríos enfurecidos que arrastraron por igual a jaguares y a manatíes. Si las baldosas hablaran, y quizá lo hacen, describirían el tropel de los caballos, la risa de los vencedores, el llanto de los vencidos.
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!