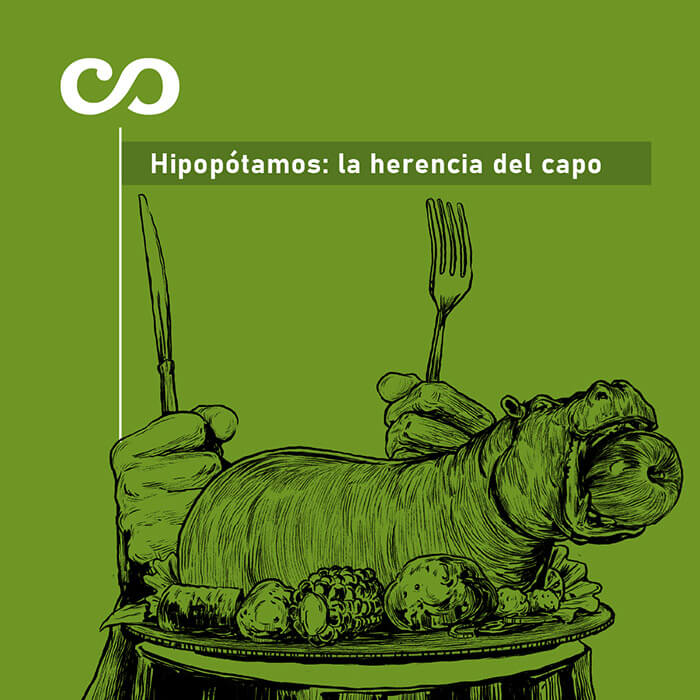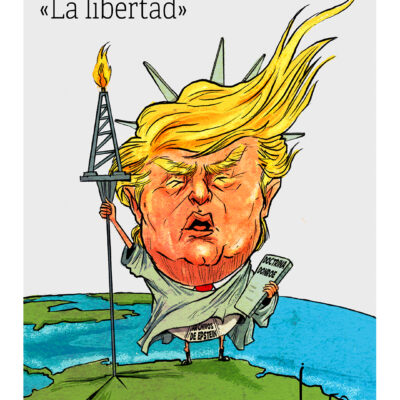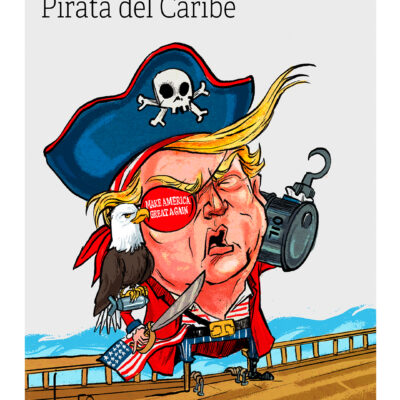Dicen que la carne de hipopótamo tiene la textura de un buen lomo, con un sabor similar a la de la res o el cerdo (la valoración depende del comensal), aunque con trazas de tierra y humedad. Se ha consumido asada y sudada, y consideran que su sabor es tan bueno que podría comercializarse para satisfacer los exóticos paladares extranjeros.
El primer festín conocido de hipopótamo en Colombia se dio en la primera década de este siglo, cuando un enorme ejemplar apareció electrocutado en la vereda Nápoles, de Puerto Triunfo. Las marcas en el cuerpo indicaban que murió cuando una herida anterior se enredó en una cerca electrificada, lo que le provocó quemaduras en sus entrañas. Al comprobar que el fallecimiento no se debió a un parásito o a una infección, los campesinos concluyeron que sería un desperdicio dejar que se pudriera esa tonelada y media de carne. Con machetes, descuartizaron el cuerpo y dejaron los huesos y el cráneo para los gallinazos que esperaban, pacientes, en los postes y el cableado de la energía.
Francisco Gómez, un campesino de medio siglo de vida, y uno de los participantes del festín, se llevó a su casa unos dos kilogramos. Recuerda que su esposa se alegró al ver semejante cantidad de carne, y aún más al notar lo pulpa que era. El contentillo se tornó en sorpresa al enterarse de la procedencia. Sin reparos por las posibles enfermedades —los hipopótamos son animales silvestres que nadan y se untan con sus propias heces—, y llevados por la curiosidad, asaron un trozo. Francisco se arrepiente de no haber cortado una tajada más grande del electrocutado, y propone aprovechar la herencia de Escobar para ofrecer al mundo un producto original.
El botín se guardó en las neveras de corregimientos y veredas, y se consumió en secreto al sospechar que estaban cometiendo un acto ilegal. El olor, que se colaba por las rendijas y se esparcía como el chisme, no levantó alertas; el aroma no se diferenciaba del de un asado convencional o un sudado casero.
Hoy, dos décadas después, algunos comensales cuentan la experiencia, pero prefieren ocultar sus identidades por temor a que una autoridad tardía los capture por colocar en sus platos un cuerpo que debería yacer bajo tierra.
La idea de comer este tipo de carne no surge de la excentricidad colombiana. En el antiguo Egipto, faraones y nobles incluyeron en su dieta lomos de este paquidermo. Más allá del sabor, la élite egipcia, al parecer, disfrutaba del privilegio de devorar a la representación de Taweret: diosa voluminosa, con rostro de hipopótamo, porte erguido y tocado faraónico, inspirada en las hembras de esta especie por la fiereza con la que defienden a sus crías. En aquel país, y en aquella época, los hipopótamos se bañaban en el río Nilo, volteaban embarcaciones pequeñas y trituraban pescadores. Ante ese terror, los cazadores fueron vistos como héroes que arriesgaban la vida para matar a esa bestia que impedía aprovechar el fruto de las aguas. Tras siglos de persecución, Egipto dio por extinta la especie en el siglo XIX.
En otros países del continente africano, el hábitat natural de los hipopótamos, la caza era más democrática. Nativos hambrientos, cansados de ver invadidos sus ríos, y millonarios ansiosos por colgar una cabeza en las paredes de sus mansiones, persiguieron a los colosos en los territorios de Tanzania, Kenia, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Mozambique, Uganda y Sudáfrica. Incluso la oligarquía europea admiraba la valentía de aquella barbarie, hasta el punto de ser retratada por el famoso pintor alemán Pedro Pablo Rubens, en el siglo XVII, por encargo de Maximiliano I, duque de Baviera. En La caza del hipopótamo, un óleo de 2,48 m de alto por 3,21 m de ancho, para orgullo del noble, el coloso intenta defenderse a colmillazos, mientras lo rodean verdugos a caballo, un hombre semidesnudo muerto bajo sus patas y un cocodrilo que comparte la angustia y la agresividad del protagonista. Cuatro siglos más tarde, una pintura con esa temática causaría escándalo.
En 2006, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) incluyó al hipopótamo en la lista roja de especies amenazadas. Desde ese año, los países en donde hay presencia del animal dictaminaron leyes para su protección, persiguieron traficantes de carne, cabezas y colmillos, y regularon la cacería.
Aunque la mayoría del mundo ve con vergüenza el corretear animales con escopetas, aún existe una minoría orgullosa de hacerlo. «La emoción de cazar hipopótamos es incontenible; abatir un caballo de agua, de cuatro mil kilos, cuyo principal objetivo es exterminarte de la faz de la tierra, es una sensación difícil de plasmar en papel. “Eufórico” sería un adjetivo ideal, “¡agradecido de estar vivo!” es otra frase acertada», afirma el sitio web Game Hunting Safaris, especializado en paquetes turísticos para aquellos que deseen vivir la experiencia de sacrificar animales salvajes. El portal ofrece consejos sobre la ubicación correcta de los disparos, el calibre adecuado de las armas, y un listado de los lugares propicios para salir impunes y con el trofeo legalizado.
En Colombia, la caza y el consumo de la especie están prohibidos. Los animales, aquí reconocidos como invasores —un disparate comparado con la escasa población en el resto del mundo— chapalean durante el día en lagos y ríos con esas bocazas de gesto sonriente, mientras gruñen como cerdos con parlantes. En las noches abandonan los afluentes, tumban cercas y devoran hasta cincuenta kilogramos de pastos ajenos. Cuando la paz del paraíso se interrumpe por peleas, los perdedores se marchan para coronar otro territorio, cada vez más lejano. Confiados en la ausencia de peligros, deambulan por veredas, marcan territorio lanzando estiércol con sus colas y hasta cruzan la autopista Medellín-Bogotá sin la precaución de mirar a ambos lados.
Muerto atropellado, muerto cocinado
La noche del 11 de abril de 2023, un hipopótamo distraído, de andar lerdo, intentó cruzar la autopista. Apenas avanzó unos pasos cuando una camioneta Renault Duster, que cruzaba veloz por aquella recta, no alcanzó a distinguir la mole camuflada en la oscuridad y le dio en toda la cabeza. La camioneta quedó con la delantera desencajada y el metal arrugado como papel brillante. Los ocupantes —el conductor y su acompañante— salieron sin más consecuencias que unos moretones y un gran susto. Desde la llegada de la especie al país, a principios de los ochenta, este es el único ejemplar conocido que murió en un accidente de tránsito.
Pronto llegaron decenas de curiosos, entre ellos una mujer que pensaba adquirir algo más que el chisme: un colmillo de hipopótamo. Con total descaro, se encaminó al muerto, le abrió las fauces y empezó a jalar la pieza dental hasta que la policía intervino para evitar el hurto, y la mujer tuvo como castigo la vergüenza pública. Cristina Buitrago, bióloga de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare) presenció la imprudencia del acto.
El cadáver fue remolcado y transportado a una finca. El traqueteo del vehículo, de gran envergadura, por las vías veredales, atrajo a otros curiosos que apenas se enteraban de la noticia. Frente a múltiples ojos intrusos, la bióloga realizó la necropsia. Según ella, al finalizar el procedimiento, con el cielo ya vestido de alba, enterró al muerto y pidió al dueño de la finca cerrar con llave.
Según Néstor Orozco, quien administraba una tienda en la vereda Nápoles en la época del accidente, la carne del «difunto» fue repartida tras la necropsia con la autorización de Cristina Buitrago. Él asegura haber formado parte del grupo que acompañó al cadáver a su última morada.
«Como médica veterinaria mi deber es velar por la salud pública. Jamás autorizaría el consumo de carne sin saber su inocuidad, y más si se trata de una especie de la que desconocemos las enfermedades que alberga», dice la bióloga. Y añade: «Ni a mis animales los expondría a ese riesgo».
Orozco se llevó catorce libras a su tienda y alquiló una nevera para conservarlas. Contento por ese regalo de la naturaleza, le prometió a su madre, quien estaba de visita, prepararle una buena porción, pero ella, en vez de ponerse contenta, se puso de mal genio y tildó a su muchacho de cochino. El hombre, como buen hijo, a pesar de sus más de cuarenta años, obedeció la orden de no cocinarla y se quedó con las ganas del extraño bocado. Donó la carne a amigos, conocidos y desconocidos. Le pesa no haberse preparado un trozo a escondidas y espera que el Gobierno escuche las voces de la región para construir el primer criadero mundial de hipopótamos.
Un vecino suyo, Samy Esmi Castaño, confiesa que recibió un buen pedazo y se lo comió. Con la vanidad de quien narra un suceso extraordinario a unos oyentes citadinos e ignorantes, detalla la textura y el sabor con signos de admiración y superlativos: deliciosísima, blanditica, jugosísima, pulpita… En seguida, habla como si fuera un experto de los beneficios económicos que tendríamos los colombianos de aprovechar ese recurso importado y monumental: «generación de empleo, aumento del turismo y disminución en el número de ejemplares».
Castaño, con la sabiduría que otorga crecer en el campo, dice que si en el mundo se comen chigüiros salvajes, ciervos salvajes, búfalos salvajes y peces que navegan en aguas con mercurio y quién sabe cuántas inmundicias más, «¿por qué es tan terrible comer un hipopótamo?». Un artículo publicado en Vice asegura que, en 2011, en Zambia, unas quinientas personas se contagiaron de ántrax luego de un banquete de carne hipopótamo.
En Colombia no se han reportado casos de ántrax, ni alguna clase de intoxicación por el consumo de esa carne. Lo que sí alimentó es la ilusión de una industria inverosímil (o visionaria) para solucionar el problema de la invasión.