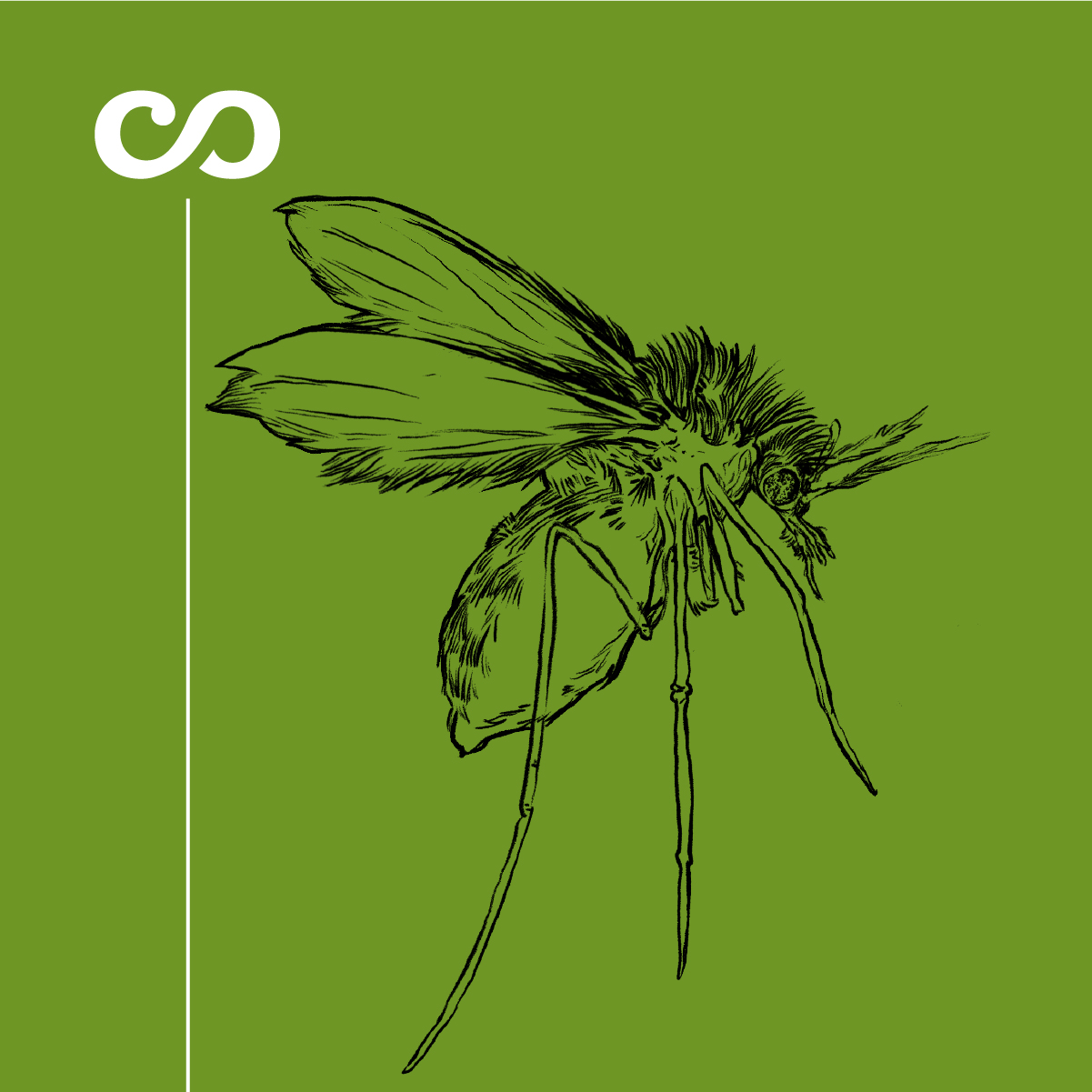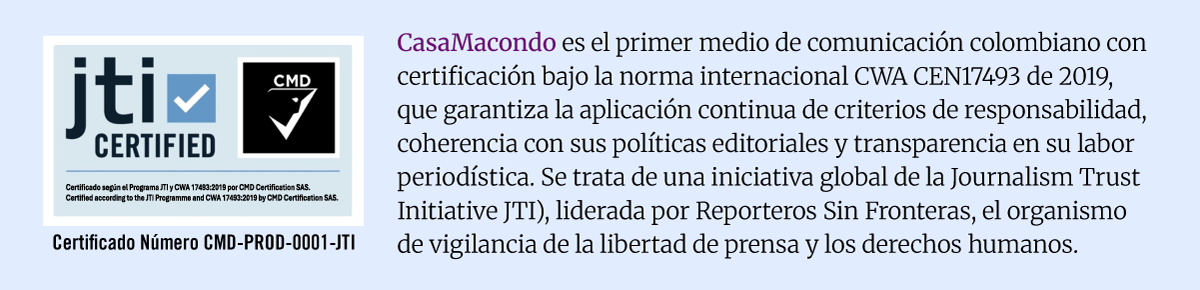—Míralas. Son hermosas, ¿no? Como se posan, las alas, el paradito.
En su oficina, en el tercer piso del bloque 7 de la Universidad de Antioquia, en Medellín, la entomóloga Marta Wolff señala una foto en la pantalla de su computador. Una mosca dorada de ojos negros, tórax peludo y alas redondeadas, resplandecientes, entierra su probóscide entre los pliegues de una piel humana. El insecto mide entre tres y cuatro milímetros, pero, en la pantalla del viejo Mac de la oficina de Wolff, se ve enorme: una pesadilla de patas como picas de nieve, crestas de vellos erizados y un abdomen repleto de sangre.
—Tiene la capacidad de tener un parásito en el intestino —dice la entomóloga, de cabello castaño chuto, gafas negras y blusa floral, sonriendo con ternura.
Wolff, de sesenta y cinco años, estudió durante casi una década ese género de moscas. Se llama Lutzomyia y es uno de los dos responsables de la transmisión del parásito que causa la leishmaniasis, una enfermedad tropical desatendida que anualmente infecta a entre uno y dos millones de personas. En sus formas más inocuas, la leishmaniasis produce gigantescas úlceras que devoran la piel o las mucosas del rostro, en ocasiones causando la caída de la nariz —a la enfermedad se le llama «nariz de tapir»—. En su variedad más nociva, puede derivar en un conjunto de síntomas que incluyen fiebre, pérdida de peso, dilatación del bazo, anemia y la muerte. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 350 millones de personas están en riesgo de infectarse, alrededor de 12 millones tienen actualmente la enfermedad y entre 20.000 y 30.000 mueren cada año a causa de ella. Wolff decidió dedicarle una sexta parte de su vida a las Lutzomyia, no por ayudar a todas esas personas —eso fue una consecuencia afortunada—, sino porque le parecieron las más bellas de todas las moscas.
Para la mayoría de nosotros, la frase «mosca bella» no es más que un grosero oxímoron. Las moscas, los insectos que se agrupan bajo el orden Diptera, han sido las mayores asesinas de la especie humana a lo largo de la historia. Según los cálculos del historiador canadiense Timothy C. Winegard, en su libro The Mosquito: A Human History of Our Deadliest Predator, algunas variedades de moscas, incluidas especies de los géneros Anopheles, Aedes y Culex, causaron la muerte de 52.000 millones de personas, aproximadamente la mitad de todos los humanos que han vivido en el planeta. Son «nuestros depredadores ápice», afirma Winegard; «el animal más mortífero del mundo», según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos; «Demonio sobre alas / Victoria alada», escribió el autor inglés D. H. Lawrence.
Hoy, a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y de inversiones de miles de millones de dólares por parte de gobiernos, universidades y oenegés como la Fundación Gates, su capacidad de hacernos daño persiste. Al menos 700.000 personas mueren anualmente por enfermedades transmitidas por moscas, de acuerdo con la OMS. En las noches, casi mil millones de personas en todo el mundo están expuestos al insomne zumbido de su vuelo. (Los insectos que comúnmente llamamos mosquitos son moscas). El área de piel a su disposición es mayor que la superficie de un país como Gambia y, con la crisis climática, esa área seguirá creciendo.
Salvo contadas excepciones, los humanos logramos deshacernos de los lobos, los tigres y los demás fieros depredadores que alguna vez nos quitaron el sueño. Las moscas, sin embargo, siguen allí, acechándonos con un equipamiento sensorial que, en el caso de especies como Aedes aegypti, el mosquito de la fiebre amarilla, ha evolucionado para alimentarse de sangre humana. Esa mosca particular es capaz de oler el dióxido de carbono que exhalamos a sesenta metros de distancia. Al acercarse, detecta nuestra alta temperatura corporal con antenas de quitina extremadamente sensibles al calor y de ese modo se afirma en su objetivo (la temperatura de por sí no es suficiente; el dióxido de carbono es una condición necesaria para el ataque). Luego, desciende y, al pararse sobre nuestra piel, la degustan con receptores especiales en sus patas (otras moscas tienen receptores de gusto en sus alas y en los tubos que utilizan para depositar sus huevos). Para escapar de nuestra furia, cuenta con fotorreceptores que envían información a su cerebro de forma mucho más veloz que los nuestros, y con un cerebro que procesa esos datos en una fracción de lo que lo hace el nuestro. El paso del «tiempo», en esa medida, es diferente del nuestro. Las manos que intentan aplastarlas se mueven en cámara lenta.
—Divino, ¿no? Eso está demasiado lindo —dice Martha Wolff mientras examina plaquetas de vidrio con ejemplares de su mosca preferida.
A un par de pasos de su oficina, Wolff se apoya sobre uno de los gabinetes de la colección entomológica que empezó hace veintiséis años en la Universidad de Antioquia. Estudió Biología en el mismo campus donde hoy dicta clases y lidera uno de los grupos de estudio de insectos más importantes del país. Desde niña, su familia había tenido animales —perros, gatos, loros, una especie de pato al que llaman chavarría, una cría de paloma, gallinazos—, pero nunca se había interesado por los invertebrados. Su obsesión comenzó con un proyecto en grupo durante el pregrado en el que les pidieron analizar unas flores y los insectos que llegaban a ellas. Había algo atractivo en las cosas pequeñas. Le gustaban, aunque no sabía exactamente por qué. En las salidas a campo se fijaba en lo que sus compañeros no veían. Luego, un curso de Limnología —el estudio de los ecosistemas acuáticos continentales— con Gabriel Roldán, uno de los mayores expertos en el tema en Latinoamérica, cimentó su camino. Durante tres años, para su trabajo de grado, recolectó, clasificó e identificó hasta la familia de casi 50.000 insectos acuáticos adultos.
Con su título, y un amor reciente por las Lutzomyia, se mudó a Bogotá, hizo una pasantía relacionada con salud pública y completó un doctorado en Ciencias Biológicas, en la Universidad de Granada, en España, sobre enfermedades transmitidas por vectores, el término técnico para la picadura de moscas, garrapatas, ácaros, caracoles, chinches, piojos y otros animales, en la Universidad de Granada, en España. En 1996, cuando regresó a Medellín, un profesor titular se retiró y ganó el concurso para ocupar la plaza. Al año siguiente, organizó clósets y otros espacios precarios en el edificio de su facultad para establecer el Grupo de Entomología y una colección que hoy cuenta con más de mil doscientos especímenes tipo —los insectos que se utilizaron para describir una nueva especie; muestras únicas— y alrededor de un millón de ejemplares.
Las colecciones biológicas son ventanas al pasado, dice Wolff. Los cambios físicos de los insectos, las variaciones en sus comportamientos y las diferencias en los lugares donde se hallaron pueden ayudarnos a entender la crisis climática y lo que está sucediendo con el planeta. También son ventanas a su propio pasado. La colección guarda algunas de las Lutzomyia que capturó durante más de una década; moscas asociadas a la descomposición cadavérica que estudió como parte de su trabajo forense con Medicina Legal; unos chinches, vectores de la enfermedad de Chagas, que rebuscó en las noches, a finales del milenio, en el pelaje de los perros de Amalfi, en Antioquia, mientras la guerrilla y los paramilitares se disputaban el control del pueblo; y moscas Syrphidae del páramo de Santa Rosa que capturó luego de caminar tres días, saltar por precipicios y aguantar vientos gélidos y una lluvia perenne durante los dos días que tardaron bajando.
—Llegué como una Barbie —dice.
Wolff saca gabinetes repletos de mariposas y polillas coloridas, señala sobres que protegen libélulas esbeltas de tonos metalizados, habla con un investigador que examina escarabajos —todos negros, indistinguibles excepto por su tamaño—, corre estantes como archivadores con todo tipo de cucarachas —«Tan horribles, que ni yo soy capaz», dice—, y enseña cajones con grillos, mariapalitos, machacas, avispas, cucarrones e insectos mínimos y gigantes —hay un chinche del tamaño de un bolígrafo—.
Pero lo que le interesan son las moscas. Son sus joyas y las ha preservado a pesar de no recibir mayor ayuda de la universidad. Desde el año 2000 envió cartas solicitando recursos para ampliar y mantener la colección entomológica. La primera respuesta la recibió hace cuatro meses gracias a la nueva vicerrectora, que es una bióloga. Durante los veintiséis años restantes puso su propio dinero para pagar el alcohol, el alcanfor, el bálsamo de Canadá, la resina, los alfileres especiales para montar los ejemplares, las impresiones y muchos de los viajes. Adicionalmente, el Grupo de Entomología hizo trabajos para empresas a cambio de lupas, microscopios y otros equipos esenciales para sus investigaciones.
Bajo la luz blanquecina del apretado espacio donde está la colección, Wolff exhibe orgullosa decenas de cajones con tapas de vidrio. Miles de moscas organizadas por géneros o familias yacen montadas sobre un fondo blanco de poliestireno expandido. Hay moscas cuyo rostro semeja el de un tiburón martillo: los ojos en la punta de una estructura en forma de T; moscas que parecen polillas multicolores, abejas, avispas, grillos y abejorros; moscas diminutas que a simple vista parecen puntos de cuarzo, ónix y oro; moscas que crecen en hongos y luego dispersan sus esporas; moscas polinizadoras; moscas que no pican; moscas gigantes que recuerdan La mosca, la película de ciencia ficción de los ochenta protagonizada por Jeff Goldblum; moscas flacas de patas enormes a las que llaman garzas; moscas de tonos azules, rojos y verdes tornasolados; moscas con venaciones en las alas —una de las formas de distinguir las especies— que semejan dibujos, deltas o mapas. Wolff sostiene los gabinetes que las contienen mientras recita sus nombres —Mycetophilidae, Stratiomyidae, Pantophthalmidae, Fanniidae, Mesembrinillidae, Muscidae, Culicidae, Tipulidae, Limoniidae, Lutzomyia— y hace una apología de ellas.
Las moscas son el animal más diverso del mundo. Habitan todos los continentes y se han adaptado para crecer y vivir en la tierra, el aire, el agua, las plantas y los animales —más allá de los nuches, existen moscas que únicamente pasan su estado larval en el estómago de los rinocerontes africanos—. Su forma es una de las más exitosas de la historia del planeta: cuentan con las mismas dos alas para volar desde hace doscientos veinte millones de años y están en todas partes, reciclando materia orgánica y eliminando las plantas y los animales en descomposición. En ecosistemas como el bosque altoandino y los páramos son unos de los principales polinizadores y dispersoras de esporas.
La gente suele juzgarlas como autómatas, pero nuevos estudios demuestran una riqueza de comportamientos complejos. Durante el cortejo, algunas moscas llevan regalos comestibles envueltos en seda a sus parejas, cuenta el etólogo Jonathan Balcombe en su libro Super Fly: The Unexpected Lives of the World’s Most Successful Insect. Otras hacen que sus alas vibren para emitir una suerte de canto que atrae al sexo opuesto. Unas bailan, unas producen perfumes y unas se besan. Las moscas de las frutas, al parecer, pueden sufrir de insomnio.
—Son hermosas —repite Wolff, sentada frente al precario computador de su oficina.
Abre otros archivos y repasa algunos de los centenares de investigaciones y artículos científicos que ha publicado a lo largo de su carrera. Una mosca del tamaño de medio grano de arroz vuela a sus espaldas y se posa en un cuaderno abierto. Nadie hace ningún esfuerzo por matarla.
Referencias:
An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us, Ed Yong.
Super Fly: The Unexpected Lives of the World’s Most Successful Insect, Jonathan Balcombe.
The Mosquito: A Human History of Our Deadliest Predator, Timothy C. Winegard.
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!