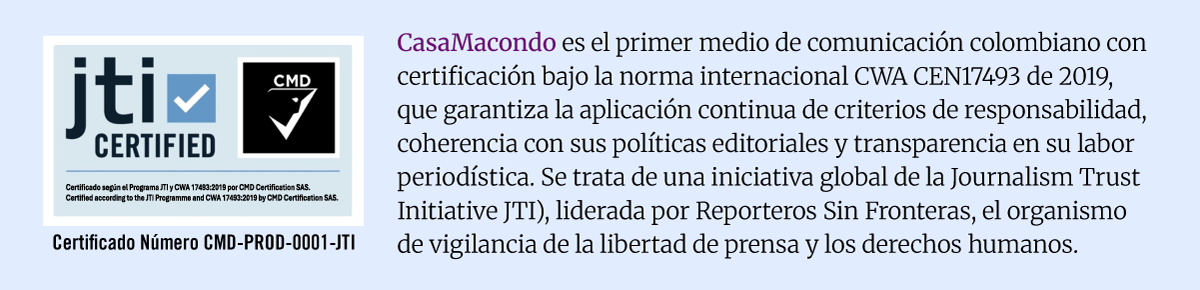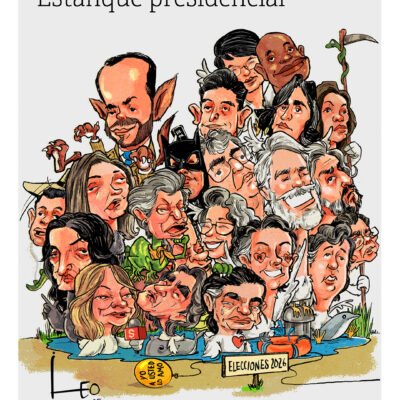Manuel Miller Ranoque mintió cuando dijo que Lesly, su hijastra, la heroína de esta historia, había dicho que su mamá estuvo viva cuatro días adentro de la aeronave accidentada. Volvió a mentir cuando dijo que su esposa les dijo a los niños: «Váyanse, ustedes van a mirar quién es su papá, y quién sí sabe qué es amor de papá». Esas declaraciones, que entregó ante un nudo de micrófonos afuera del Hospital Militar, donde se recuperan los niños, quedan desmentidas con el informe de levantamiento de los cadáveres, de momento en reserva sumarial: los tres adultos que viajaban en la aeronave —Hernando Murcia, el piloto; Herman Mendoza, líder indígena, y Magdalena Mucutuy, madre de los cuatro niños— murieron por politraumatismos severos, desprendimiento de órganos, desangramiento fulminante. Quince días después, cuando fueron encontrados, los rescatistas advirtieron que el cuerpo más degradado por la inclemencia de la selva era el de la madre. Así que los niños se enfrentaron al desamparo desde el primer instante.
La batalla legal por su custodia está abierta. Los antagonistas son Narciso Mucutuy y Fátima Valencia, los abuelos maternos, y Manuel Miller, el padre acusado de golpear a su esposa y a sus hijos, en especial a Lesly, su hijastra, que se habituó a meterse a la selva con sus hermanos, en esa jungla que hay detrás de su casa, en Puerto Sábalo, comunidad de Predio Putumayo, en el departamento del Amazonas. Ella disponía de recursos desde antes: botellas de agua, raciones de comida, juguetes, un machete, pañales; entonces, cuando oían llegar al ogro vociferando, corrían al monte y esperaban hasta calcular que su ira había pasado y estuviera dormido. Fue el miedo de esos días, cotidiano, el que hizo de maestro y la preparó para enfrentar la espesura de la selva, donde terminó con sus hermanos, en los límites de Guaviare y Caquetá, muy cerca del cauce del río Apaporis, palabra con la que las comunidades indígenas también llaman a un tipo de zapote de hasta veinte metros de altura, cuyos frutos usan para desparasitar a los niños de lombrices y gusanos planos.
Lesly desató el cinturón de sus hermanos y los fue guiando sobre el revoltijo de los cuerpos desbaratados. Los rastros de sangre en el fuselaje exterior del avión eran de la que se untaron los niños al salir y que, más tarde, les lavó la lluvia constante de la selva. Hubo días, a comienzos de mayo, en los que los aguaceros se prolongaban hasta dieciséis horas. Ninguno lloró, le contó Lesly a sus abuelos, como si el golpe los hubiera apelmazado por dentro, silenciado del todo. No obstante, la niña tuvo la lucidez que le había enseñado el miedo en su casa de Puerto Sábalo y dispuso lo necesario: así que abrió las maletas desperdigadas y se llevó algo de comida, ropa, un botiquín, pañales y los celulares que encontró, pero no para intentar una llamada, consciente de que allí eran objetos inútiles. Se los llevó para que ella y sus hermanos jugaran después. Ser capaz de suponer —en ese entorno de pavor— que enfrentarían horas de ocio, de aburrimiento, solo confirma su capacidad para ver más allá, más lejos, entre semejante caos de manigua, desconcierto y espanto.
Dos veces el piloto se había declarado en peligro, lo que les habría dado tiempo para ajustar los cinturones y plantarse ante la certeza de lo que pronto les ocurriría. Habían despegado a las 6:40 a. m. de la pista de hierba del Araracuara. A las 7:16 a. m., el capitán reportó que tenía una falla. Unos minutos después dijo que ya la había remediado, sin embargo, a las 7:30 a. m. se declaró en emergencia. Y ya no habló más. Se cree que se estrelló intentando aterrizar sobre el dosel del bosque, un arborizaje, palabra inexistente que describe un recurso para tomar tierra. Esa misma avioneta había sorteado con éxito una urgencia similar. Sucedió el 25 de julio del 2021, y ese antecedente resulta clave en la comprensión del infortunio del pasado primero de mayo, dos años después. La Cessna U206G, de matrícula HK 2803, partió del aeropuerto Vanguardia, de Villavicencio, hizo una escala en el aeropuerto Fabio Alberto León, de Mitú, y arribó a su destino en San Miguel, comunidad indígena del pueblo Sonaña, para recoger a un enfermo en compañía de un médico. La emergencia ocurrió en el vuelo de regreso.
El piloto percibió un olor a aceite quemado y declaró la emergencia cuando la temperatura del cilindro del aceite aumentó. El fallo subsiguiente fue un apagado del motor. Así que improvisó un aterrizaje sobre la selva, sin más consecuencias que abolladuras en el fuselaje. La clave de un descenso semejante, explica un piloto de la Fuerza Aérea en la base militar de San José del Guaviare, es acercarse a los árboles con el viento de cara y reduciendo la velocidad justo por encima de la velocidad de pérdida. Lo demás es suerte, santa Providencia, dice. Ese día, en efecto, se libraron de la infortuna. Los tres hombres —piloto, médico y enfermo— bajaron de los árboles por sus propios medios y llegaron hasta el borde de un río, las autopistas torrentosas de la selva, por las que corren embarcaciones con lo imaginable: animales salvajes, víveres, ejércitos, maderas, cocaína, oro, armas. Así, por un río, regresaron al resguardo de Sonaña, donde habían despegado.
Hay un hecho subsiguiente, clave para establecer la responsabilidad de la tragedia: la empresa Avianline Charter’s, propietaria de la avioneta, recuperó el aparato y lo reparó. Unas semanas después, el avión volvió a volar sin aparentes contratiempos, hasta el pasado primero de mayo, a unos ciento ochenta kilómetros de distancia de su destino, la pista de aterrizaje de San José del Guaviare. Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Militares, dice que después de la guerra todos son generales y que es fácil acusar a quien ya no puede defenderse. El oficial observa en silencio el estropicio de latas, vidrios, hierros, zapatos, bolsos y enseres desperdigados. Fue el 8 de junio, un día antes del hallazgo de los niños.
Él fue piloto de helicópteros durante diecisiete años. Voló el AH-60 Arpía, un Black Hawk artillado, y después el E-170, y también aviones ATR de Satena con capacidad para setenta y cuatro pasajeros. Sánchez acumula 6.800 horas de vuelo y sabe de qué habla. Una vez, en 1994, cuando tenía veintidós años, un disparo de fusil entró a la cabina de su helicóptero por el agujero del altímetro y rozó su casco por el lado derecho, a milímetros de la sien. Fue su bautizo de fuego, una expresión que los militares usan para designar los episodios en la guerra en los que sus habilidades de pilotos cruzan el umbral más próximo a la muerte. Tuvo suerte. El bautizo de fuego que recibió uno de sus mejores compañeros fue el derribo. Esa vez del disparo alzó vuelo y se palpó el rostro, después constató el impacto de la bala calibre 7,62 mm incrustada en el fuselaje, detrás de él, ya agonizada, inútil. «¿Todos bien?», les preguntó al copiloto y a los artilleros, entonces regresó en picada sobre las montañas que rodean el municipio de Páez-Belalcázar, en el oriente del Cauca, a unos ciento treinta kilómetros de Popayán, en el sur del país.
Fue el 20 de octubre del 2002, día de san Cornelio, el centurión, según la tradición católica, el primer soldado romano en ser bautizado cristiano. Ningún otro helicóptero voló tanto ese día ni disparó más veces que el pilotado por el entonces capitán Sánchez. Setenta guerrilleros de la columna Jacobo Arenas y del frente 8 de las FARC habrían muerto cuando los dos camiones en los que huían tras intentar tomarse el municipio fueron alcanzados por los cohetes y cañones de aviones Mirage, AC-47 fantasma, B-212 Rapaz y de los Black Hawk Arpía en la vereda Guadualejo, a veinte minutos de la cabecera municipal. En su huida, los guerrilleros fusilaron a los policías Ángel Andrés Caicedo y José Antonio Ramiro Velázquez, a pesar de que se habían rendido. También fusilaron a un indígena que se opuso a ese crimen. Su nombre ni siquiera salió en los periódicos. En el afán por proteger a la población, el piloto del AC-47 fantasma le insistía al capitán Pedro Sánchez: «Dispárele al siguiente camión. A ese, a ese también. Abra fuego a discreción», le repetía el piloto del avión fantasma del ejército dotado con cámaras de precisión y a mayor altura del capitán Sánchez. «Dispare, dispare a discreción», le insistía la voz.
El capitán Sánchez recuerda que abrió fuego de ametralladora sobre el camino para intentar disuadir y obligar al conductor del camión a que se detuviera, pero el camión solo aceleraba más y a la polvareda levantada por las ráfagas de los disparos de advertencia se sumaba la estela de las llantas a toda prisa. «Se va a escapar. Dispare a discreción», seguía la voz del avión fantasma. «No tengo identificado el objetivo militar, no logro ver los guerrilleros que usted me describe», dijo Sánchez en tono sereno. Él tenía al camión en la mirilla. Bastaba accionar el disparador de su carga de cohetes y ametralladoras para que el vehículo volara por los aires ocho segundos después, quizá menos.
«Fantasma, no tengo identificado el objetivo militar, ¿usted sí lo tiene?». El fantasma respondió que sí, el capitán Sánchez le dijo: «Suyo el objetivo militar, abandono el área para que tenga libertad de acción». El piloto del fantasma no respondió nada y guardó silencio. Inmediatamente el capitán Sánchez le dio la orden a dos UH-60 del ejército, que traían tropa, que realizaran un asalto aéreo en el diminuto caserío donde paró el camión. Los soldados del ejército reportaron que iban cuatro ocupantes adentro del camión y no eran guerrilleros, sino miembros de la Defensa Civil que habían atendido el llamado de auxilio después del ataque subversivo. «Sin convicciones el pulso nunca es firme», dice el ahora general, veintiún años después, empapado de sudor, debajo de un árbol donde un indígena le contará por qué Lesly, de trece años, está más expuesta a las acechanzas de los espíritus del bosque.
El temor del chamán, con una gorra de la empresa Avianline Charter’s, propietaria de la avioneta, es que los duendes no la quieran devolver para embarazarla y que sea madre de seres mitad humanos, mitad animales, o incluso mitad plantas. «No hay lugar para el miedo, pero sí para el asombro», dice el oficial. Él fue el único que no recibió una medalla tras repeler la toma guerrillera de Páez-Belalcázar, solo le concedieron el honor de marchar con la bandera de guerra para engalanar la ceremonia militar de sus compañeros condecorados. El general cree que fue uno de los días en que mejor marchó. Después, con calma, escribió una reflexión que tituló: «No importa cuántas medallas tengas, sino cuántas te merezcas», y la compartió entre oficiales y suboficiales.
Hace unos días terminó de leer Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, una novela de casi ochocientas páginas que, sin embargo, se le hizo corta. Ese libro narra la primera batalla que ganó Julio César en Lesbos, cuando se tomó Mitilene, la ciudad griega en un promontorio de la isla. Él era apenas un mando medio, pero fue quien más combatió en el campo de batalla. Sin embargo, por esa victoria lo condecoraron con un artefacto simbólico, algo así como la bandera que le pusieron a cargar en lugar de condecorarlo. A Julio César, leyó el general Sánchez hace unos días, le dieron una corona cívica. El diálogo de la página 652 debió sentirlo de un modo personal:
—¿Cómo es una corona cívica?
—Está hecha de ramas de encina, con sus hojas y bellotas —explicó César que, por pura afición a todo lo militar, contagiada por su tío Mario, conocía bien todas las condecoraciones posibles en el ejército romano—. De oro no es. —Y volvió a reír.
—No es su valor, sino lo que representa.
El general Sánchez está advertido de que esta caminata por la selva al lado de sus hombres no puede extenderse más tiempo. Sabe que el límite son dos días en esta jungla sembrada de peligros y de enemigos al acecho que no dudarán en eclipsar los dos soles en su insignia de brigadier general con un disparo de francotirador. A las cuatro de la tarde se ordena que alce vuelo. Hacerlo sin los niños es la peor noticia. El helicóptero ya viene, se oye por la radio. Se disponen las armas. Es un momento crítico. «¡Pasamos donde estaban pero no los vimos!», se lamenta el general. Menos de veinte horas después, el hallazgo de los niños le daría la razón. Sí: ellos estuvieron ahí pero escondidos, como correteando aquel juego infantil del gato y el ratón. Sin embargo, no hay nada de divertido en este relato, aunque a veces casi lo parezca. Cuarenta días después, los niños estaban en su límite físico. No habrían resistido mucho más. ¿Vieron jaguares, serpientes, cerdos, monos? Lesly dice que no. Salvo por los soldados y los helicópteros, los niños se sintieron solos. Su testimonio es el de una jungla más bien deshabitada por culpa del tropel de tantos yendo y viniendo en desbandada.

El sábado, al mismo tiempo que los niños recibían las primeras raciones de suero intravenoso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar comenzó una investigación para establecer la veracidad de las acusaciones de violencia física en contra de Manuel Miller Ranoque, el padre que le pidió una casa al presidente y dinero para la manutención de sus hijos. Él lo sabe, cualquiera: la patria potestad de los niños le otorga a quien la consiga privilegios sobre los multimillonarios derechos de imagen de Lesly, la heroína a la que varias productoras querrán llevar al cine. Ella sigue en un cuarto del hospital militar, aislada, sin recibir visitas. Uno de los relatos que están investigando las autoridades es el episodio de cuando Manuel Miller llevó a su primera esposa —de la que se había separado hacía años— a vivir a la casa en la que residía con Magdalena, madre de Lesly y de Soleiny, sus hijastras; y de Tien Noriel y Cristin Neriman, sus hijos. Fue en el pueblo de Puerto Sábalo, delante de vecinos y familiares.
Magdalena le reclamó a la recién llegada, le dijo que se fuera, que no tenía derecho a estar ahí con ella y sus hijos. La primera esposa se ufanó y también alzó la voz. Y esa discusión a los gritos entre las mujeres terminó del peor modo: Manuel Miller apareció en la casa enarbolando un machete y le descargó un par de planazos a Magdalena, uno de ellos en el cuello, y con tanta fuerza, que la mujer cayó enmudecida al suelo, entre los gritos de sus hijos. Así lo cuenta un indígena, testigo de los hechos, ante las cámaras de un video que, de momento, tiene carácter confidencial. Pero no es el único que testifica aquella muenda, y otras. «Yo sí le reclamé: mire, Miller, lo jodido que era usted con su mujer y sus hijos, ya para qué los llora», dice el indígena sentado al lado del general Pedro Arnulfo Sánchez, media hora antes de que el helicóptero que nos sacará de la selva aterrice en el helipuerto que los militares dispusieron en un claro de la selva hace treinta y ocho días, cuando se inició la Operación Esperanza.
En la noche, en el jet oficial que nos regresa desde la base militar de Apiay, en Villavicencio, hasta el aeropuerto Catam de Bogotá, el general lleva un pañal que levantó de la selva esta mañana. Es de la bebé. Él no sabe muy bien cuál sea su utilidad. «A lo mejor podamos establecer el estado de salud de la niña», piensa en voz alta. Pero el pañal ya está contaminado por la apetencia de hormigas, ciempiés y escarabajos. El general suspira, algo intuye. La barahúnda se desatará horas después, cuando un grupo de cuatro indígenas al fin tropezará con los niños, en el mismo sitio por el que todos pasaron, incluido él, esta misma tarde. Las imágenes, que se verán en los noticieros de Colombia y del resto del mundo, lo contarán con elocuencia: los indígenas sonrientes los saludarán en su lengua nativa, les dirán bienvenidos, les cantarán arrullos, les soplarán humo de tabaco en las cabezas, y los niños, en silencio y sin llorar, dejarán que los abracen, que los carguen, que los besen. Y ahí, en medio de la nada, flaquitos como ramas, se sentirán por fin en casa.
Lee el primer capítulo de esta historia: https://casamacondo.co/jose-castano/rescate-ninos-perdidos-selva-guaviare/
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!