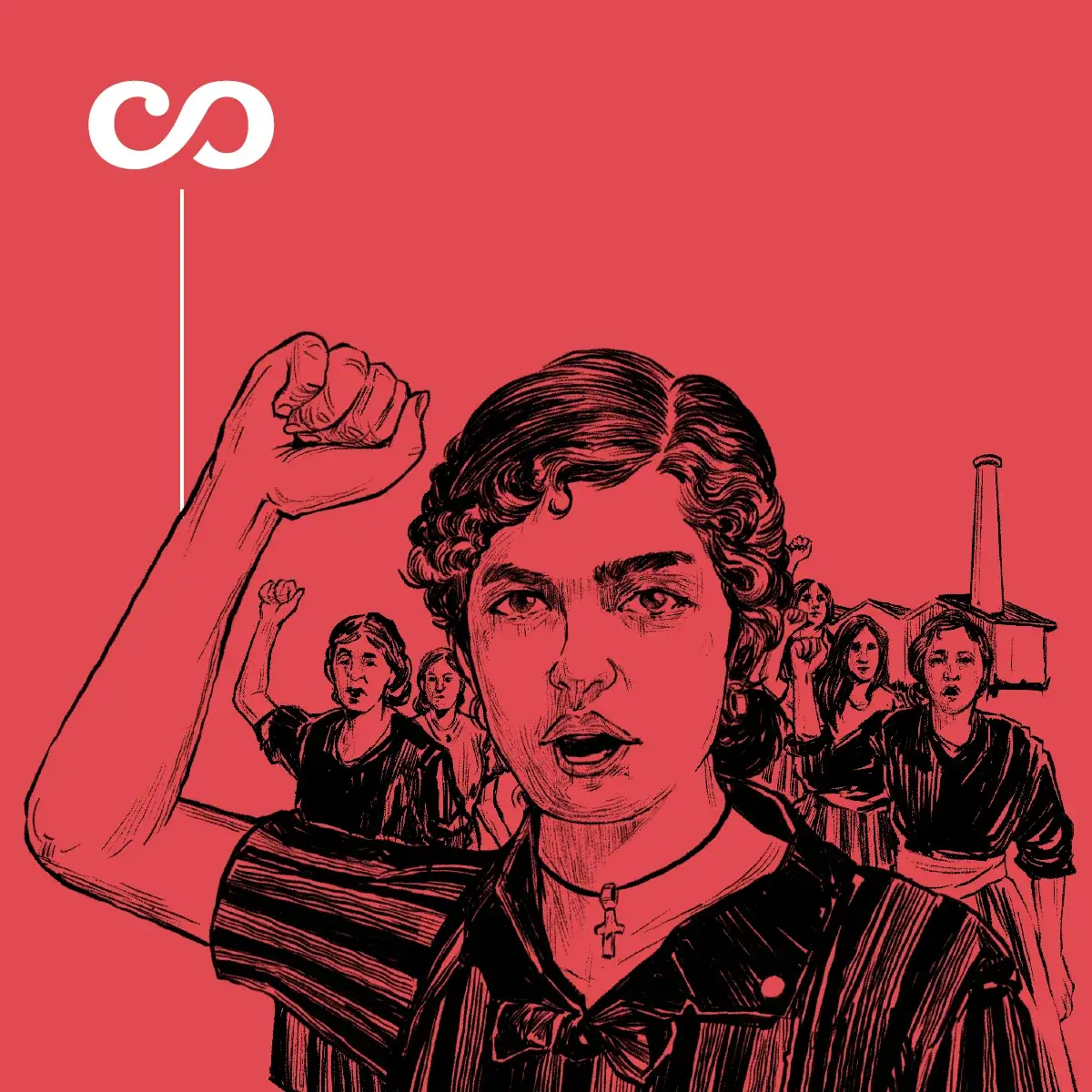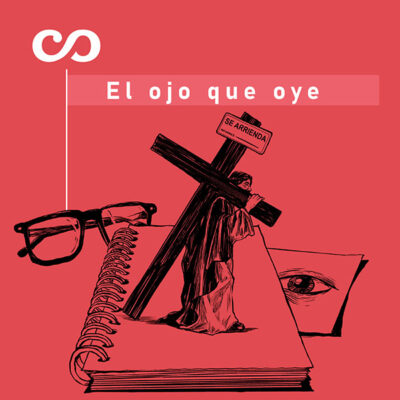Ocurrió la mañana del miércoles 16 de noviembre de 1932, día de santa Gertrudis de Helfta, intercesora de las muertes sin aflicción. Un cable de energía del tranvía se había desplomado después de una de esas tormentas azarosas que llueven en Medellín, con truenos y centellas. Horas después, como nadie de la empresa eléctrica acudió tras el llamado de los vecinos y la cuerda chisporroteaba viva sobre la calle, ella decidió levantarla para evitar que alcanzara a algún transeúnte. Una fama la precedía, de audaz y corajuda, a pesar de su apariencia esbelta y silenciosa. Pero la desventura la fulminó allí, aunque no la mató de inmediato sino en el hospital, mientras intentaban revivirla. Tenía treinta y seis años.
En su foto más conocida, casi la única, Betsabé Espinal lleva el cabello recogido, con aros en las orejas y un crucifijo dorado en el cuello. Su vestido es a rayas, con botones de tela, y sus ojos miran impávidos, sin miedo. Parece a punto de decir algo. Doce años antes de su muerte, en 1920, había liderado una huelga, la primera de mujeres obreras en Colombia, que se prolongó veinticuatro días. Es historia prodigiosa, aunque casi olvidada. Ella y sus compañeras tejieron una proeza, la más inspiradora en los primeros días de la industrialización textil de la ciudad. Alguna huella queda de aquel relato de la doncella Betsabé convertida en dragón. Para verlo hay que espabilar los oídos.
En el barrio La Toma sobrevive un vestigio del Molino Caldas con el que, en 1888, Coroliano Amador industrializó el cacao, el trigo, el maíz y el arroz, hasta entonces productos de manufactura casera. Pocos años más tarde, esa misma zona de la ciudad, en el sector de Campo Alegre, se construyó la primera hidroeléctrica de Medellín. La anécdota es bien conocida: viendo las calles alumbradas por primera vez con bombillas incandescentes, un tal Marañas sentenció esa frase dada por cierta: «¡Ahora sí, luna, a alumbrar a los pueblos!». Allí mismo, en el centro, se inauguró la Cervecería Tamayo, y años después la Compañía Colombiana de Tejidos, Coltejer, la primera de su tipo en América Latina. Fue en octubre de 1907.
Esa textilera comenzó labores con doce trabajadores y cuatro telares. Su primer producto fue una camisa de franela que se anunciaba «fuerte y de boca tan grande como la ruana». Poco tiempo después los obreros ya eran cien, después trescientos, después quinientos, después mil. Las chimeneas parecían locomotoras sin pausa. Hoy, atrapada en una de las urbanizaciones que se edificaron en el espacio de la antigua factoría, se yergue una de aquellas chimeneas, la única que quedó en pie de todo lo que fue hecho polvo. La industrialización de Medellín a finales del siglo XIX engendró una nueva progenie económica y social: la de los obreros.
La mayoría de ellos eran campesinos recién emigrados de los pueblos vecinos del Valle de Aburrá que terminaron cambiando sus herramientas de labranza por máquinas de nombres incomprensibles: enmadejadoras, encarretadoras, engomadoras, encanilladoras… Un armatoste era el más nombrado en aquellos primeros días de la industria textil antioqueña. Los curiosos hacían fila para verlo de lejos, enteleridos de miedo. Era un brazo de acero con tendones neumáticos y dedos filosos que usaban para limpiar los arrumes de algodón. La llamaban la máquina de la muerte y a veces teñía los copos blancos con la sangre de algún operario desventurado.
Gracias al auge económico, ese sector del barrio La Toma fue mudando a un lugar de diversión y bohemia. Algunos de sus bares a comienzos del siglo XX, que frecuentaban por igual los obreros pobres y los empresarios ricos, fueron La Puerta del Sol, La Toma de La Bastilla, El Barcelona, El Gato Negro, El Bambú, La Chichería de los Conejos, El Siboney, La Gran Parada, Agualinda… En ellos cantó y bailó Carlos Gardel, a quien la malaventura le prendió fuego en el aeródromo de la ciudad, el 24 de junio de 1935, junto a sus guitarristas Ángel Domingo Riverol y Guillermo Barbieri, y el célebre Alfredo Le Pera, el letrista de algunos de sus tangos más recordados: Soledad, Volver, Cuesta abajo, Mi Buenos Aires querido, Por una cabeza, El día que me quieras…
Por esos cafés y cantinas deambularon cantando los poetas Abel Farina, Tartarín Moreira y León de Greiff. Años después, no tantos, pasaron por allí Manuel Mejía Vallejo y Gabriel García Márquez, a lo mejor para confirmar lo que ya sabía: que los confines de Macondo se adentraban desde la costa Caribe hasta estas montañas distantes, sembradas de bosques y de brumas. Entre tantos nombres ilustres vinculados a la zona obrera del barrio La Toma, surgen el de María Cano, la líder sindical proclamada «La flor del trabajo» por los obreros, artesanos y maestros del país el 1 de mayo de 1925, y Betsabé Espinal, la jovencita que encabezó la primera huelga de mujeres trabajadoras de Colombia. Siendo vecinas, habiendo coincidido en luchas idénticas, es probable que ambas hubieran conversado alguna vez.
María Cano llegó a ser un personaje nacional, conocida incluso fuera del país, en los tiempos en que la mujer todavía era considerada un bien doméstico, no muy diferente a una silla o a un caballo. Cano, autodidacta y rebelde con causa, decidió prenderle fuego a esa orden tenida por celestial de que los únicos lugares permitidos a la mujer eran la cama para que concibiera hijos y los pariera, y después la cocina para que los alimentara. ¿Cómo podía ser que el lugar escogido por ella, su lugar primordial, fueran las calles arengando huelgas y protestas? Cano terminó influenciando una época con su lengua lúcida y su andar sin ataduras. La parábola de Betsabé es algo distinta, al menos en su narrativa vital, pues su lucha fue la misma y su ejemplo también resultó memorable.
En marzo de 1920, las obreras de la Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato, Fabricato, se declararon en rebeldía por las condiciones de abuso y humillación que les imponían los dueños de la empresa. En aquellos días las mujeres obreras trabajaban más horas que los hombres y a cambio recibían un tercio de su sueldo. Ni siquiera tenían descanso para tomar sus alimentos, que debían comer de prisa y mientras atendían sus deberes. Pero la explotación y la mala paga eran solo la punta del iceberg, uno sumergido en un mar de podredumbre. Con frecuencia, los capataces de la fábrica las abusaban, golpeaban y violaban. Aquello era expresión de un pensamiento que entendía normal lo que era habitual.
Para conservar sus trabajos, las mujeres obreras debían mantenerse solteras y no embarazarse. Y tenían que trabajar descalzas y en silencio. La categoría que recibían era la de señoritas y debían ser cristianas en sus creencias y obedientes en sus maneras. Betsabé Espinal, una hilandera de veinticuatro años, se reveló. Y exigió alpargatas, y tiempo de descanso para comer, y un pago justo, y un trato digno y respetuoso. Parecía imposible y sin embargo su terquedad inspiró una huelga que logró la reivindicación de los derechos de las mujeres obreras. Los nombres de sus compañeras de lucha merecen ser recordados en tiempos de este olvido: Teresa Piedrahíta, Adelina González, Matilde Montoya, Teresa Tamayo, Rosalina Araque y Carmen Agudelo, todas sin más formación que la vida misma.
Tras la huelga, Betsabé fue despedida en represalia por su altivez. Entonces se mudó de Bello, donde quedaba la fábrica, a Medellín, cerca al cementerio San Lorenzo, el camposanto de los pobres. Casi nada se sabe de su vida, excepto que nunca se casó ni tuvo hijos. Su muerte también puede leerse como una declaración de principios. El reporte de la policía precisó el lugar del accidente con aquel cable del tranvía, chisporroteando vivo. Ocurrió en la calle 41, en Los Huesos. Las ironías no se burlan de la vida, apenas la confirman. Para conmemorar los derechos de las mujeres, la Fábrica de Licores de Antioquia, propiedad de los políticos del departamento, acaba de revestir las botellas de aguardiente con fundas publicitarias del color de las pompas fúnebres.
Las fundas tienen mensajes sobre el respeto, la convivencia y la cordura, se supone. Uno de ellos reza: «Que las mujeres estén seguras en su casa». ¿A quién se le habrá ocurrido? Parece la idea de un grupo de borrachos, igual que decorar asas de pistolas y cuchillos con mensajes de la Cruz Roja. Pero en Medellín, dominada por las bandas criminales, ya nada asombra. Es la insensatez de una ciudad que, analfabeta, exhibe sus tragedias insepultas como atractivo turístico.