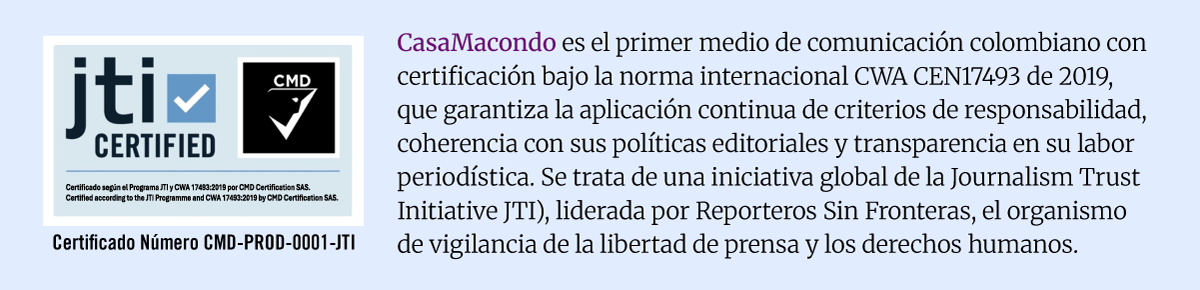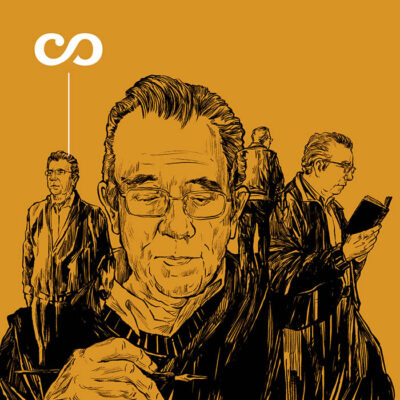Existimos gracias al fuego. Sobrevivimos los inviernos del pasado amparados en su calor, tenemos un cerebro de gran tamaño por la posibilidad de cocinar nuestro alimento y dominamos la naturaleza con sus llamas. El fuego nos hace humanos, pero sus brasas probablemente nos harán arder.
La tarde del 18 de enero de 2003, un australiano llamado Tom Bates apuntó su cámara de video hacia las enormes llamas que arrasaban una montaña a las afueras de Canberra. Diez días antes, una tormenta eléctrica había iniciado un incendio forestal cerca del monte Arawang, un pequeño cerro cubierto por bosques donde los habitantes de la capital de Australia suelen pasear. El 18, cuando Bates salió a una cancha de rugby con su aparato, el fuego, inicialmente moderado, se había alimentado de las altas temperaturas, los vientos provenientes del oeste y miles de árboles resecos.
En el video, el humo esconde el sol y parece de noche, a pesar de que apenas son las cuatro de la tarde. Llamaradas violentas danzan en la lejanía, sus tonos rojos, rosas y naranjas iluminando el contorno de la montaña. Bates dice algo sobre los pájaros con voz neutra y hace un breve silencio mientras observa el incendio. De repente, el aire alrededor de las llamas comienza a moverse. El color del fuego se intensifica y una figura parece tomar forma sobre el cerro. «¡Mier-da! —exclama Bates mientras continúa grabando—. Nunca he visto algo como eso…». Sobre el cerro, el aire y el fuego comienzan a girar hasta crear un torbellino de llamas. Segundos después, un flash deslumbra la pantalla. «¡Je-súúús! —dice Bates—. Estas son malas noticias».
Como cuenta el periodista canadiense John Vaillant en su libro Fire Weather: A True Story from a Hotter World, el fenómeno que Bates registró ni siquiera tenía un nombre. Probablemente, nadie en la historia humana lo había presenciado. Puesto de otra manera, sería raro que los anales de la historia omitieran un hecho semejante: un incendio forestal había dado a luz un tornado de fuego.
El nombre concreto con el que los científicos bautizaron el evento es pirotornadogénesis (pyro-tornadogenesis, en inglés). En Canberra, de acuerdo con varios cálculos, los vientos superaron los 250 km/h, casi la misma velocidad de los de un huracán de categoría 5. El destello que cegó la grabación de Bates fue el resultado de casi 300 hectáreas de bosque que se incendiaron en menos de una décima de segundo.
En total, cuatro personas murieron y cuatrocientas resultaron heridas. Cerca de quinientas casas se quemaron. La investigación para comprender lo sucedido tardó años. Los bomberos no entendían cómo el fuego se había expandido tan rápido ni el nivel de devastación que se encontraron una vez se extinguió.
Un grupo de científicos australianos resolvió el misterio en 2012. El tornado fue el producto de una piroCB, o tormenta eléctrica pirocumulunimbus, una clase de disrupción atmosférica que se forma durante incendios forestales de alta intensidad en circunstancias particulares. Específicamente, las piroCB se desarrollan en terrenos montañosos en días de temperaturas extremas cuando sistemas de alta presión y el vapor que liberan los árboles al quemarse avivan con violencia los fuegos. Justamente, todo esto sucedió en Canberra —y, quince años después, en el Lago Keswick, en California—. Se trató, de acuerdo con Vaillant, de un anuncio del nuevo clima ígneo que hoy domina el mundo.
El fuego, al igual que la vida vegetal, solo existe en la Tierra. Por lo menos hasta donde sabemos, ni en el Sol, ni en Venus —el planeta más caliente del sistema solar—, ni en ningún otro lugar las cosas se queman en el sentido en que solemos entender la palabra. Las estrellas irradian calor debido a la fusión nuclear que ocurre en su centro y las atmósferas de algunos astros atrapan ese calor, pero ningún cuerpo celeste alberga las llamas serpenteantes que nos hipnotizan. La razón es precisamente esa vida vegetal.
El fuego germinó con las plantas. Las llamas de la hoguera o las brasas que arden en las chimeneas son el resultado de una reacción química cuya condición necesaria es el oxígeno. La combustión, el proceso químico que tiene como resultado visible nuestro fuego, ocurre cuando una fuente de calor extremo inicia una reacción en cadena que causa que las moléculas de oxígeno en el aire y las moléculas de hidrocarburos de un combustible —petróleo, carbón, metano, madera, un cuerpo humano o cualquier otra cosa que pueda quemarse— se choquen y liberen energía. Por esto, son los gases los que técnicamente se queman. El papel, la madera o el alcohol no son lo que se quema. El calor del combustible descompone las moléculas de esos compuestos en moléculas más simples que luego se vaporizan. Los gases resultantes son los que reaccionan con el oxígeno. La luz fantasmagórica, los sonidos cual suspiros y el calor que nos permite sobrevivir en ciertas latitudes son el producto de esos átomos excitados formando nuevas moléculas de agua y dióxido de carbono.
Esa reacción química no fue posible sino hasta hace alrededor de quinientos millones de años, cuando los residuos de la fotosíntesis de las plantas terrestres elevaron de manera considerable el porcentaje de oxígeno en la atmósfera. El fuego no podía encenderse antes de eso. Es una flamante ocurrencia en nuestro planeta. Si la Tierra hubiese existido solo veinticuatro horas, habríamos podido encender una hoguera durante más o menos las últimas dos horas y media.
A pesar de la juventud del fuego, su importancia ha sido desmedida para todos los seres con los que compartimos este cuerpo celestial. Plantas y animales han evolucionado para depender de la combustión. Algunos estudiosos conjeturan que los pastos, en su competencia evolutiva con los árboles, hallaron no solo la manera de sobrevivir al fuego, sino también formas de promoverlo. Con el tiempo, algunos árboles los han imitado. Múltiples variedades de pinos —incluida el pino mexicano amarillo (Pinus patula), una de las especies que un gobierno infortunado decidió sembrar en los cerros Orientales de Bogotá hace medio siglo— suelen depender del fuego para su reproducción. Los conos o «piñas» donde guardan sus semillas estas especies se abren solo cuando el ambiente alcanza temperaturas a las que rara vez llega sin la presencia del calor de unas llamas. Y, en Australia, hay por lo menos tres especies de aves rapaces que deliberadamente recogen y lanzan ramas o pedazos de madera encendida para crear nuevos incendios y cazar a las presas que huyen de los nuevos infiernos.
El caso de los humanos es aún más crítico. La combustión fue la primera reacción química que aprendimos a controlar, el precursor de la alquimia y la ciencia moderna. Bajo su amparo, como sugiere el periodista Joseph Zárate, quizás se contaron las primeras historias. De acuerdo con varios antropólogos y científicos, fue la chispa de nuestro desarrollo cerebral. El tamaño de nuestro ingenio es la consecuencia de la posibilidad de comer alimentos cocidos, una suerte de digestión externa que nos ha permitido obtener con mayor facilidad gran cantidad de nutrientes.
Sin el fuego, nuestro desarrollo tecnológico nunca habría sucedido. Más que nuestros comportamientos colaborativos, el lenguaje o la cultura —características que compartimos con otras especies animales— lo que al parecer nos diferencia es nuestro complejo dominio de la combustión. Gracias a este, hoy la Tierra es un universo en llamas. Vaillant calculó la cantidad de fuegos que iniciamos a diario en el planeta: hay más de mil millones de carros, doscientos cincuenta millones de buses, busetas y camionetas, doscientos millones de motocicletas, alrededor de veinticinco mil aviones, cincuenta mil buques de carga y un número desconocido de helicópteros, tractores, buldóceres y armas. Cada uno de ellos produce decenas, centenares o miles de combustiones por minuto. Si sumáramos la cantidad que producen en sesenta segundos e imagináramos que cada uno es una estrella, dice el canadiense, «estas explosiones de calor y luz serían cientos, quizás miles, de galaxias —cada día—». Somos realmente Homo flagrans, afirma Vaillant, el animal ígneo por naturaleza, como señala el mito de Prometeo.
El costo de este dominio, sin embargo, nos carcome desde hace tiempo. La concentración de partículas por millón de dióxido de carbono (ppm) en la atmósfera ha aumentado de aproximadamente 280 ppm a principios del siglo XIX, a cerca de 425 ppm en marzo de 2024. La tasa a la que estamos liberando dióxido de carbono a la atmósfera es 10 veces mayor a cualquier registro de los últimos 250 millones de años. En 2023, emitimos alrededor de 40.900 millones de toneladas de CO2, el equivalente a casi 82.000 veces el peso del rascacielo Burj Khalifa, en Dubái. Como consecuencia de ello, la temperatura promedio global ha aumentado cerca de 1.2 °C. En términos energéticos, para que esto sucediera, tendríamos que explotar cientos de bombas nucleares cada segundo durante un año, como me dijo Juan Fernando Salazar, profesor de la Escuela Ambiental de la Universidad de Antioquia. Puesto de una manera algo tramposa, llevamos siglos dejando que ocurra silenciosamente el equivalente a la confrontación nuclear que intentamos eludir desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Los efectos que lo anterior tendrá en los demás seres del planeta son familiares. De acuerdo con los científicos, estamos en los albores de una extinción masiva que solo tiene paralelo con una ocurrida hace 250 millones de años, y que se conoce simplemente como la Gran Mortandad. Durante ese tiempo, desaparecieron el 57 % de las familias biológicas, el 81 % de las especies marinas y el 70 % de las terrestres. Fue un borrón y cuenta nueva que, si todo sigue como va, las generaciones venideras tendrán el infortunio de presenciar en tiempo real (algunos de las pronósticos más pesimistas están siendo revaluados, pero el cambio semeja más el de una noche sin luna a una noche de luna creciente que el de la oscuridad total a un nuevo día).
Las consecuencias ya se sienten. Nuestro nuevo mundo incluye no solo tornados de fuego, sino llamas cada vez más comunes e intensas. Un reciente informe de las Naciones Unidas halló que los incendios forestales aumentarán 14 % para 2030, 30 % para 2050 y 50 % para 2100. La razón es simple: el fuego depende de tres ingredientes: calor, combustible y oxígeno (y cada vez le hemos ofrecido más del primero). Se trata de un círculo vicioso: entre más calor haya, habrá más incendios forestales, y entre más incendios haya, más dióxido de carbono se liberará a la atmósfera, lo que, en últimas, aumentará el calor. Los incendios forestales de Australia, entre finales de 2019 y principios de 2020 —los mismos que causaron la muerte de cerca de 1.000 millones de animales—, por ejemplo, arrojaron suficiente dióxido de carbono a la atmósfera para compensar la disminución en las emisiones industriales durante la pandemia.
Para Colombia, los efectos de la crisis climática serán igual de graves. Un análisis de The New York Times sobre los riesgos climáticos del país señala que, para 2040, hay varias zonas en el Caribe, los Llanos Orientales y el centro en los que los incendios forestales serán uno de los principales peligros para la población. Este año, un informe sobre Bogotá del Laboratorio de Sostenibilidad Empresarial de la Universidad Javeriana llegó a resultados similares.
Los incendios ya vienen en aumento. Es difícil obtener datos históricos completos, pero un estudio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes sobre la región Andina encontró un aumento desproporcionado en la cantidad de hectáreas afectadas por el fuego cada década desde 1970 hasta la actualidad. Cualquier científico climático es consciente de ello y la mayoría podría haber pronosticado lo que hemos visto en 2024. Los incendios forestales aumentan cada vez que llega el fenómeno de El Niño —un calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial que, en nuestro país, causa una reducción drástica en las lluvias y la humedad (no sobra decirlo: mientras menos humedad haya en el aire, más fácil se prende un fuego)—. La frecuencia y la fortaleza de este fenómeno viene en aumento a raíz de la crisis climática, lo que implica no solo menos lluvia y más sequías, sino también más incendios como los que vivimos recientemente.
En Bogotá, a principios de 2024, el humo de los fuegos provocó afectaciones a la calidad del aire, alertas de colores y, para algunos, la angustia por el arribo de una nueva realidad. Durante semanas, escuchamos el sonido de la guerra: helicópteros iban y venían descargando toneladas de agua sobre los pinos ardientes que se sembraron hace medio siglo en los cerros Orientales. En alguna emisora, periodistas discutían la posibilidad de usar el agua de una piscina de un colegio del norte de la ciudad para aplacar las llamas. Unidades del Ejército se movilizaron para ayudar a los bomberos. Probablemente, es un preámbulo de lo que viene.
Una lectura juiciosa de los estudios y datos que periodistas como John Vaillant han recopilado basta para mostrar que no es una comparación dramática. Es una guerra que llevamos siglos luchando y perdiendo, sobre todo, por la cobardía, la pequeñez y la mezquindad de nuestros mal llamados líderes. Y no es un descubrimiento actual. Desde hace más de ciento cincuenta años varios científicos se dieron cuenta de que un cambio en la composición gaseosa de la atmósfera podía tener consecuencias desastrosas para la vida en la Tierra. Ben van Beurden, el CEO de la petrolera Shell, lo resumió mejor que nadie en una entrevista en 2019 con la revista Time: «Sí, lo sabíamos. Todos lo sabían. Y, de alguna forma, todos lo ignoramos».
Las historias sobre la crisis climática suelen (y deben) terminar con una nota de esperanza. En Fire Weather, Vaillant apela a la revirescencia (revirescence), la explosión de la vida que regresa después del fuego. Me cuesta no enfocarme en lo que se perdió o lo que se puede perder (si tu animal favorito no es una vaca, un perro o algún otro ser domesticado, hay gran posibilidad de que hoy esté en riesgo). El consuelo es que las guerras no son eternas. La cuestión es cuál llama permanecerá encendida al final de esta.
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!