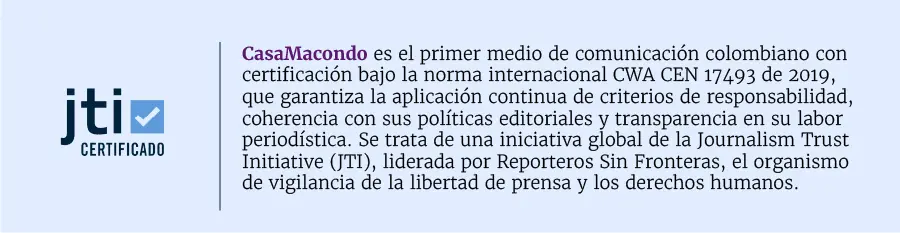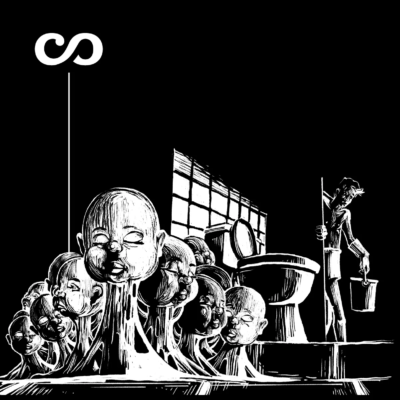En su tercera novela, el escritor barranquillero Giuseppe Caputo propone un juego narrativo en el que participan el testimonio, el ensayo, el dibujo y la fantasía. Hablamos con él.
(1)
Es la temporada de lluvias, pero aún no ha empezado a llover sobre Bogotá. A las diez de la mañana me encuentro con Giuseppe Caputo en las Torres del Parque, el conjunto de edificios en espiral ubicado en los cerros orientales de la capital. Cruzamos juntos la carrera quinta y caminamos con Siempre, su perra, en dirección de la montaña, hacia un jardín de yarumos y borracheros escondido tras una hilera de casas antiguas. Nos sentamos frente a un tronco, en butacos de madera. Es un lugar perfecto para hablar: esta parte de la ciudad aparece en La frontera encantada, la nueva novela de Caputo. El narrador recorre sus calles y vive en un edificio a pocas cuadras de aquí. Se sienta, como nosotros, en los parques, y tiene encuentros sexuales con otros hombres en apartamentos cercanos. Ese narrador no tiene nombre. Es, si se quiere, un doble de Caputo. Pero no es él.
(2)
—A mí no me interesa que el libro se entienda como mis memorias.
—¿Y cómo te gustaría que entiendan el libro? ¿O cómo lo entiendes tú, más bien?.
—Yo lo entiendo como un juego. Un juego que parte del archivo y de la memoria.
(3)
La frontera encantada es la tercera novela de Giuseppe Caputo. Las primeras dos, Un mundo huérfano (2016) y Estrella madre (2020), se sienten firmemente ancladas en el mar de la ficción. Ambas transcurren bajo el signo de la invención literaria y están alumbradas por una poética singular y espesa, que rezuma belleza, ternura y oscuridad. La frontera encantada es diferente. Escrito como una larga serie de fragmentos, es un libro más abierto y liviano que pone a dialogar distintos registros. En sus páginas conviven los recuerdos del autor, los brotes de la imaginación, los injertos del ensayo y un portal que conduce al mundo de la fantasía.
(4)
—Yo quería que el libro fuera una sola larga escena, digamos, que se va transformando en muchas escenas, como un río hecho de fragmentos —dice Caputo.
(5)
Si seguimos con la analogía del río, podríamos identificar dos diques que dividen el discurrir de La frontera encantada en tres partes. Estas divisiones no son exactas, pero sirven para acercarnos a la complejidad del libro. En la primera, que se puede llamar «el trecho narrativo», los lectores presenciamos la infancia del narrador en el Caribe colombiano; conocemos los eventos fundacionales de su niñez, que se cuecen en el caldo de la vida en familia. La segunda sería «el trecho ensayístico». En ella un narrador ya adulto se pone en la tarea de examinar, desde Bogotá y el extranjero, el entramado social, político y afectivo de su vida. En la tercera, que voy a titular «el trecho alegórico», el narrador hace el viaje, tan común en la literatura fantástica, a otro mundo.
(6)
El primer evento fundacional que experimenta el narrador en el libro es un hechizo. Ocurre en Barranquilla, a sus siete años, mientras ayuda a su abuela a mover un espejo en la casa donde ambos viven. «Qué cosa tan impresionante», le dice ella. «Una parte tuya es más distinguida que la otra». El niño queda absorto, extrañado; ella le recorre la cara con los dedos. «Acuérdate de eso: tu perfil derecho es elegante y el izquierdo, en cambio, es vulgar». Ese encantamiento parte al niño en dos: es su introducción a la vergüenza social y a la existencia de una jerarquía que valora el estatus y desdeña la pobreza. La abuela, que se asemeja a las brujas de los cuentos de hadas, se encarga de mantener vivo el hechizo. Ella castiga la vulgaridad y sofoca la alegría. En nombre del ascenso social y pendiente del qué dirán, le tuerce el cuello, una y otra vez, a la espontaneidad.
(7)
Una veintena de páginas más adelante aparece un autorretrato que el narrador (y Caputo) dibujan de niño: es una cara redonda, con ojos grandes, algo desorbitados. Una línea recta (el hechizo de la abuela) divide el rostro del niño en dos. En el jardín de yarumos y borracheros, Caputo recuerda el momento en que encontró de adulto ese dibujo: «Cuando vi esa línea tan resaltada, me pareció una herida psíquica muy impresionante. Que un niño se dibuje así… Es que internalizó un orden social; o sea, internalizó muy profundamente una idea del mundo. Y el libro quiere dar cuenta del esfuerzo enorme que implica… cicatrizar esa herida, digamos».
(8)
(9)
El dibujo del niño no es la única imagen que sale en el libro. También aparece una bandada de mirlas, similares y erráticas, desbordando la página 54. «Para mí esa es la imagen del trauma», me dice Giuseppe. Los pájaros no hacen alusión a la abuela, sino al papá del narrador (y del autor), que sufría de bipolaridad. Y aluden, en particular, a un episodio de manía en el que el padre, en el «trecho narrativo» del libro, decide llenar su cuarto de mirlas enjauladas. Se lee: «Mi conmoción duró poco. Porque mi papá, todavía en calzoncillos, dijo que iba a ser presidente de Colombia y de Italia simultáneamente —la conmoción duró poco porque otra más grande se la tragó—. Saltó de la cama mientras las mirlas, todas, batían las alas; muchas no dejaban de chirriar».
(10)
Miro las notas que tomé mientras leía La frontera encantada y encuentro la semilla de una lectura. Dice algo así: el narrador crece entre dos formas de locura, la del padre (una locura química) y la de la abuela (una locura social). Ambos personajes, a su manera, niegan la realidad en la que viven. Ahora, mientras escribo este texto, se me ocurre que el narrador (y Caputo) desarrollan de adultos una conciencia política por haber entrado en contacto con estos dos cauces de delirio. Las dos formas de locura, en la rigidez de sus estructuras, en sus respectivas desmesuras, hicieron estragos con la realidad: la desgarraron. Y esa rasgadura, como un roto en un jean (se me vienen a la cabeza los muchachos de Un beso de Dick), les ensanchó la lectura del mundo.
(11)
A medida que avanzan las páginas y el narrador deja atrás su niñez, su voz cambia: empieza a ofrecer reflexiones más a menudo. Entramos en el «trecho ensayístico» del libro. Su mirada, aguda y sensible, combativa y sincera, pone bajo la lupa toda una sarta de temas: las amistades envenenadas por el interés, la posibilidad de horizontalizar la relación con la madre o el complejo de inferioridad. Un concepto que entra en la mira del narrador adulto es la familia, y en particular su relación con «los afectos conservadores», que define como «un tipo de afecto que conserva el orden social opresivo». El narrador aboga por erradicar los silencios que obedecen a las lealtades familiares. Por refutar el amor que verticaliza, inferioriza o jerarquiza. De este lado de la frontera de la ficción, en el jardín de Bosque Izquierdo, Caputo me dice: «El libro llama a la transformación política». Y también: «Hay que pensar en un ordenamiento afectivo radicalmente distinto».
También te puede interesar: La odisea de la tángara escarlata y otras historias animales
(12)
No es sencillo hilar en un texto acción e ideas. En nuestra charla Caputo cita como ejemplo de ese maridaje a la obra de Thomas Mann, en particular el segundo capítulo de Muerte en Venecia. Enseguida me habla de las clases que dicta en el Caro y Cuervo, donde trabaja como docente y coordinador de la maestría en Escritura Creativa: «Con los estudiantes discutimos mucho la división entre la palabra poética y la palabra pensante. [El filósofo Giorgio] Agamben dice que la palabra poética logra asir el objeto, pero no entenderlo, y que la palabra pensante logra entender el objeto, pero no asirlo. Todo eso se puede refutar». La una puede nacer de la otra, me dice. Las dos se pueden reconciliar.
(13)
Mientras piensa, mientras ata ideas y desata nudos del muelle de su infancia, el narrador, ahora en Bogotá, relata su historia sexual y romántica. Narra los primeros destellos del deseo, mediados por revistas y pantallas. Regresa a las fantasías provocadas por el vecino que se trepaba al árbol para recoger mangos. Describe los juegos eróticos que jugaba con una pareja, el deleite de «mariquear» frente al mar y la violencia que acompañó su primera penetración. La historia de su deseo es la historia de una búsqueda y culmina en un encuentro sexual que, en su esplendor, en su deleite, le permite al narrador dejar atrás el desierto de la discriminación y encontrar algo que lo eludía y que, hacia el final del libro, cobra más y más relevancia: la alegría.
(14)
Pero ¿cómo no emocionarse hasta las lágrimas con la radical experiencia de haber vivido con todo el cuerpo el cambio profundo de un tiempo? ¿Cómo no conmoverse hasta más allá del sexo por haber vivido tan íntimamente semejante revolcón histórico y, entonces, durante el inesperado encuentro, haber podido olvidar para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre que la existencia podía llegar a ser a veces una rigidez aterrorizada?
(15)
—Un amigo —dice Caputo— me dijo que la novela era como un contrahechizo en sí mismo.
—Un contrahechizo al hechizo que pone la abuela…
—Sí. El hechizo es la aspiración social y el contrahechizo es la politización.
(16)
No quiero revelar los detalles del viaje que hace el narrador en la tercera parte del libro al mundo de la fantasía ni lo que allí encuentra. Para esto está la novela. Pero les daré unas pistas. Por ejemplo: que en ese mundo uno se siente en el paraje más íntimo de Caputo, en la caverna de su interioridad. Por ejemplo: que hay que tener cuidado a la hora de hacerle un altar a nuestro propio sufrimiento; su culto no conduce a una recompensa. Por ejemplo: que la dicha es mayor cuando es compartida (con otros y, posiblemente, con Chayanne). También diré lo siguiente: Caputo siembra ese portal de manera magistral en el libro, y antes de lo que uno piensa.
(17)
Miro mis notas y encuentro el germen de otra lectura. Dice así: la presencia de la dimensión fantástica en el libro nos ofrece otra forma de entender la palabra encantamiento. No tenemos que asociarla solo con el hechizo que le pone la abuela al narrador. Se puede asociar con la idea del «reencantamiento», un término que se ha vuelto popular en algunos círculos académicos norteamericanos y que se opone al proceso de desencantamiento del mundo moderno que propuso hace un siglo Max Weber. Si el sociólogo alemán argumentaba que la razón y la ciencia habían mandado a guardar a los espíritus y a lo sobrenatural, la idea del reencantamiento busca volver a darle un lugar a la imaginación y al misterio. Al abrir ese portal al final del libro, al ponerlo en el mismo «río» que sus recuerdos y dibujos de infancia, Caputo nos entrega una visión reencantada de la realidad.
(18)
Muchos libros nutrieron la escritura de La frontera encantada. En 2020, un año antes de empezar a trabajarlo, Giuseppe descubrió que no se podía concentrar cuando intentaba leer obras nuevas. En medio de la pandemia por el covid-19, solo se sentía capaz de releer lo que ya conocía. Atrapado en ese bucle, regresó a sus primeras lecturas, muchas de ellas editadas por Torre de Papel: Leyendas de montañas y bosques, Nuestras hazañas en la cueva, ¡Por todos los Dioses…! Luego pasó a novelas del canon fantástico, a obras en las que los protagonistas atraviesan un umbral hacia otro mundo, como Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, Las crónicas de Narnia, El maravilloso mago de Oz y Peter Pan. A estas lecturas se sumaron otras, más contemporáneas, como los ensayos de Herta Müller y los libros de Annie Ernaux y Didier Eribon.
(19)
Cuando repaso la lista de libros que aparecen en el fragmento anterior, cuando pienso en todos los registros que se juntan en La frontera encantada, se me ocurre que, en manos de un escritor menor, esta novela se hubiera hundido bajo el peso de su propia aspiración. Pero sucede lo contrario: el libro flota, ligero, mientras pasa de un plano a otro, mientras piensa, narra, dibuja, imagina. «Yo borré muchas páginas», me dice Giuseppe, para luego explicarme que uno de los principales retos de la novela fue encontrar la estructura. Para llegar al orden final, asegura, recurrió a la intuición. «Para mí la intuición es una música que te empieza a pedir el libro. Por eso las caminatas con Siempre eran muy importantes, porque ahí la mente se relajaba y yo entraba como en un trance. Me aparecía una oración o me aparecía la música».
(20)
No nos llovió en las dos horas que pasamos en el jardín de yarumos y borracheros. Del cielo encapotado solo cayeron unas gotas tímidas. Nos despedimos a la salida del parque y cada uno cogió su camino. En casa abrí el cuaderno que había llevado al encuentro. Se había transformado en otra cosa: durante la entrevista, a lo mejor en busca de juego, Siempre se subió varias veces al tronco donde estábamos sentados y pisó, con sus patas embarradas, las páginas donde yo había anotado unas preguntas. Algo del resultado de ese encuentro entre el papel y el ímpetu de la perra me conmovió. Le mandé una foto de las páginas a Caputo con el mensaje: «Tiene su belleza, sin duda». Caputo me contestó la mañana siguiente: «Jajajaja Chris, me da risa nerviosa esa foto. Qué pena! Igual sí es muy impactante la foto porque eso es lo que llegó con Siempre: la caminata alteradora de la estructura original». Desde entonces, no he dejado de pensar que existe un vínculo entre la novela y la imagen de esas páginas embadurnadas. ¿Cuál? No sé bien. Pero quizás sea este: que cierta belleza aparece cuando distintos mundos se funden. Eso ocurre en La frontera encantada y también ocurrió con el cuaderno y Siempre.
(21)
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!