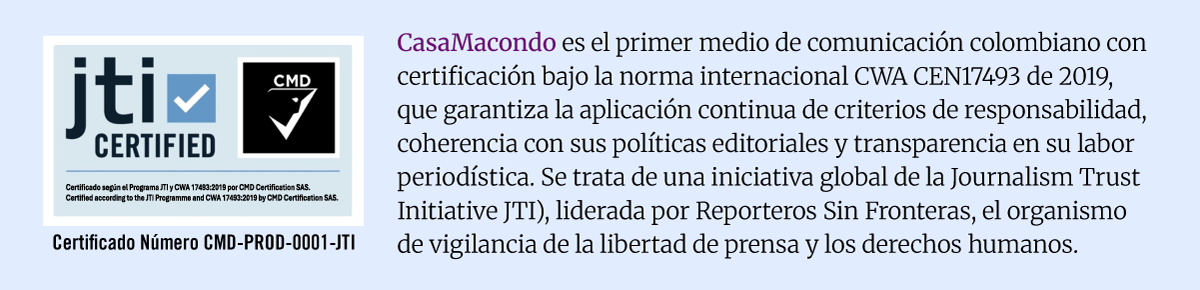En un colegio de Chinulito, al pie de los Montes de María, niños y niñas interpretan canciones para aquietar los recuerdos de un pasado ensordecedor. Esta crónica es la primera entrega de un viaje polifónico por Colombia.
Este texto hace parte de un especial sobre el programa Sonidos para la Construcción de Paz y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas.
Recién cesó la lluvia. Los techos de las casas gotean, y las ramas de los árboles. Un gato se despereza sobre el dintel de una ventana y su cola señala un arcoíris allá, sobre el cementerio del pueblo, al borde del camino que viene de Tolú Viejo y sigue hasta El Carmen de Bolívar. Hoy es 7 de agosto, fiesta de la Independencia, y en el colegio del caserío suena el himno nacional. Un perro bosteza junto a la bandera de Colombia recién izada y parece que cantara. Esta mañana, tras el acto cívico, se disputará un festival deportivo, que incluye partidos de fútbol, baloncesto y voleibol.
Solo una veintena de estudiantes no tiene prisa por correr afuera. No es que estén enfermos. Son niños y niñas entre los siete y los catorce años, y su único afán es ir por los tambores de cuero de chivo, las gaitas de cactus y las maracas de totumo que Abdel Enrique Tapia, el rector del colegio, guarda en el aula de tecnología, bajo llave. Mientras un compañero declama un poema a la patria, ellos se palmean el cuerpo, repasando los acordes de la música que ahora ocupa su alegría: porro, cumbia, merengue, puya, mezcla de los cantos africanos, amerindios y europeos que se plantaron allí, hace siglos, a orillas del mar Caribe.
El de Chinulito es uno de los cientos de colegios del país beneficiados por Sonidos para la Construcción de Paz, un programa de la Presidencia de la República que pretende transformar las secuelas del conflicto armado mediante prácticas culturales en los treinta y dos departamentos del país, en los territorios más azotados por la barahúnda de los grupos guerrilleros y paramilitares. Pocas pretensiones entrañan más ingenuidad: sanar el dolor y el miedo con música. ¿Cómo se toca un corazón para que recobre la paz? Abdel cree que con alegría y ternura. O sea, dirá después, mientras sorbe un café endulzado con panela: se toca con música.
Chinulito está a los pies de los Montes de María, un nudo de montañas enanas, desprendidas de la enormidad de los Andes, en un área de seis mil quinientos kilómetros cuadrados, entre los departamentos de Sucre y Bolívar, sobre las sabanas inundables de los ríos Sinú y Magdalena. Allí ha acampado la muerte a sus anchas. Nadie sabe el número exacto de las víctimas que se ha engullido voraz, pero han sido miles, centenares desaparecidas en las fosas que cavaron sus verdugos en los pastizales de los hatos ganaderos. A mi abuelo le mocharon la cabeza, cuenta una niña peinada con trenzas.

El 13 de septiembre de 2000, setenta paramilitares de las AUC irrumpieron en las calles de Chinulito y sacaron a once personas de sus casas, las amarraron del cuello y de las manos, y las arrearon hasta El Bobo, un arroyo bajo la sombra de los árboles. Allí los mataron a golpes, para no gastar munición ni hacer ruido de disparos. Una de las víctimas fue una mujer embarazada de seis meses. Sus gritos de horror espantaron al ganado, a los pájaros, pero solo a ellos, recuerda una anciana, porque los asesinos no se detuvieron hasta matarlos a todos.
Los hombres que ejecutaron esa masacre estaban al mando de Úber Enrique Banquez Martínez, alias Juancho Dique, y de Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena, ambos jefes paramilitares del bloque Montes de María, la mayor avanzada de las Autodefensas de Córdoba y Urabá en contra del frente 37 de las FARC, al mando de Gustavo Rueda Díaz, alias Martín Caballero, todos ellos ocultos en las estribaciones de esos montes que eran, pese al horror que guarecían, el hogar de una muchedumbre de monos, osos perezosos, armadillos, tigrillos, coatíes, venados, zorros, guacamayas, tucanes, águilas, lechuzas…
Esta mañana, veinticuatro años después, detrás del aula donde los niños disponen sus instrumentos, se ven casas abandonadas, sin techumbres, puertas ni ventanas. Abdel recuerda que la gente las arrancaba y se las llevaba para usar la madera en otro lugar, o venderlas. Así huyeron las familias de Chinulito, tras la última masacre, convertidas en caracoles a la carrera, con parte de sus viviendas a la espalda. Entonces, durante casi diez años, el monte fue creciendo dentro de los cascarones vacíos y los árboles terminaron por extender sus ramas en los huecos de los muros.
Ahora nadie que ve a estos niños sonreír los imagina nietos de esa tragedia que les cegó la vida a sus abuelos, padres, madres, tíos, hermanos mayores… La música que interpretan desentraña un relato vasto y antiguo. La gaita o chuana es el utensilio que los indígenas zenúes llamaban shua y que usaban para invocar a sus dioses, señores del agua y de los vientos. Es un pasado presente. Los indígenas kogui de la Sierra Nevada interpretan unas flautas a las que llaman kuisi y que fabrican en pares —macho y hembra— para reproducir la conversación de la luna y el sol al comienzo y al final de cada día.
Los tambores llegaron después, herencia de los negros que los conquistadores portugueses y españoles esclavizaron en el siglo XVI. Cientos de ellos, tataranietos de los primeros africanos desembarcados en Cartagena de Indias, cruzaron los Montes de María desde San Basilio de Palenque hasta San Jacinto, cuna de los gaiteros. El retumbo de sus tambores de madera de ceiba, banco y caracolí, les confirió un nuevo sentido rítmico a las flautas y bastó que se sumaran las maracas de totumo para que surgiera esa música que los niños de Chinulito interpretan sudorosos y sonrientes.
Ellos conocen la historia, la han estudiado. «Yo soy el buen heredero del negro, el indio y el blanco. Del negro heredé el tambor, del indio heredé la gaita y del español su canto», entonaba Toño Fernández, el primero en incluirle letras a la música de gaita. Ese relato, que supone destreza, resistencia y valentía, es el que los niños reproducen en cada sesión. Y eso justifica todos los esfuerzos, reconoce Jorge Ignacio Zorro, el viceministro de Cultura hasta hace unos días y promotor de la música como medicina para curar el miedo en los territorios por donde transitó el conflicto prendiendo fuegos, calcinando vidas.
En Chinulito la memoria es agua, y los niños decidieron bautizar su grupo Sonidos de Esperanza, un nombre que sienten genuino y único. La alegría, se sabe, tiene algo de ingenuidad y de bondad. Cuando sea grande quiero ser músico y conductor de camión, dice uno de los pequeños en una pausa para descansar las manos. El perro que antes bostezó escuchando el himno nacional sigue ahí, atento, oyéndolos tocar y cantar. Se llama Carequeso y es de Nemías Ramírez, uno de los niños tamborileros. Los perros son frecuentes en las aulas y los músicos hacen un recuento de sus nombres: Gallo, Cucaracho, Nerón, Tarzán, Mrs. Berns…
Cuando las familias se marcharon huyeron con sus perros, y cuando regresaron volvieron con ellos, cuenta Margarita Vergara, profesora del colegio. Una de tantas crueldades de los paramilitares consistía en degollar a los animales, como una extensión de sus sentencias de muerte: burros, vacas, perros, gatos. La presencia de los animales en las aulas, en las sesiones de formación musical, es una declaración de principios, cuenta Abdel, el rector, que acaba de descabezar una escoba vieja para reemplazar una baqueta rota. Estos niños, dice él, son lo más grande que tenemos.
El siguiente paso de Sonidos de Esperanza es integrar un coro de cantaoras y un grupo de bailarines. Hay tiempo y tienen fe. El compromiso del programa presidencial es seguir apoyando sus iniciativas con recursos, porque la deuda que debe saldarse en los Montes de María es gigantesca. Según el recuento de las víctimas, en ese territorio de cielos que destellan en las noches por la proximidad del mar, las guerrillas malditas y los paramilitares malditos cometieron cincuenta y seis masacres. La ilusión de los habitantes de Chinulito es que los niños sigan sonando los tambores, las gaitas y las maracas y que un día, al fin, llueva redención sobre sus vidas.
Para quienes deciden creer, las señales están en todas partes, elocuentes. Esta, por ejemplo: el gato sobre el dintel de la ventana ya no está allí, pero el arcoíris que señaló su cola aún sonríe sobre el cementerio, luminoso y musical.



CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!