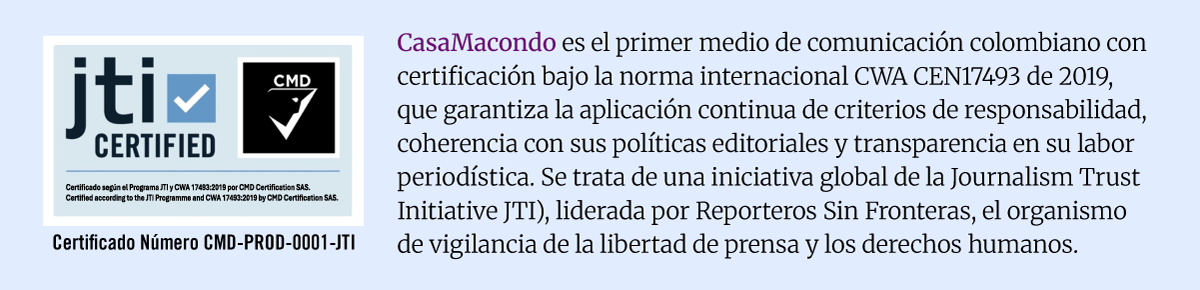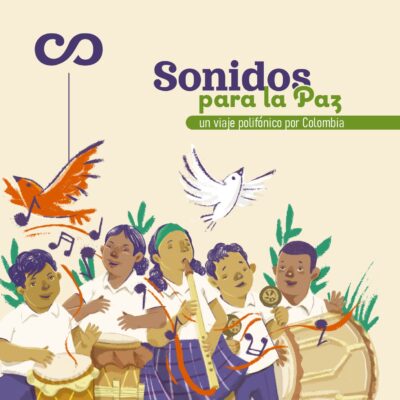En Colombia, hay cerca de 1.600 bandas de música, más de una por municipio. Como parte de una residencia artística, 230 estudiantes de todo el Caribe montaron en Cartagena una decena de obras bajo la dirección de 14 directores y músicos nacionales e internacionales.
Este texto hace parte de un especial sobre el programa Sonidos para la Construcción de Paz y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas.
En Colombia, hay cerca de 1.600 bandas de música, más de una por municipio. Como parte de una residencia artística, 230 estudiantes de todo el Caribe montaron en Cartagena una decena de obras bajo la dirección de 14 directores y músicos nacionales e internacionales.
Un caluroso lunes, a principios de octubre, Cristian José Ospino, un afable estudiante de dieciséis años, de camisa de manga corta escarlata y jeans azules, baja de manera abrupta su trombón y observa detenidamente una partitura. Su posibilidad de tocar junto a otro centenar de músicos en un concierto televisado en el Teatro Adolfo Mejía depende de lo que haga en estas sesiones.
—¡No griten, dialoguen! —insiste Camilo Malagón Tenza, un músico boyacense de cuarenta y cuatro años, que desde 2023 lidera la Banda Sinfónica Nacional de Colombia. —Vamos, tutti metales.
Hay un breve silencio mientras casi cincuenta niños y adolescentes, entre los siete y los diecisiete años, de varios municipios de la costa Caribe, llevan a sus labios las boquillas de sus instrumentos de viento —saxofones, trompetas, clarinetes, eufonios, trombones, entre otros— en un salón de la Institución Nacional de Educación Media (INEM) del barrio El Bosque, en Cartagena. Malagón señala con su mano izquierda la zona de los trombones y marca con su derecha el tiempo de los compases de Merengue, un alborozado arreglo del compositor monteriano Victoriano Valencia.

Sonidos de violines, contrabajos, timbales y otros instrumentos llegan de salones vecinos. Cada aula aloja a una de las familias de instrumentos. En total, cerca de doscientos treinta estudiantes de veinticuatro procesos de formación en el área sinfónica de todo el Caribe colombiano se encuentran ensayando bajo la tutoría de catorce formadores nacionales e internacionales. El miércoles cien de ellos se presentarán en un concierto en el Teatro Adolfo Mejía para cerrar la segunda residencia artística del programa Sonidos para la Construcción de Paz del Ministerio de Cultura. Como Malagón, los demás instructores se encargan de la conducción de otras obras y otras partes de la banda.

En la tercera fila, Ospino y otros dos trombones se acomodan en la silla y tocan con más suavidad. Es la primera vez que Ospino tiene la oportunidad de asistir a un taller como este para aprender a tocar el trombón. En el primer encuentro, le dijeron que su postura para tocar no era la correcta. Se jorobaba al sostener el instrumento, por lo que no estaba aprovechando su capacidad pulmonar. En su silla, intenta erguirse, aunque a veces lo olvida.
Ospino llegó a Cartagena con otros cuatro estudiantes de Zambrano, un municipio de Bolívar —antaño marcado por la violencia paramilitar—, donde su padre trabaja en la Alcaldía. Le gusta la música desde que tiene memoria y estudia trombón hace casi cuatro años. Admira a Adele y a Billie Eilish, le encanta Merengue y quiere estudiar música, por lo que, al igual que muchos de sus compañeros, desea impresionar a los profesores.
A su lado, un joven de cachucha oscura ubica un celular en el atril y abre una aplicación que le dice cuál nota está tocando. Tiene problemas alcanzado algunas y Malagón se da cuenta de inmediato. Con una floritura, el director cierra su mano izquierda y pide silencio. Señala a los trombones, da un par de instrucciones y les pide a todos que canten la melodía.
Tocan una y otra vez la pieza. Malagón corrige con paciencia. Ospino y sus compañeros toman aire apenas pueden. Muy pocos de los presentes están acostumbrados a tocar ese diálogo que les pide Malagón. En Zambrano, la banda a la que pertenece es pelayera. El nombre viene de San Pelayo, el municipio de Córdoba donde este tipo de agrupación se hizo famosa durante corralejas y fiestas tradicionales. Tocan, sobre todo, porros, fandangos y aires basados en el vallenato, el mapalé, la puya, la cumbia y otros géneros tropicales. El hábitat de la banda pelayera es la calle y, en esa medida, es más común el grito y la efusividad que el cuidado tonal y la contención de las bandas sinfónicas.
—Niños, yo debo dirigir un concierto con ustedes y debe salir lindo —dice Malagón tras un suspiro—. Y tenemos tres obras… Mañana deben salir bien las tres.
Ospino observa en silencio la partitura, toma la vara metálica de su instrumento y eleva la campana de su trombón. Siente que ya domina esta obra, pero las otras dos —Raspa, también de Victoriano Valencia, y A Vélez el 7, de Rubén Gómez— le cuestan algo de trabajo, me dijo durante un descanso.
Malagón extiende con delicadeza la mano izquierda para volver a empezar. En medio de los vientos, Ospino se endereza, lleva los labios a la boquilla y mira fijamente la partitura.
***
—Las bandas son una excusa para la transformación social —dice Camilo Malagón—. Yo soy un ejemplo de eso. Mi hermano me dio cinco mil pesos y me metió en una escuela de música y eso me salvó la vida.
Estamos sentados en unos pupitres fuera de los edificios. La jornada del día ya terminó y las sombras de gigantescos mangos y ceibas alejan el calor mientras Malagón repasa la historia de las agrupaciones musicales populares en Colombia.
Las bandas son ecosistemas de apropiación, dice. Llegaron al país con los ejércitos españoles como una suerte de especie invasora que colonizó todo el territorio.
—La banda es el alma del pueblo. En las regiones, es el centro de todo —dice.
Hoy hay más de mil seiscientas, casi tres por cada dos municipios. Se fueron enraizando y mestizando, y su función cambió de la guerra a la paz. En Latinoamérica, Colombia es líder en procesos de formación, dice Malagón. Y las bandas son alternativas, a menudo, el único punto de entrada que tienen las personas en la mayoría de los municipios a la música.
El Gobierno actual ha apostado por apoyar ese ecosistema. En 2023, revivió la Banda Sinfónica Nacional —Uribe la había acabado en 2002 al igual que la Orquesta Sinfónica Nacional, aunque esta retornó en 2003— y este año impulsaron residencias artísticas, como la de Cartagena.
Pero aún falta mucho, sobre todo en lugares como el Caribe, de acuerdo con Malagón. «La Costa y el Pacífico serían imparables si tuvieran los recursos y hubiera un sistema de bandas, pero no hay gobiernos que le metan la ficha», dice. En el interior del país, donde hay más apoyo, se sufre con la síncope, con el ritmo. Acá, en cambio, ese nunca es un problema. Las dificultades son el seguimiento, las dotaciones. Por ejemplo, entre los trombones hay unos que ni siquiera pueden sacar las bombas, la parte inferior del instrumento que permite ajustar la afinación.
—Si hubiera apoyo, sería una generación de genios.
Wilber Vergara, el profesor de música de Ospino, en Zambrano, opina algo similar. Vergara, de cuarenta y nueve años, aprendió a tocar el clarinete y luego el saxofón en la casa de la cultura del municipio. Su maestro renunció en medio de su proceso porque a veces le pagaban y a veces no. «Los alcaldes no les daban importancia a los procesos», dice. Para aprender, se unió a grupos de vallenato y viajó por Valledupar y Cartagena. Desde 2007, empezó como profesor de música en la casa de la cultura de Zambrano. Cada cuatro años, más o menos, el Ministerio de Cultura les envía una dotación de instrumentos, pero rara vez son suficientes. Cuando llega una nueva empresa privada al municipio, hacen lobby para que les ayuden con mejores instrumentos —algunos de los estudiantes, por ejemplo, vestían camisetas o traían abanicos de la Drummond y El Cerrejón—.
Para sus alumnos, este taller es una oportunidad de mostrarse. «La idea es que terminen el bachillerato y puedan continuar con la música», dice alzando los ojos.
***
El martes en la mañana, los truenos se mezclan con el retumbar de los tambores en un salón insonorizado al fondo del primer piso del INEM. Franco Villadiego, un estudiante de grado 11.° de la institución, baila frente a unos timbales sinfónicos, llevando el ritmo de Merengue con sus baquetas. Villadiego prácticamente vive en ese espacio, de acuerdo con sus profesores. La asignatura de Música hace parte del núcleo común, pero solo se dicta una hora a la semana, así que, cada vez que tiene un descanso o un profesor no llega, Villadiego corre a la dirección y pide las llaves de las cabinas para practicar los timbales. Toca el instrumento desde el año pasado, cuando descubrió por primera vez Timbalero, de Tito Puente, y sintió que debía reproducir a como diera lugar ese sonido. Hoy es el tema que mejor toca, aunque su preferido es Soneros de bailadores, de Cheo Feliciano y Pete «el Conde» Rodríguez. Apenas se gradúe, quiere estudiar una carrera profesional en música para ser su propio jefe. Idealmente, tendrá un canal, una discográfica o un pódcast. Espera poder ampliar sus dotes musicales. Ayer fue la primera vez que le dieron una partitura de percusión.
Afuera, en el pasillo, varios de los violines se resguardan del aguacero. Algunos de los salones tienen goteras, así que sacan pupitres y ensayan frente al aula de los vientos y la percusión. Lieth Carrillo, una investigadora de veinticinco años, experta en crimen organizado, vino de Valledupar en reemplazo de una de las coordinadoras de la Orquesta Filarmónica del Cesar. Le gusta la música barroca y comenzó a tocar instrumentos de cuerdas durante la pandemia. En Valledupar, es difícil encontrar clases de algo diferente al acordeón, dice mientras afina un violín. Se para a ayudar a algunos de los estudiantes, que aplauden el ritmo de las notas.
El resto de los instrumentos de cuerda se encuentra en un aula cercana y en la biblioteca, en el segundo piso del edificio. Darwin Trujillo, el director de la Banda Filarmónica Infantil de Bogotá, dirige al grupo de cuerdas A, casi medio centenar de estudiantes que preparan Paseo pizzicato, del compositor colombiano Jorge Andrés Arbeláez. Niños y niñas en las últimas filas se distraen a menudo, por lo que otros instructores constantemente se acercan a ayudarlos. «Es una obra sencilla», me dice Azul Molina Galeano, un violinista paisa de veinticinco años que trabaja con la Fundación Davivienda y que está en Cartagena cumpliendo con las horas que le exigen de trabajo social. Se acerca a un grupo de niños y les ayuda a tomar un violín. «Hay unos que van muy bien», añade al rato, «otros que no salen muy bien. Pero hay una promesa, hay futuro».
Ospino —jean azul con rotos y camisa de manga corta tropical— y los demás trombones se encuentran ensayando a la entrada del edificio, frente a dos murales: uno muestra al poeta cartagenero Raúl Gómez Jattin caminando por la ciudad y el otro una acacia roja en flor. El instructor hoy es Adonay Torregrosa Vergara, un trombonista y profesor de treinta y seis años de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. Camilo Malagón le pidió el favor de que saliera a trabajar exclusivamente con los trombones, pues estaban teniendo problemas para tocar ciertas notas.

Torregrosa pide alcohol y limpia la boquilla del trombón de uno de los estudiantes. Intenta tocarlo, pero en un momento la vara se traba. Hace fuerza hasta que se libera y luego les enseña uno a uno las posiciones que deben usar. El sonido de los trombones apaga el golpeteo de la lluvia a sus espaldas. Algunos desafinan y otros se equivocan. El día anterior, Torregrosa me había dicho que los vientos eran muy buenos, pero hoy se lo ve algo turbado. Forcejea con el trombón prestado antes de devolvérselo a uno de los compañeros de Ospino.
—A Vélez el 7 está muy difícil —susurra Ospino durante el almuerzo.
Tienen apenas un par de horas más para sacarlo y aún no sabe si podrá tocar en el concierto, dice antes de salir corriendo hacia donde están sus amigos. La lluvia ha cesado y se acerca el letargo del bochorno y la comida.
***
Hacia las nueve de la mañana del miércoles 9 de octubre, un poco más de cincuenta estudiantes salen al escenario del Teatro Adolfo Mejía. Visten jeans, camisetas color yema y tenis blancos. Camilo Malagón —pantalón negro, camisa blanca de cuello neru y batuta en mano— se ubica frente a ellos y cuenta hasta tres con sus labios para dar inicio a la primera pieza: A Vélez el 7.
En la cuarta fila, en medio de los demás trombones, Ospino sigue una partitura. Fue seleccionado como primer trombón, así que se esfuerza por no equivocarse. En las partes más difíciles, a veces deja de tocar, me dirá después, pero en general todo sale muy bien. Durante la Raspa, Malagón se da la vuelta y baila mientras aplaude, invitando al público a unirse. Cierran la presentación con aplausos y un dichoso grito de los músicos que marca el final de la última obra: ¡Merengue!
Esa misma semana, en Zambrano, la banda del municipio presenta Raspa y Merengue en un festival local. Debían ir los primeros días de noviembre al Encuentro Nacional de Bandas, en Sincelejo, pero no lograron reunir fondos para hacerlo. A Wilber Vergara se le venció el contrato poco después y hasta el momento no lo han renovado, así que los procesos andan parados.
Ospino siente que, como consecuencia de los talleres, cambió por completo su forma de tocar. Quisiera estudiar música, me dijo, pero sus padres decidieron que le conviene más Ingeniería Civil, y esa es la carrera que están dispuestos a pagarle. De cualquier manera, no desea dejar de tocar. Vergara prometió prestarle el trombón para que se lo lleve y piensa guardarle un cupo en la banda para que el próximo año sí participe en el Encuentro Nacional. No recuerda la marca del instrumento que usa, pero ha leído que los trombones Yamaha tienen una gran afinación, por lo que sueña con tener uno algún día. Aunque no es lo principal, se interrumpe. «Nos ha dicho mi maestro que “lo que suena no es el instrumento, son ustedes”».
CasaMacondo es un medio de comunicación colombiano que narra la diversidad de territorios y personas que conforman este país. Tenemos una oferta de contenidos abierta y gratuita que incluye relatos sobre política, derechos humanos, arte, cultura y riqueza biológica. Para mantener nuestra independencia recurrimos a la generosidad de lectores como tú. Si te gusta el trabajo que hacemos y quieres apoyar un periodismo hecho con cuidado y sin afán, haz clic aquí. ¡Gracias!